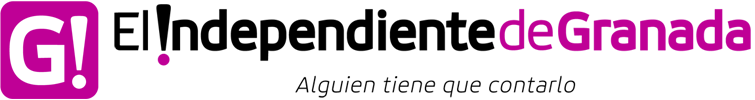'Pros y contras del sentimiento de culpa'

El juego de la culpa es uno de los más ejercidos en nuestra vida cotidiana, aunque uno de los menos reconocidos. Todos jugamos a ese juego a ver quién es culpable, de lo que nos sucede a nosotros, o de las malevolencias del mundo. Rara vez nadie presume de ser culpable de nada. La culpa en primera persona, sin que haya fuerza mayor que te obligue, es una rareza en peligro de extinción moral. El problema es que si no has extirpado tus sentimientos de empatía o careces de ella, o no has terminado de anestesiar la culpa por no hacer nada, ante el dolor desolador que tan acostumbrado estás a ver en las pantallas que te insensibilizan la vida, la culpa es algo que se retuerce en tu interior, como un gusano que te va royendo las entrañas; todo hombre tiene perfecta conciencia de encerrar en su pensamiento cosas que nunca, o solo a disgusto, comunicaría a otros. Con estas palabras nos sermoneaba Sigmund Freud, avisándonos de esas cosas que decidimos ocultar por culpa o vergüenza, o una combinación de ambas, pero que siguen ahí, aguijoneándonos en nuestro interior.
Eludir responsabilidades, a nivel personal o colectivo, se ha convertido en una pésima costumbre de las sociedades líquidas en las que vivimos; mientras más aislados nos sentimos, mientras más frágiles son los vínculos comunitarios, mientras más nos obligan a movernos de lugares, trabajos, para sobrevivir, menos responsables nos sentimos
El progreso moral de una sociedad es posible medirlo a través del grado de culpa que somos capaces de desarrollar, ante las injusticias que nos rodean. Podría ser que hayamos avanzado en términos generales en concienciarnos, o eso podría parecer, al menos en eso que se ha venido a llamar sociedades desarrolladas. Aunque es bastante dudoso ese diagnóstico, si nos atenemos a la miseria moral y la facilidad con la que culpamos a los demás de las desgracias, quitándonos de en medio a la hora de responsabilizarnos de cualquier culpa que podamos tener; ya sea por mirar a otro lado y permitir que siga sufriendo gente, ya sea por ignorar que se sigan cometiendo injusticias, ya sea por no querer ver la miseria, cuando hay niños que no tienen apenas para comer, ya sea por no importarnos que la gente que huye del hambre y las guerras sean tratados como criminales por querer salvar su vida. A esa ceguera patológica podemos añadir la indiferencia negacionista ante el desastre climático que se nos viene encima. Por nombrar alguna otra causa, aparte de la miseria o tragedia ajena, que apenas nos incomodan. Si alguien es pobre, es culpa suya, nos decimos para evitar cualquier aguijoneo de culpabilidad por no hacer nada. Si alguien es desgraciado es culpa suya o de la mala suerte, qué le vamos a hacer. Si alguien sufre, seguro que se lo ha ganado. Si alguna mujer es maltratada en la puerta de al lado, no es asunto nuestro. Eludir responsabilidades, a nivel personal o colectivo, se ha convertido en una pésima costumbre de las sociedades líquidas en las que vivimos; mientras más aislados nos sentimos, mientras más frágiles son los vínculos comunitarios, mientras más nos obligan a movernos de lugares, trabajos, para sobrevivir, menos responsables nos sentimos.
Otra dolencia propia de nuestros tiempos, es sentirnos frustrados por no encontrar a nadie a quien culpar, de aquellos errores propios que nos han causado mal. Nos vemos incapaces de aceptar la responsabilidad por la culpa por nuestras acciones, o carencia de ellas, que nos hayan llevado a alguno de los callejones sin salida que atoran nuestra vida. De esa frustración nace la rabia, y ya sabemos que la rabia es una emoción ciega, que no discrimina una vez que la dejamos salir, destruyendo no solo todo aquello honesto que haya en nuestros corazones, sino en los ajenos, a los que se lo hacemos pagar. Una pasión destructora que no deja títere con cabeza, y que otros se encargan de azuzar convenientemente para manejar discursos de odio que nos convierten en marionetas en sus manos.
Si nuestra nobleza no se escondiera tan a menudo, y dejáramos que el sentimiento de culpa, ante la desgracia e injusticias ajenas. nos embargara, la nobleza emergería. Y de ahí, a aspirar a un mundo algo más habitable, solo hay un paso. Por desgracia todo eso no parece estar sucediendo
Un dramaturgo y poeta alemán del XIX, Friedrich Hebbel, reflexionaba sobre ese conflicto entre culpa, remordimiento y nobleza, que se disputa en el alma humana, cuando ésta aún mantiene algo de dignidad y decencia; la vergüenza delimita en el hombre los conflictos internos de las culpas. Donde empieza a avergonzarse, comienza exactamente su noble yo. Si nuestra nobleza no se escondiera tan a menudo, y dejáramos que el sentimiento de culpa, ante la desgracia e injusticias ajenas. nos embargara, la nobleza emergería. Y de ahí, a aspirar a un mundo algo más habitable, solo hay un paso. Por desgracia todo eso no parece estar sucediendo.
La hipocresía de los dogmas morales religiosos, que nos confinan con la misma dureza que la pandemia, tiene también mucho que decir a la hora de explicar de dónde procede un sentimiento de culpa, que no deberíamos tener. Hay muchos motivos para sentirnos culpables, pero existen otros motivos para descartar culpas impuestas por envejecidos dogmas morales. Podemos hablar de la culpabilidad que sentimos a la hora de ejercer sexo en libertad, o amores que nos hacen libres y no que nos encadenan. De la libertad de ejercer tu sexualidad con quien te dé la gana y como te dé la gana, con la única salvaguardia del libre consentimiento. Podemos hablar de la culpa que trata de ahogar que una mujer decida sobre su propio cuerpo, o tantas otras formas de dominación masculina de carácter patriarcal que aún permanecen vigentes en nuestras sociedades. Culpas que tratan, como esa rabia de la que hablábamos antes, de dominarnos e imponernos modelos de conducta que no tienen que ver con el bienestar social, ni con la ética de un comportamiento ejemplar, sino que son únicamente maneras arcaicas con las que las jerarquías de las religiones tratan de imponernos una manera de vivir, y odiar, a quienes nos las cumplen, solo porque no encajan con sus dogmas y creencias. Liberarnos de esa culpabilidad, especialmente cuando hipócritamente hacemos en privado una cosa, y en público presumimos de otra, es una tarea que aún tenemos pendiente desde el olvidado Siglo de las Luces. Demoledora la sentencia del antropólogo italiano Paolo Mantegazza al respecto; de cien enfermedades, cincuenta las produce la culpa y cuarenta la ignorancia.
El problema está en la mirada de aquellos que juzgan estos casos, pervertida por dogmas e hipocresías ancladas en morales colectivas, pero no en nuestros actos
Otra culpa que aún persiste en nuestras sociedades, es la culpa por el que dirán, que tanto nos atormenta y nos impide pequeños momentos de dicha, al constreñirnos actuar con libertad. La conciencia, bien encauzada, es la que nos debe advertir qué juicio moral al que nos sometemos es aceptable y cuál no. Si asumimos nuestra responsabilidad no debemos rehuirlo, siempre que sea justo, pero si ese juicio moral pretende hacerse desde la represión por parte de fuerzas regresivas de nuestra sociedad, que juzgan hipócritamente, debemos rechazarlos. El problema está en la mirada de aquellos que juzgan estos casos, pervertida por dogmas e hipocresías ancladas en morales colectivas, pero no en nuestros actos. El orgullo debería sustituir a la culpa. No encajar en moldes establecidos no es un problema, el problema lo tienen los que jerarquizan y clasifican comportamientos con tal de establecer mecanismos de control social. Los límites, como bien supo ver John Stuart Mill, se encuentran en no hacer daño a otros, o limitarles sus libertades a costa de las nuestras. Pero hay un abismo entre esa responsabilidad moral, y permitir que otros juzguen, o se escandalicen, o denuncien, o prohíban cualquier comportamiento, cualquier arte, cualquier expresión que no encaje en sus dogmas. La excusa del eso me ofende, sea tu manera de vivir, de vestir, de ser, de expresarte, de crear arte, o quién sabe, de pestañear, es censurar, limitar libertades en base a falsos pretextos. Baltasar Gracián, con elegancia jesuita denunciaba que errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros. El problema surge cuando lo que haces es proyectar en otros la culpa que te desgarra por dentro debido a siglos de atraso de morales obsoletas que te condicionan.
En lugar de sonrojarnos y avergonzarnos, por causar tal daño, amparados en la frialdad de las redes, nos sentimos impelidos a continuar con la carnicería virtual abrigados por manadas que nos alientan
La generosidad con aquellos que son culpables de causar algún mal, es otro de los debates que llevamos milenios sin terminar de resolver, ni en el ámbito jurídico, ni en el moral, y quién sabe si necesitaremos otros tantos milenios para resolverlo. Uno de los pocos hechos que demuestra la historia, es que no aprender a emplear la piedad en los momentos adecuados, lleva a que convirtamos a culpables en mártires. Y ya sabemos lo que sucede cuando esto pasa; que aquellos que deberían pagar por haber causado algún daño por su actuación dañina para la convivencia, se pueden convertir en símbolos. Las tiranías castigan, las democracias deberían equilibrar adecuadamente castigo y perdón. Tertuliano, Doctor de la iglesia cristiana a caballo entre los siglos II y III de nuestra era, daba un sabio consejo al respecto, tristemente no seguido por sus correligionarios siglos después: Piensa antes en sonrojar al culpable que en derramar su sangre. Hoy día, podemos ver un ejemplo de ese deplorable comportamiento en la rabia con la insultamos en las redes sociales, a aquellos que consciente o inconscientemente han cometido algún error, sean culpables de alguna nimiedad, o simplemente nos caen mal. En lugar de sonrojarnos y avergonzarnos, por causar tal daño, amparados en la frialdad de las redes, nos sentimos impelidos a continuar con la carnicería virtual abrigados por manadas que nos alientan.
La prudencia, actuar comedidamente juzgando conductas ajenas, es algo que deberíamos practicar más a menudo; La prudencia y la búsqueda de pruebas fehacientes antes de juzgar, principio básico de un derecho democrático garantista, que algunos tan fieramente denuncian, porque deja libre a culpables, debería ser aplicado a nuestra manera de juzgar moralmente a los demás. Voltaire tenía una máxima que lo expresaba con total claridad: es mejor exponerse a absolver a un hombre culpable que condenar a un inocente. Vale para el derecho, y debiera vale para nuestra vida cotidiana. Es muy fácil juzgar, sin realmente conocer, porque eso satisface la oscuridad que yace en nuestras pasiones. Qué facilidad tenemos para juzgar y culpar a los demás, y con qué indignación rechazamos que nos juzguen y culpen a nosotros.