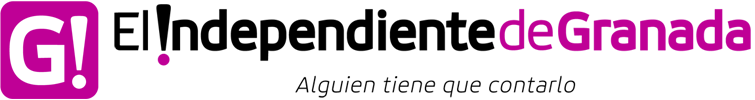Sigmund Freud y el malestar en la cultura
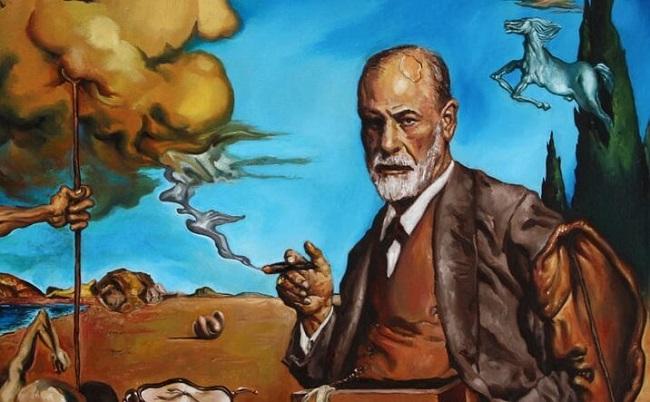
'La cultura se adquiere leyendo libros, pero el conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, solo se alcanza leyendo a los hombres y estudiando las diversas ediciones que de ellos existen'. P. Stanhope
Genéticamente estamos programados para buscar el calor del grupo, pero igualmente, en nuestra naturaleza está arraigada nuestra individualidad. Somos seres sociales, pero también somos individuos. La naturaleza nos dota de instintos que nos impulsan al egoísmo, la cultura pretende domesticarlos, para favorecer la vida en común. En esa tensión es donde se cultiva la cultura de una sociedad; la compartida que alimenta vínculos, y la ajena, que engendra el odio al tú y al vosotros. La libertad de ser uno mismo y la necesidad de identificarse con otros, la búsqueda de lazos que nos unan en una comunidad, y que delimiten los límites que nos diferencian de otras, batallan en una guerra interminable de la que nacen las identidades que nos unen y las que nos separan. Esa tensión, agudizada por las ansias del despertar de la razón en la modernidad, olvidó las alargadas sombras de las secuelas del conflicto, desatendió las heridas que desgarraban el corazón de lo que nos hacía iguales, y olvidó el reclamo de lo que nos hace diferentes. Al igual que la verdad entendida como Αλήθεια (aletheia) nos enseña que desvelar un sentido siempre nos oculta otros, la luz de la razón que alumbró la modernidad, olvidó que las sombras proyectadas por esa iluminación ocultaban un malestar en la cultura, tanto en la que nos define, como en la que nos diferencia. Precursores de este análisis fueron la primera generación de filósofos marxistas de La Escuela de Fráncfort, Adorno y Horkheimer, cuya pesimista conclusión marcó el fin de la era de las ilusiones; La ilustración, en el más amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad (Dialéctica de la Ilustración).
La libertad de ser uno mismo y la necesidad de identificarse con otros, la búsqueda de lazos que nos unan en una comunidad, y que delimiten los límites que nos diferencian de otras, batallan en una guerra interminable de la que nacen las identidades que nos unen y las que nos separan
Sigmund Freud muy pronto se dio cuenta que sus descubrimientos en torno a la psique y al subconsciente humano eran una herramienta muy poderosa, que no solo le permitía analizar la compleja personalidad del ser humano, sino que era aplicable a otras áreas del conocimiento; arte, sociología, antropología o historia. Hoy día, más que una terapia psicológica útil para las enfermedades mentales, el psicoanálisis se ha convertido en una técnica quirúrgica social, que bien aplicada, ilumina las sombras que subyacen a todas las manifestaciones aparentemente ocultas de nuestra sociedad, y que por mucho que deseemos barrer debajo de la alfombra, no van a desaparecer. Manifestaciones que nos influencian de igual manera en nuestro comportamiento colectivo, socialmente, que el subconsciente al comportamiento individual.
El malestar de la cultura es una obra que pretende sacar a la luz esas sombras que tanto nos pesan. Freud se muestra apesadumbrado por la revelación de las aporías a las que está abocada nuestra búsqueda de la felicidad. Nacemos para ser felices, que en el caso del padre del psicoanálisis, no es otra cosa que la obsesión por el placer que se encuentra en el genoma de nuestro ADN vital. Y ahí se acaban las alegrías, por un lado la naturaleza y sus condicionantes biológicos nos limitan y nos entorpecen; enfermedad, decadencia, fragilidad, hay para elegir. Cruel broma del destino cósmico, si lo hubiera. Por otro lado, las relaciones personales y sociales son un lugar común para la frustración y la insatisfacción. El dolor acecha en cada esquina de la vida social; los amigos, la familia o las amantes que desembocan en las calles de nuestra vida, rara vez no terminan por frustrarnos de una forma u otra. Cruel broma del destino social, si lo hubiera.
Qué podemos hacer ante esos muros que se nos levantan; algunos proponen la religión, otros la renuncia al deseo, otros dedicarse al arte, incluso la evasión a través de sustancias recreativas, o ese encantamiento que llamamos amor, o el no menos problemático, e igualmente encantador, sexo. Pero, para Freud, nada de eso detiene el dolor. Por ello, nos hemos volcado en la búsqueda de la semilla de la felicidad a través del dominio tecnológico de la naturaleza. El hombre se yergue orgulloso sobre la naturaleza doblegada, con la ebriedad propia del guerrero adormecido por el opio de la victoria, pero cuando la bruma de la sangre derramada desaparece, nuestra infelicidad vuelve. Pues erramos el lugar donde mirar, ese lugar no es otro que aquello que llamamos cultura, definida por el pensador austriaco como el conjunto de producciones e instituciones creadas por el hombre con el fin de conseguir una protección contra la inclemente naturaleza y de regular las relaciones entre los diferentes individuos.
Hablamos pues, de la cultura en su sentido social más amplio, incluyendo las leyes e ideas que regulan este proceso, y no tanto, de la cultura entendida en un sentido más restringido; como ese estrato de manifestaciones artísticas y creativas que definen la vitalidad y la decadencia de nuestras civilizaciones
Hablamos pues, de la cultura en su sentido social más amplio, incluyendo las leyes e ideas que regulan este proceso, y no tanto, de la cultura entendida en un sentido más restringido; como ese estrato de manifestaciones artísticas y creativas que definen la vitalidad y la decadencia de nuestras civilizaciones. Esa jaula, la cultura en tanto estructura de nuestra sociedad, nos encarcela, alimenta nuestro ser social, pero olvida que no sólo somos seres gregarios, sino individuos, seres con instintos primigenios que esa prisión reprime con dureza.
Para el padre del psicoanálisis obtenemos seguridad a cambio de renunciar a la inseguridad que nos daría dejar libre nuestros instintos sexuales o agresivos, propios de nuestra naturaleza. Empareja pues su filosofía Freud a la de Hobbes, siempre tan presente en el devenir de nuestros tiempos modernos, y no a la de Voltaire, para el cual es precisamente la sociedad la que corrompe la bondad natural del ser humano. Ir a un campo de fútbol o quedar atrapado en un atasco, nos hace vivir en primera persona toda esa violencia contenida que estalla de vez en cuando en ese polvorín social en el que vivimos. Por eso la sociedad nos ofrece productos sublimados de esos instintos, es decir, aceptables para la vida social, pequeños escapes de la olla de vapor grupal que evita que explotemos del todo. Es obvio, que eso no impide, que la frustración de someter los impulsos libidinales originales y los agresivos, nos provoque un profundo malestar.
Así, por ejemplo, nos encontramos con tabúes concebidos para actuar como guardias de las prisiones de nuestros instintos, como la prohibición de las diferentes formas de disfrutar la sexualidad más allá de las parejas estables, sometidas a numerosas constricciones. El tabú de la sexualidad tenía como objetivo prioritario en su origen, mantener el estatus de la sociedad establecida, a través de la procreación y la asunción de roles definidos para el hombre y la mujer. Tabúes que son causa de muchas de las rémoras que hoy día nuestra sociedad encuentra en su camino. Con la ayuda inestimable, todo hay que decirlo, de la resistencia de las religiones institucionalizadas, máximas garantes de la corrección moral. Y ninguna herramienta es más eficaz para ello que el sentimiento de culpa, que la religión llama pecado. Así, unas cadenas invisibles nos atrapan en lo correcto y lo incorrecto moralmente, pues en sociedades y culturas democráticas no deberían existir esos tabúes, esa represión que provoca un malestar y una culpa que agreden nuestra libertad como individuos, y que no debería importar el uso que hiciéramos más que a nosotros mismos, algo que Stuart Mill siempre tuvo muy claro: Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. El superyó actúa como el alcaide de la prisión social, esa conciencia colectiva que nos restringe, dándose el curioso caso de que son precisamente las personas más sometidas a las restricciones, las que más sentimiento de culpa, y por tanto, más angustia, desarrollan, con las consiguientes taras psíquicas que suele acompañar a tal sentimiento. La situación para Freud no es nada halagüeña, nos encontramos atrapados en un callejón sin salida; demasiadas restricciones nos convierten en una sociedad psicótica, dejarnos libres de restricciones, podría terminar por disolver los beneficios de una vida común, anarquía y caos.
La religión para el pensador austriaco no es sino una muestra de la ilusa mentalidad humana, del infantilismo cultural del que no hemos sido capaces de librarnos, lo ilustra en las figuras ejemplificadoras con las que solemos describir a Dios; como la de un padre justo y todo poderoso, capaz de solucionarnos todas nuestras incertidumbres, recompensarnos si nos portamos bien, y castigarnos si nos portamos mal, como si aún fuéramos niños pequeños.
La hipócrita moralidad de las religiones institucionalizadas se derrumba dejándonos carente de un sentido totalitario, por otro lado, el testigo lo recoge el poder omnívoro de un uso totalizador de la racionalidad científica. Uso que viene acompañado de la lógica desilusión, del desencantamiento propio de una sociedad racionalizada, donde todos los instintos latentes se encuentran encadenados
Por un lado, la hipócrita moralidad de las religiones institucionalizadas se derrumba dejándonos carente de un sentido totalitario, por otro lado, el testigo lo recoge el poder omnívoro de un uso totalizador de la racionalidad científica. Uso que viene acompañado de la lógica desilusión, del desencantamiento propio de una sociedad racionalizada, donde todos los instintos latentes se encuentran encadenados. El problema es que el relato que nos propone la ciencia, sin dudar de su metodología como método de avance y progreso en el conocimiento del mundo, no nos proporciona sentidos éticos alternativos al totalitario, no llena el hueco dejado por las religiones, no nos dice qué es correcto o no, todo lo sustituye por una racionalidad que no es plural, sino univoca, rendida a una sola forma de entender la realidad en la que nos movemos, la metodología científica, útil en su conocimiento de la naturaleza, pero que se desliza por el resbaladizo hielo de nuestra sociedad en asuntos humanos, como un patinador que hubiera perdido el control. Ambos extremos han dogmatizado hasta tal punto los sentidos posibles, que han llevado a callejones sin salida a nuestra cultura, a nuestras sociedades.
Siempre nos quedará el arte, la única vía que para Freud permite sublimar todos esos impulsos libidinosos y agresivos que se estancan en nuestra psique. El arte, su creación, o su disfrute, permiten dar con una puerta trasera, para no estallar de frustración, una manera de liberar toda esa energía, toda esa pulsión que no encuentra salida natural. La sublimación nos permite sentir una emoción, una pasión intensa que edulcora artificialmente el deseo sexual que no encuentra salida. Los análisis psicoanalíticos del arte encuentran sus orígenes creativos, la felicidad que nos embarga en su contemplación, en la necesidad de a través de la belleza, o de la experiencia de lo monstruoso, reconciliarnos con nosotros mismos, dibujar en nuestra imaginación un paraíso en el que refugiarnos de la gris prisión de la cotidianeidad social.
Siempre nos quedará el arte, la única vía que para Freud permite sublimar todos esos impulsos libidinosos y agresivos que se estancan en nuestra psique. El arte, su creación, o su disfrute, permiten dar con una puerta trasera, para no estallar de frustración, una manera de liberar toda esa energía, toda esa pulsión que no encuentra salida natural
Vivimos en tiempos donde todo es frágil, todo se desvanece; sentido, significado, orden. Pero no desaparecen, se transforman, se adaptan, evolucionan, crean nuevos sentidos y significados, nuevas y fragmentarias formas de entender el orden a partir del caos que lo crea. Y ante eso tenemos dos alternativas, o evolucionamos aceptando la fragilidad, abrazando nuestra libertad y nuestros deseos, de tal manera que sean compatibles con el respeto al otro, o involucionamos y nos estancamos, y convertimos nuestras sociedades en el paraíso de las enfermedades y las taras mentales.
Si aprendemos a dar ese salto de fe, a escribir los relatos de nuestra vida con nuestras propias plumas, con nuestros propios errores, y dejamos de depender y actuar como personajes de totalitarios relatos ajenos, procedan de la religión o de la ciencia, aprenderemos no sólo a convivir con el malestar de la cultura propia, sino a aprender de las culturas ajenas.