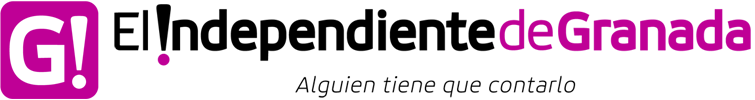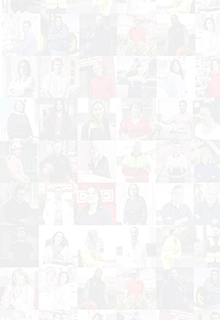'El óxido del odio'

A los veinte años del inicio de la guerra de España y faltando otros tantos para que muriera el dictador -que no su régimen-, en el momento en que las cárceles españolas seguían encerrando a miles de disidentes, el Partido, en una de sus decisiones más lúcidas, aprobó en su Comité Central uno de los documentos que, a mi juicio, marcan el devenir de la propia historia de nuestro país. Era junio de 1956. El documento se llamó Declaración del Partido Comunista de España. Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español. Es un documento extenso donde se reconocía la derrota injusta y el legítimo orgullo de haber resistido heroicamente cerca de tres años a fuerzas superiormente armadas. En esos mismos momentos el régimen seguía celebrando el espíritu de la guerra de España y manifestaba por doquier su odio hacia los republicanos y los demócratas. Y aún así, el PCE, proclamaba que era necesaria la “reconciliación nacional” entre los españoles. No se trataba sólo de un acto generoso –que también-, sino de mirar hacia el futuro porque sin la reconciliación no había “más camino que la violencia”, ésa que se había enseñoreado en esta piel de toro “por la intransigencia de las castas dirigentes a todo avance social”. Permítanme entresacar algunos párrafos para que el lector compruebe la perspectiva histórica y la brillantez del análisis del PCE en aquellos momentos y, lamentablemente, por su virtualidad:
[…]
"Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España. La idea de que cualquier cambio podría acarrear la repetición por parte de las fuerzas democráticas, contra sus adversarios, de las atrocidades que Franco ha cometido contra ellas, es falsa e infundada. Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad”.
[Pincha aquí si quieres leer íntegramente la Declaración del PCE sobre la Reconciliación Nacional de 1956]
Apreté los dientes, porque había que seguir mirando adelante para conquistar las libertades. Luego, el entierro de los abogados por las calles de Madrid fue un duelo impresionante en medio de un silencio atronador. Y otra vez, la declaración de 1956: una política de venganza no serviría para España
Yo fui uno de aquellas generaciones que crecimos política y sentimentalmente en la posguerra. Permítanme –no es mi costumbre descender a datos biográficos-, pero me sirve para ejemplificar en qué nos influyó esta decisión política, estratégica, para la conquista y defensa de las libertades democráticas. El primero que nos la leyó a los jóvenes de Villacarrillo –es el pueblo donde crecí personal y políticamente- fue ‘El Pulío’, responsable del PCE en esos momentos y que había pasado algunos años en las cárceles franquistas en la posguerra. Su autoridad moral porque había padecido los rigores de la represión, marcó a fuego a aquellos imberbes que habíamos iniciado nuestra militancia comunista en los estertores –que no el fin- de la dictadura. Por aquellos años de la transición, cuando todavía el PCE era ilegal, venía de vez en cuando a Villacarrillo, aunque él vivía en Madrid, Luis Javier Benavides Orgaz, un joven abogado laboralista militante del PCE y de las CCOO y que había nacido en mi pueblo en 1951. Sí, Orgaz, que era nada más y nada menos que el nieto del general golpista Luis Orgaz Yoldi. Luis Javier ‘Luisja, que se había desclasado para apostar por los más desfavorecidos, quería instalarse algún día en su pueblo natal y crear sindicatos de campesinos. Nos concertaron una cita clandestina a varios jóvenes del PCE con ‘Luisja’ porque estábamos intentando reorganizar a la izquierda del pueblo y él estaba interesado en formar parte de ese nuevo proyecto político. ¿Con un Benavides? Nos opusimos varias veces –desconfianza de clase- hasta que al final, nos convencieron de que ‘Luisja’ era de los “nuestros”. Saltando en el tiempo, el 4 de enero de 1977, veinte días antes de que lo asesinaran, tuvimos una reunión semiclandestina en el Hostal Las Villas de Villacarrillo viejos militantes antifranquistas socialistas y comunistas y varios jóvenes, todos del PCE. Semiclandestina, porque en la puerta la Guardia Civil tomó nota de los que fuimos, pero era difícil detener a tantos y, sobre todo, porque allí estaban algunos destacados profesores del Instituto y personajes como el notario Antonio Ojeda Escobar, que ejercía de tal en el pueblo y, luego, Consejero de Interior de la Junta Preautonómica de Andalucía.
Luego, el entierro de los abogados por las calles de Madrid fue un duelo impresionante en medio de un silencio atronador. Y otra vez, la declaración de 1956: una política de venganza no serviría para España
Y hago esta excursión a esos momentos porque en la tarde del 24 de enero de 1977, saliendo de una clase en el Hospital Real- me enteré del asesinato de Luis Javier en el despacho laboralista de Atocha, 55, a manos de jóvenes de la fantasmagórica Alianza Apostólica Anticomunista (tras las que muchos vieron a los Servicios Secretos del franquismo). Recordé las palabras de ‘El Pulío’ que la venganza nos iguala al enemigo y recordé –siempre lo hago- aquella declaración del PCE de 1956 y aquellas palabras de que la política de “venganza” no nos serviría para conquistar la libertad. Y lloré y lloré amargamente, quedé roto porque le puse rostro a la muerte, porque Luis Javier no era sólo un nombre, uno más en la lista de los que murieron en ese mes trágico en España. Apreté los dientes, porque había que seguir mirando adelante para conquistar las libertades. Luego, el entierro de los abogados por las calles de Madrid fue un duelo impresionante en medio de un silencio atronador. Y otra vez, la declaración de 1956: una política de venganza no serviría para España.
Ya se imaginan la respuesta del párroco cuando nos vio a quienes ya éramos conocidos comunistas en el pueblo. Nos echó con cajas destempladas porque para él, -por cierto, también de una familia rica de mi pueblo-, la guerra no había terminado y todavía un comunista, por muy Benavides que fuera, no dejaba de ser un comunista
Y traigo a colación una anécdota significativa de aquellos tiempos donde todo el aparato franquista estaba intacto. El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha no contó con el cuerpo de Luis Javier porque su familia –me imagino que no salían del estupor de que uno de sus miembros fuera comunista- no permitió que, en su último viaje en la tierra, estuviera junto a sus compañeros de lucha. El caso es que los jóvenes del PCE de Villacarrillo –ya ateos confesos-, sabiendo que Luis Javier era creyente y que supo compatibilizar su fe con el marxismo (“mi reino no es de este mundo”), planteamos la posibilidad de hacerle un funeral en la maravillosa iglesia vandelviriana de Nuestra Señora de la Asunción de Villacarrillo. Ya se imaginan la respuesta del párroco cuando nos vio a quienes ya éramos conocidos comunistas en el pueblo. Nos echó con cajas destempladas porque para él, -por cierto, también de una familia rica de mi pueblo-, la guerra no había terminado y todavía un comunista, por muy Benavides que fuera, no dejaba de ser un comunista.
Aquel mes de enero de 1977 fue uno de los momentos más críticos de la democracia española. A pesar de que un año antes se había aprobado la Ley para la Reforma Política, el año se estrenó con el asesinato por la espalda del estudiante granadino que estudiaba en Madrid, Arturo Ruiz García (Granada, 1957) a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey
Retomando, aquel mes de enero de 1977 fue uno de los momentos más críticos de la democracia española. A pesar de que un año antes se había aprobado la Ley para la Reforma Política, el año se estrenó con el asesinato por la espalda del estudiante granadino que estudiaba en Madrid, Arturo Ruiz García (Granada, 1957) a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey –vaya nombrecito-; el día 24 el GRAPO –una organización sospechosa de estar manipulada por la extrema derecha- había secuestrado al Teniente General, Emilio Villaescusa; y esa misma tarde, otra estudiante que se manifestaba contra el asesinato de Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, murió alcanzada por un bote de humo. No. La transición no fue seráfica.
Ya lo sabemos: el 9 de abril de ese mismo año, Suárez legalizó al PCE y salimos a las calles para gritar “libertad, libertad”, “libertad, sin ira”. Volvían a resonar las palabras de la declaración de 1956 y regresaban al país tras la ley de Amnistía Salvador de Madariaga, Dolores Ibarruri, Federica Montseny, Rafael Alberti y María Teresa León o el profesor Claudio Sánchez Albornoz. Un nuevo país se colaba en nuestras ventanas de esperanza y ese mismo año nos dejaban los inmortales Chaplin y la Callas, Groucho Marx y Antonio Machín, Elvis Presley y Roberto Rossellini, pero, afortunadamente dejamos de oír obligatoriamente el Diario Hablado de Radio Nacional.
Muchos pensaron que la democracia, por sí misma, había extirpado los tics autoritarios y que no era compatible el olvido y el perdón. Y dejamos de hablar del franquismo como si mirar para atrás fuera caer en los errores del pasado. Y, poco a poco, se fue tejiendo un manto de silencio sobre la dictadura, abonando el espacio a quienes empezaron a revisar la historia minimizando el papel represivo de la dictadura y rebajando al máximo los efectos negativos que tuvo para la sociedad española
Muchos pensaron que la democracia, por sí misma, había extirpado los tics autoritarios y que no era compatible el olvido y el perdón. Y dejamos de hablar del franquismo como si mirar para atrás fuera caer en los errores del pasado. Y, poco a poco, se fue tejiendo un manto de silencio sobre la dictadura, abonando el espacio a quienes empezaron a revisar la historia minimizando el papel represivo de la dictadura y rebajando al máximo los efectos negativos que tuvo para la sociedad española. Se empezó por el lenguaje definiendo al franquismo como “el régimen anterior” o “etapa preconstitucional” como si éste fuera la continuación lógica de aquél y se mantuvieron símbolos, calles y plazas porque el régimen anterior ya “era historia”. En la enseñanza se pasó de puntillas sobre la dictadura, no tanto porque fuera políticamente incorrecto, cuanto porque todavía se tenía miedo de hacerlo; en los cuarteles se enseñoreaba la figura del “Caudillo” y no pocos concejales de partidos “democráticos” se oponían a quitar de lugares públicos nombres de destacados golpistas que se alzaron contra la legalidad republicana y, entonces y todavía, en no pocas iglesias se mantuvieron y se mantienen lápidas que glorifican a los “caídos por Dios y por España”, de derechas, claro.
Así, se confundió la amnistía política con la amnesia histórica y la reconciliación con el olvido; no se creó una conciencia profundamente ciudadana que nos inmunizara contra las dictaduras, contra todas las dictaduras, ni que nos vacunara frente a los errores pasados
Así, se confundió la amnistía política con la amnesia histórica y la reconciliación con el olvido; no se creó una conciencia profundamente ciudadana que nos inmunizara contra las dictaduras, contra todas las dictaduras, ni que nos vacunara frente a los errores pasados. Porque no se trataba de abrir heridas, ni poner en cuestión la reconciliación entre los españoles, pero para que la democracia no fuera sólo un eslogan epidérmico hubiera sido necesario superar la amnesia histórica y haber calado profundamente en el cuerpo social. Y de todos esos polvos, estos lodos.
Ha pasado ya mucho tiempo y nuevas generaciones de jóvenes españoles que han crecido en la democracia, que han disfrutado –con todos sus defectos- de las libertades que otros conquistaron, sin embargo, han empezado a adoptar actitudes reaccionarias, xenófobas y abiertamente fascistas
Ha pasado ya mucho tiempo y nuevas generaciones de jóvenes españoles que han crecido en la democracia, que han disfrutado –con todos sus defectos- de las libertades que otros conquistaron, sin embargo, han empezado a adoptar actitudes reaccionarias, xenófobas y abiertamente fascistas. Lo de Torre Pacheco no es una excepción y no hay día donde las noticias de ataques por “odio” no dejen titulares inquietantes. Por cierto, los melifluos cachorros fascistas de Torre Pacheco que glorifican el franquismo, ¿sabrán ellos lo que era tirarle piedras a la benemérita a diez metros? ¿Se habrá metido alguno de estos debajo de un invernadero a 50 grados por un pírrico jornal? Hipocresías aparte y retomando el hilo: ya sabemos que el Holocausto comenzó con palabras e ideas: estereotipos, dibujos animados siniestros y la creación de un chivo expiatorio que propagó gradualmente el odio. También lo sabemos: el verbo es más mortífero que el plomo (Tostoi, dixit).
Lo malo del odio es que se incuba en el odre putrefacto de la intransigencia y destila su pestilente hedor desde el mismo momento en que alguien coloca su verdad por montera; que se gesta desde el verbo incendiario que denigra a sus adversarios –enemigos les llaman ellos-, hasta la vil metralla asesina que ejecuta la mano ciega
Lo malo del odio es que se incuba en el odre putrefacto de la intransigencia y destila su pestilente hedor desde el mismo momento en que alguien coloca su verdad por montera; que se gesta desde el verbo incendiario que denigra a sus adversarios –enemigos les llaman ellos-, hasta la vil metralla asesina que ejecuta la mano ciega. Lo malo del odio es que se instala en cualquier rincón de nuestra geografía sentimental desde que iniciamos el camino sin retorno del dogma y confundimos los medios con los fines. El odio compra en el mercado de la ignorancia y se condimenta todos los días hasta ir creando un monstruo que, al final, termina devorando a sus progenitores.
A medio siglo de nuestra Constitución podemos y debemos criticar algunas de sus carencias pero, sin duda, una de sus mayores virtudes fue, ha sido y espero seguir conjugándolo en el futuro, el modelo de su propia construcción: basada en la permeabilidad de ideas contrarias, buscando el equilibrio necesario entre opciones políticas diferentes y, sobre todo, sabiendo que en una sociedad democrática no hay blanco y negro, sino que todo es caleidoscópico. Sólo de esta forma, creo, iremos amortiguando el odio que cada día se asoma a nuestra ventana. En fin, hubiera sido bonito y necesario que en el frontispicio de la Constitución Española se hubieran recogido estas palabras inmortales de Cervantes:
Lo dicho en 1956: “lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad”. Y en eso estamos querido Luis Javier, porque tu lucha nunca fue en vano, y por mucho tiempo que pase, siempre estará conmigo.
 Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.
Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.Desde hace años es colaborador habitual de El Independiente de Granada, donde ha publicado numerosos artículos y reportajes sobre Memoria Democrática, muy seguidas por lectoras y lectores de este diario digital.