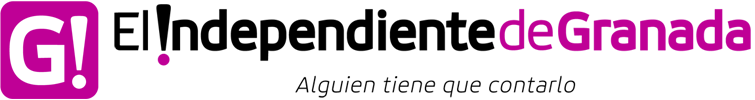Las heridas del tiempo

'¿Qué es, pues, el tiempo? Sé bien lo que es, si no se me pregunta. Pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Pero me atrevo a decir que sé con certeza que si nada pasara no habría tiempo pasado, Y si nada existiera, no habría tiempo presente'. Agustín de Hipona, Confesiones, IX, 14.
Miras el reloj apesadumbrado por el insomnio que no te deja dormir, causado por las preocupaciones, por los retos del día siguiente, por las pérdidas del día de ayer, por las decepciones pasadas o aquellas que temes en el porvenir, o por mil inquietudes más que aguijonean tu conciencia al amparo de las sombras de la noche. Te das la vuelta, pretendiendo al perder de vista el reloj, que todas esas inquietudes que impiden tu descanso se desvanezcan al perder de vista el verdugo que te ancla a ellas. Sientes que ha pasado toda una eternidad, vuelves a mirar el reloj, ha pasado un minuto. Esta es la terrible paradoja de esa dimensión llamada tiempo, podemos crear relojes atómicos que objetivamente calculen cada segundo que transcurre en ese desesperado intento por controlar la existencia, pero las vivencias desisten de someterse a ese verdugo que desea encarcelarlas.
Nacer no es más que caer en el tiempo, ese gran depredador de instantes, que muerde nuestra existencia, segundo a segundo, hasta que al final, no queda nada por devorar, más que un último aliento, un beso de despedida desesperado con el que intentamos agarrarnos al telar de nuestra existencia. Pero el tiempo, aliado con esa obsolescencia programada que determina nuestra existencia, se muestra impasible a nuestra desesperación, no puede sino dejarnos caer al magma del olvido, como otro producto más desechado, inútil ya a los (des)propósitos de la vida. Nuestra especie siempre se ha mostrado obsesionada con el tiempo, pretendemos controlarlo dividiéndolo en segundos, minutos, horas, días y años, pero, ¡estamos tan equivocados! Nuestra necesidad compulsiva es tan solo una excusa ante una absoluta falta de control, de esos vacíos espacios que sirven para encadenar y encerrar esos preciosos instantes en los que un cruce de miradas, un gesto, una palabra, una imagen, nos insinúan todos los sentidos. Instantes, en los que no necesitas comprender nada más, ajenos al cronómetro del tiempo, momentos en los que las palabras se convierten en ceniza en los labios, al ser incapaz de expresar el cúmulo de emociones, sensaciones e incluso pensamientos, que se desbordan de tu interior, como si la presa que encierra las palabras escondidas en tu corazón se hubieran derrumbado.
Las heridas del tiempo lo cambian todo, lo desgastan todo, lo relativizan todo; dolor, amor, odio, sufrimiento, alegrías, deseos, pasiones, deudas, resentimiento. La naturaleza humana, como misericordia, nos muestra que podemos acceder a algo tan eterno como el propio tiempo en sí mismo
Las heridas del tiempo lo cambian todo, lo desgastan todo, lo relativizan todo; dolor, amor, odio, sufrimiento, alegrías, deseos, pasiones, deudas, resentimiento. La naturaleza humana, como misericordia, nos muestra que podemos acceder a algo tan eterno como el propio tiempo en sí mismo. Ese presente tan vívido, ese instante eterno, ajeno al antes y al después, el único instante en el que podemos competir con los propios dioses, exultantes mientras perdemos el sentido, sumergidos de lleno en nuestros anhelos, abandonados nuestros miedos, viviendo a través de otra piel, de otro tacto, de otra mirada, perdidos en una ilusión destinada a desaparecer ¿Y si ése fuera el único tiempo que en verdad debería importarnos, y no el terrible tic tac que arrastra el día a día de nuestro egoísta viaje existencial?
La paradoja del tiempo que resiste a la medida, es que solo parecemos existir en el presente, es lo único que existe, tan solo soy significativo, tan solo me siento vivo al escribir estas líneas, pero ese instante ya ha pasado, y ya estoy escribiendo otra línea. En el momento en el que se publique este texto, podré recordar el pasado que ahora es presente, pero no lo sentiré, no lo viviré de la misma manera, todo será más nebuloso, un fantasma que habita en mí, nada podré cambiar de lo sucedido, como en tantas cosas que ya se han perdido en las cloacas de mis recuerdos. ¿Soy la misma persona? ¿En el momento en que lea publicada estas líneas podré decir que hubiera escrito exactamente lo mismo? ¿Y el futuro?, está ahí, pero no existe, nos determina, pero no podemos palparlo, no vive, son posibilidades que se materializarán o no. Anhelos, deseos, deberes, temores, acompañados por la voluntad, en caso de que sea ahí a dónde quieres dirigirte, o en caso contrario, por la desidia, o la resistencia a ese futuro que ves venir con tanta aprehensión, pero eres incapaz de evitar.
Si el tiempo fuera tan sólo matemáticas, si sólo existiera el tiempo cosmológico que desgasta la materia, que no es más que una acumulación de causas que llevan a efectos, insertas en el hilo de la necesidad, un hilo que avanza implacable, ciego a los designios de la voluntad. Si así fuera, ¿de dónde viene la compulsión que nos atormenta desde que nacemos de poner principios y finales?
¿Cómo puede determinar tus acciones algo que aún no es y puede no llegar nunca a ser, a existir? Al contrario que con el pasado, sí puedes cambiar a dónde te diriges, al menos en teoría, hay tantas fuerzas contradictorias que tiran de nosotros, que a veces el libre albedrío parece una broma cósmica de alguna malévola divinidad que tira de los hilos haciéndonos creer que somos libres. Pero así es la naturaleza humana, paradójica y contradictoria. Un guiño malévolo de una evolución errática que no parece aprender de sus repetidos errores. Agustín de Hipona en sus Confesiones en el siglo V de nuestra era admitía su perplejidad por este macabro juego del tiempo; Tampoco se puede decir con exactitud que sean tres los tiempos: pasado, presente y futuro. Habría que decir con más propiedad que hay tres tiempos: un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. Estas tres cosas existen de algún modo en el alma, pero no veo que existan fuera de ella. El presente de las cosas idas es la memoria. El de las cosas presentes es la percepción o visión. Y el presente de las cosas futuras la espera. Lewis Carroll nos invitaba en sus imaginativos escritos a probar la más rica mermelada de todos los tiempos, con solo una pega, se podía tomar todos los días del año, menos hoy. Blaise Pascal, tan pesimista como realista, lo expresaba en una carta en 1656: El pasado no debe preocuparnos, porque de él no podemos más que lamentar nuestras faltas. Pero el porvenir nos debe afectar aún menos, porque nada tiene que ver con nosotros y quizá no lleguemos nunca hasta él. El presente es el único tiempo verdaderamente nuestro (…) Sin embargo el mundo es tan inquieto que no se piensa nunca en el presente y en el instante que vivimos, sino en el que viviremos. Deleuze al hablar del pensamiento existencialista de Bergson lo tipificaba así: del pasado puro hay que decir que ha dejado de actuar o de ser útil. Pero no ha dejado de ser. Inútil e inactivo, impasible, el pasado es. Si Pascal desviaba su mirada de la influencia del pasado, Bergson pretende recuperarla, y es esa confluencia del aquí y ahora y del pasado que, a pesar de todo, es, la que nos permite abrirnos a lo imposible. Y así, el determinismo, se convierte en la ilusión que realmente es, al menos en esa consciencia que se resiste a la mera materia, al mero reduccionismo de impulsos bioquímicos. Los antiguos griegos que intuyeron esa prisión en la que las visiones deterministas prisioneras de un tiempo lineal, ya ineludiblemente medido y marcado, pretendían recluirnos, utilizaron un término para rebelarse, para conceptualizar la ruptura ante lo (in)evitable, el kairós, ese momento en el que se puede realizar lo antes impensable.
Si el tiempo fuera tan sólo matemáticas, si sólo existiera el tiempo cosmológico que desgasta la materia, que no es más que una acumulación de causas que llevan a efectos, insertas en el hilo de la necesidad, un hilo que avanza implacable, ciego a los designios de la voluntad. Si así fuera, ¿de dónde viene la compulsión que nos atormenta desde que nacemos de poner principios y finales? Si el principio y el final de las cosas existen como convenciones colectivas o individuales, quizá sea porque es la única manera que tenemos de crear una vida significativa, que importe. Puede que la materia no escape a la necesidad, pero existe en nuestro interior un rincón de libertad, donde las olas de la necesidad se rompen en el arrecife del libre albedrío. Donde nuestra voluntad es capaz de amar u odiar, de compadecer o ser arrastrados a la fría indiferencia. Donde nos resistimos al determinismo causal de la naturaleza, de la biología. Un lugar de pura creación, de pura libertad, y como tal, capaz de crear espontáneamente nuevas cadenas causales, nuevos efectos ajenos a la mera determinación de la materia. Una libertad, que encierra en su espontaneidad lo mejor y lo peor que somos capaces de dar de sí. La eternidad de la conciencia, inasequible a las cadenas de la existencia. Un alma sí, no inmortal, pero eterna en su ansía de libertad.
El tiempo de nuestra consciencia es el hábitat natural de una libertad inalienable, que ni las más terribles cadenas de la desesperación, del dolor y la agonía de la enfermedad, o de la opresión de aquellos que pretenden encerrarnos en celdas, reales o virtuales, puede derrumbar. Qué es sino el tiempo, sino el dolor de esas heridas causadas por el olvido de esos frágiles momentos que iluminan, como una vela en la tormenta, la oscuridad que acompaña nuestra caída en el tiempo y los mordiscos del tiempo que laceran nuestra fugaz existencia.