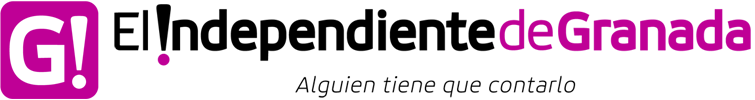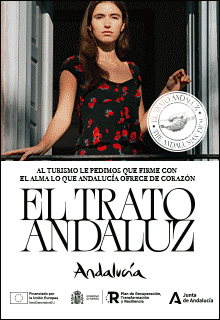La brújula moral: Sócrates versus necios (El utilitarismo II)

'Es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho'
(John Stuart Mill)
El filósofo inglés John Stuart Mill (1806-1873) fue lo que se dice un niño prodigio, aprendió a muy temprana edad a leer a Platón en griego clásico. En su adolescencia dominaba igualmente materias de economía, política y de diversas ciencias, pero ante todo fue uno de los pensadores cuya huella es esencial para aquellos que reconocen el valor de un equilibrio entre la libertad individual y la justicia social. Profundamente comprometido con el reformismo social y político, fue pionero en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, llegando a ser detenido por promover el control de natalidad. Un anatema en su época. Fue criado en la moral utilitarista clásica, la promovida por Jeremy Bentham, pensador del que su padre se consideraba discípulo y al que admiraba profundamente. Pero muy pronto nuestro joven genio, aun partiendo de las originales ideas de su compatriota, que situaba el principio moral en la búsqueda de la felicidad individual a través del placer, contribuyendo así a una sociedad más feliz en su conjunto, dejaría su propia imprenta en la corriente utilitarista, desarrollando un modelo moral mucho más sofisticado, capaz de responder a las aporías y dudas dejadas por su maestro Bentham.
La primera distancia la marcó al no admitir que todo tipo de placer mereciera igualmente la pena. Si le preguntamos a cualquier persona si preferiría ser un cerdo feliz revolcándose en el barro o un humano jodido y triste, con perdón, todo el mundo diría que, a pesar de todo, lo mejor era ser lo segundo. Si hubiera vivido en nuestra época y viera los programas cutres de la televisión no estoy seguro que Stuart Mill siguiera pensando lo mismo, ¿no?, en fin, para nuestro pensador eso estaba claro. Su argumento, un poco elitista, pero no exento de razón en su totalidad, es que todo aquel que hubiera aprendido a disfrutar placeres más elevados, y por elevados se refiere a más intelectuales, sin duda elegiría éste tipo de placeres antes que lo que el vino a llamar placeres de tipo más bajo. Está claro que no podía admitir la simplicidad del planteamiento del utilitarismo primigenio, a pesar de que la vida, en aquella época o en la nuestra, nos demuestra que conocer placeres más elevados no siempre influye en que los elijamos por encima de los llamados bajos. La dificultad de su planteamiento es indiscutible, de hecho, nunca hizo una clasificación clara que distinguiera a unos de otros, a los placeres más elevados de los más bajos, más allá de lo evidente.
El pensador británico creía que la clave se encontraba, como creen la mayoría de los reformadores sociales que no están cegados por dogmatismos doctrinales, en la educación. Al igual que un árbol al que dejamos crecer con el espacio que necesita, regándolo con los nutrientes adecuados, crecerá siendo un ejemplar magnifico, si educamos a un ser humano apropiadamente, alimentando sus mejores virtudes, permitiéndole la suficiente libertad individual para desarrollar plenamente su creatividad, la felicidad y el placer alcanzado por estos individuos contribuiría de manera decisiva al desarrollo de una sociedad más plena, más feliz en su conjunto. Aceptaba que los niños y las niñas debían ser guiados en su crecimiento y maduración como seres humanos, pero bajo lo que se conoce como el Principio del Daño renegaba de cualquier control que el Estado o la Sociedad ejerciera sobre adultos plenamente responsables sobre su comportamiento moral, siempre y cuando no se produjera de manera directa daño a otra persona.
Se rebelaba ante el control que el gobierno pretendía imponer a la sociedad sobre comportamientos morales, convirtiendo estos preceptos en leyes. Desconfiaba de las presiones sociales de la mayoría que impiden a las minorías poder ejercer su propia libertad, por temor a no encajar en lo que la sociedad mayoritaria entiende por comportamientos aceptables.
Debemos encontrar espacio y libertad, ya desde que somos niños, buscar nuestro propio camino, ser capaces de cometer nuestros propios errores, aceptándolos como una parte más de nuestro aprendizaje, y yendo más allá de encajar o no en los preceptos que nuestros padres desean para nosotros, o lo que esas reglas no escritas por la mayoría social te dicen que debes desear ser. Si no nos resistimos a esas presiones, y aceptamos ser lo que queremos ser en nuestro interior, nunca seremos felices, nunca podremos contribuir de verdad a una sociedad mejor. Si no lo hacemos, puede que sea una sociedad más eficaz, o no, pero más hipócrita, seguro, y desde luego nunca será más justa ni más feliz.
Así pues, vive y deja vivir. Para ser más claro, Stuart Mill era muy firme en aclarar que no podemos confundir la ofensa con el daño. En ese sentido su apuesta por la libertad individual era radical. Si el comportamiento de otra persona nos ofende, eso no significa que debamos impedir que se comporte así si no se produce ese daño a una tercera persona. Por ejemplo, una persona que decide emborracharse todo el día por los motivos que sea. Podemos intentar razonar, e intentar hacerle ver que hay otras maneras de ser feliz, y ayudarle a conseguirlo, pero si no tiene, por ejemplo, niños a su cargo que puedan verse afectados, y lo que hace con su vida le afecta tan sólo a él, tiene la última palabra. Qué decir sobre los comportamientos o preferencias sexuales. Tan importante como la libertad individual en los comportamientos morales, es la libertad de expresión, siempre que no conlleve ejercer una violencia para imponer el punto de vista que fuera. Y por supuesto, la mitad de la sociedad llevaba milenios siendo sometida. Firme defensor del feminismo y su lucha, en El sometimiento de las mujeres (1869) dejaba claro que las mujeres estaban prisioneras en sus propias vidas, incapaces de desarrollarse plenamente. El matrimonio debía ser un contrato entre iguales, una amistad entre iguales, no una convivencia en la que una de las partes estaba sometida a la otra. De ahí que trabajara incansablemente contra la violencia ejercida a las mujeres, y el amparo legal que ésta tenía. Le preocupaba enormemente el abuso, la violencia y la violación dentro del matrimonio. La conciencia, y las noticias que leemos a diario en los medios de comunicación, debería dictarnos hasta qué punto hemos avanzado, o no, en tan lacerante asunto.
Posteriormente los pensadores utilitaristas refinaron aún más los planteamientos éticos de ésta corriente de pensamiento, estableciendo una diferencia entre un utilitarismo del acto; que nos dice que debemos juzgar las acciones de manera individual, caso por caso, atendiendo a las consecuencias particulares que dado cada contexto se producirían, y lo que se ha llamado utilitarismo de la regla; que nos recomienda adecuar nuestro comportamiento a las reglas habituales, ya consideradas morales, y que en la práctica entendemos la utilidad frecuente de las consecuencias, una vez aplicado ese comportamiento en general, aprovechándonos de las experiencias de nuestras sociedades.
Como es fácil imaginar, las principales críticas al planteamiento utilitarista del pensador británico provienen de los que consideran que en un mundo tal y como el que vivimos, y en el que vivía Stuart Mill, es imposible reconciliar la libertad individual y la búsqueda del placer y la felicidad propia, con el bienestar y la justicia social. Vamos, que como aún escuchamos cotidianamente hoy día, el muchacho tenía buenas intenciones, pero su cabeza estaba en las nubes, porque nuestro mundo lo domina el egoísmo, y la justicia social y la felicidad, individual o colectiva, en tanto aspiración, tiene el mismo valor que los cuentos que contamos a los niños a la hora de irse a dormir; inspiración para soñar felices y tranquilos, pero, valga la redundancia, poca utilidad para la vida tras el despertar. Que cada cual apueste por lo que quiera, pero parafraseando a John Stuart Mill, prefiero mil veces a un soñador fracasado que ha proporcionado algo de felicidad a unos pocos, que a un triunfador cuyo éxito ha causado malestar y frustración a unos muchos, ¿qué es más útil para nuestra sociedad?