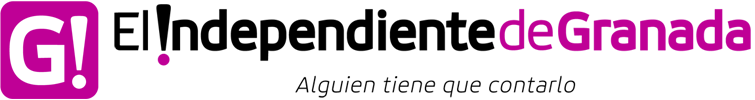El mejor de los mundos posibles

'Todo lo que es, está bien'. Alexander Pope
Hay filosofía para todos los gustos, incluso para aquellos que se despiertan por la mañana, y sin ni siquiera haberse atiborrado de cafeína, esbozan una sonrisa y exclaman ante el estupor del resto del mundo: ¡que maravillosa es la vida! Basta con escuchar la radio cada mañana o ver la televisión a cualquier hora del día para que la realidad te dé una bofetada en la cara, sin embargo, esa especie en peligro de extinción del homo optimista parece inmune a los reiterados golpes que las fechorías de sus compinches humanos cometen, unos contra otros, a todas horas, algunas de las cuales les afectan directamente, aunque sea por una cuestión de probabilidad. El optimista parece haber hecho suyas estas palabras de otro optimista histórico, Winston Churchill, que proclamaba sin rubor alguno que un optimista ve una oportunidad en cada calamidad, un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Mérito desde luego tiene, dados los oscuros tiempos en los que tuvo que liderar a su país, a punto de ser devorado por el nazismo que campaba a sus anchas por el continente europeo. Si un político pudo ser optimista en esa situación, qué no podremos hacer nosotros con las pequeñas miserias del día a día, deben pensar los optimistas, mientras ensayan una contagiosa sonrisa en el espejo del baño con la que se disponen a conquistar el mundo, el mejor de los mundos posibles, tal y como decía el también optimista filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz.
Un publicista francés que vivió los atribulados tiempos del siglo XIX no lo tenía tan claro: 'De todos los presagios siniestros, el más grave, el más infalible es el optimismo'. Émile de Girardin, que así se llamaba, compartía opinión con el humorista español Antonio Mingote, que un siglo más tarde, en tiempos igualmente atribulados, proclamaba que 'un pesimista es un optimista bien informado'
Un publicista francés que vivió los atribulados tiempos del siglo XIX no lo tenía tan claro: De todos los presagios siniestros, el más grave, el más infalible es el optimismo. Émile de Girardin, que así se llamaba, compartía opinión con el humorista español Antonio Mingote, que un siglo más tarde, en tiempos igualmente atribulados, proclamaba que un pesimista es un optimista bien informado. Al buen optimista, representante de su especie, estos aldabonazos no solo no le hacen daño, sino que por el contrario le sirven para pertrecharse aún más en su colorida armadura de fe para convencer al resto de los desgraciados mortales, con la tenacidad de un testigo de Jehová, que el que espera no solo no desespera, sino que consigue lo que quiere, y que el universo, el karma o estupideces millennials similares, nos devolverán bien por bien. Exceso de confianza pensaremos algunos, actitud natural de creer en las propias posibilidades, y en un mundo que es maravilloso, pensaran ellos.
Ironías aparte, el problema de aquél que ve el mundo, la vida, con anteojos de brillantes arcoíris, y de aquél al que le basta estar unos instantes rodeado por otros seres humanos, para darse cuenta de que algo va terriblemente mal, no es baladí, es un asunto de calado metafísico, si nos ponemos en plan erudito, que no es el plan, pero servirá para introducirnos en los recovecos de la privilegiada, matemática y racional mente de Leibniz. El pensador alemán atribuía al creador del mundo, Dios, una intención moral. Antes que nada, habría que aclarar que el Dios de Leibniz tiene poco que ver con el ente sobrenatural derivado de la Biblia, o similares escritos, es más parecido a una fuerza racional, que construyó el universo como si fuera un enorme mecanismo de relojería, donde la naturaleza con su orden causal entre fenómenos no entra en contradicción con el fin moral del mundo. El mundo ha sido organizado según el principio de lo mejor. Dios es omnipotente y encarna la bondad en su máxima expresión. Si esto es así, la vieja cuestión: ¿Cómo es posible que exista el mal moral? ¿Cómo podemos justificar que en este universo el mal sea la norma y no la excepción? Leibniz era plenamente consciente de las dificultades de este problema, y pretendió resolverlo afirmando que Dios decidió elegir este mundo porque era el mejor de los mundos posibles. Mejor no averiguar cuáles eran las otras alternativas, si éste es el mejor. No es perfecto, diría nuestro filósofo, dado que no es posible estar ciegos ante la presencia del mal, pero si el más perfecto entre aquellos que hubieran podido ser.
Lo preocupante es la glorificación del sistema; si éste es el mejor mundo posible, si ésta situación es la mejor a la que podemos aspirar, salvo algunos retoques aquí y allá, lo ideal es no tocar nada. Esa es la panacea conservadora, vivimos en el fin de los tiempos, la democracia liberal se ha conseguido, tan solo hay que ajustar algunas cosas mínimamente; los mercados se autorregularan, los más ricos se harán más ricos y eso hará que los más pobres tengan algo más para llevarse a la boca
En su Teodicea Leibniz explica su tesis a través de una fábula ya conocida con anterioridad. El argumento haría las delicias de una película de ciencia ficción; tenemos una pirámide de mundos posibles, en la cima estaría el más perfecto moralmente, e irían descendiendo hasta el infinito mundos menos morales. En uno de esos mundos conocemos a un personaje llamado Sexto, un hombre piadoso de Júpiter que se instala en Corinto, cultiva un jardín donde encuentra un tesoro, muere rico y querido por su generosidad por todos los ciudadanos. En otro mundo el Sexto correspondiente, igualmente piadoso, se instala en Tracia, se casa con la hija del rey, y le llega a suceder, muriendo adorado por sus súbditos, debido a su buen hacer. En el mundo más perfecto de los posibles, el real, pues únicamente el más perfecto es dado a la existencia, los otros son posibilidades, Sexto sale encolerizado de su hogar y repudiando a los dioses, se dirige a Roma donde ayuda a sembrar el caos, viola a la mujer de su mejor amigo, y acaba solo y desterrado, muriendo despreciado. La explicación de Leibniz tiene su miga, porque viene a decir que (evidentemente) no es Júpiter (Dios) quien ha hecho malvado a Sexto, sino que son decisiones suyas, una libertad inherente al ser humano, las que le han llevado por el mal camino. Es evidente que el mal existe en el mundo y somos los humanos, con nuestra libertad los causantes. Lo inquietante de la fábula es que las decisiones de Sexto, indirectamente, ayudan a causar la grandeza de Roma en un futuro, es decir, el mal menor justifica que en un futuro exista un bien mayor que legue grandes beneficios a la humanidad. Sin dolor no habría placer, sin tristeza no existiría la felicidad nos dice la ética de Leibniz. Un mundo feliz sería un mundo aburrido, es la conclusión que se desprende.
Cierto es que Leibniz es más optimista metafísicamente que históricamente, pero lo preocupante de esa justificación es que tenemos la misma semilla de tantas doctrinas optimistas, que en virtud a un futuro paraíso, terrenal o celestial, justifican auténticas barbaridades. Ejemplos obvios; aquellos que han martirizado, castigado o torturado, sabiendo que son males, debido a que con ello se salva ( presuntamente) el alma (religiones) o la vida (dictaduras o algunas democracias deterioradas) de un número mayor de personas que a las que se causa ese mal. Obviemos que la mayoría de quienes lo justifican sean, o fanáticos o gente sin escrúpulos, que lo único que en realidad pretenden es mantener el statu quo de unos pocos, más que el bien general, o que la tortura sea no solo ineficiente, más allá de inmoral, sino que a su vez sea semilla de nuevos males, mayores de los que se pretendían evitar.
La política puede y debe ser optimista, pero partiendo del punto de partida del pesimista; la situación no es la mejor de las posibles, es un desastre, y no basta con esbozar una sonrisa y esperar que el karma o el mercado nos iluminen y repartan gracias a quienes se lo merecen. La política ha renunciado a la que debiera ser su mayor virtud, el cambio, la transformación, asumir que en sus manos no está solo gestionar lo posible, sino inventar lo imposible
Lo preocupante es la glorificación del sistema; si éste es el mejor mundo posible, si ésta situación es la mejor a la que podemos aspirar, salvo algunos retoques aquí y allá, lo ideal es no tocar nada. Esa es la panacea conservadora, vivimos en el fin de los tiempos, la democracia liberal se ha conseguido, tan solo hay que ajustar algunas cosas mínimamente; los mercados se autorregularan, los más ricos se harán más ricos y eso hará que los más pobres tengan algo más para llevarse a la boca, las mujeres ya tienen derechos básicos, la corrupción no importa, es uno de esos pequeños males que hay que aguantar en aras a un bien mayor.
La política puede y debe ser optimista, pero partiendo del punto de partida del pesimista; la situación no es la mejor de las posibles, es un desastre, y no basta con esbozar una sonrisa y esperar que el karma o el mercado nos iluminen y repartan gracias a quienes se lo merecen. La política ha renunciado a la que debiera ser su mayor virtud, el cambio, la transformación, asumir que en sus manos no está solo gestionar lo posible, sino inventar lo imposible. Si dejamos que nos convenzan de que estamos en la mejor situación posible, cuando basta con mirar a nuestro alrededor, y ver el sufrimiento que afecta a tanta gente, las desigualdades, las miserias, que dominan nuestro estable sistema, entonces hemos renunciado a la esencia de la política, no es que seamos pesimistas, es que hemos adoptado el optimismo de aquel que en el fondo no quiere que nada cambie. Seamos pesimistas en la medida en que somos inconformistas con un mundo que no solo no es el mejor posible, sino que es uno de los peores posibles, seamos optimistas creyendo que sí que puede ser cambiado, y devolvamos a la política la virtud a la que nunca debió renunciar; mejorar la vida de las personas y dignificarlas hasta que podamos exclamar sin rubor que vivimos en el mejor de los mundos posibles, sea aburrido o no (lo sentimos Leibniz) instalarnos en la felicidad.