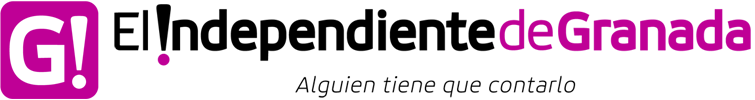Ontología del ruido
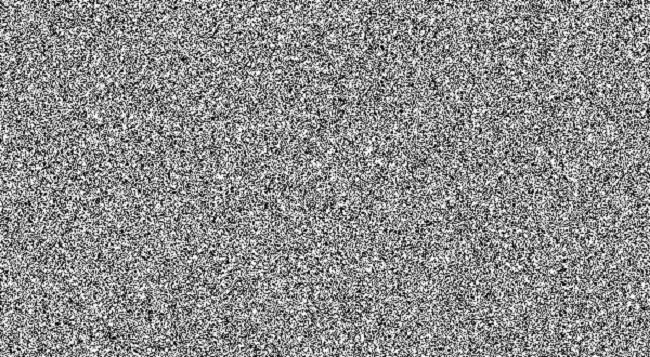
'Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen'. Alfonso X el sabio.
Ontología, dícese de la ciencia del ser, de la investigación filosófica que pretende desvelar los secretos de la existencia, comprender a los seres que la conforman, y hoy día no podemos comprender nuestra existencia sin percibir que estamos contaminados por el ruido; sonidos descarriados, fuera de lugar, a todo volumen, que nos acompañan desde que abandonamos el conciliador sueño protector del vientre de nuestra madre, acunados por el dulce sonido del latido de su corazón, y nos despertamos en un mundo donde todo es ruido, la mayor parte banal, ensordecedor, destructivo, que ahoga las bendiciones del silencio, propio o ajeno. El ruido, antología del despropósito, que, no nos permite oír aquellos sonidos que deberían acariciarnos, y por el contrario, nos somete a una contaminación acústica que afecta a nuestra salud y a la calidad de nuestra vida.
Pensemos en cualquier ciudad contemporánea, no hay mejor metáfora de cómo nos ahogamos en el ruido, y despreciamos el silencio o los sonidos mesurados que deberíamos reivindicar en nuestras vidas. Urbes donde la convivencia se torna prisión, donde vivimos ahogados en un festival de luces contrapuestas a los atronadores ruidos que la contaminan, como si viviéramos en una permanente feria, con la condescendiente mirada de todos los que en ella vivimos, desde los más humildes hasta los jerarcas que la dirigen ordenando nuestra existencia, en la luz, o más comúnmente dirigiéndola desde la sombra adyacente al poder. La contaminación acústica a la que tan acostumbrados estamos, en nuestras viviendas, en nuestras calles, en espacios de ocio, y en los transportes públicos o privados, que depredadores colonizan el espacio donde deberíamos convivir y encontrarnos, y en su lugar nos ahogan. Pocos espacios abiertos, públicos, encontramos donde podamos vislumbrar algo de refugio frente al ensordecedor ruido que nos enjaula.
Pensemos en cualquier ciudad contemporánea, no hay mejor metáfora de cómo nos ahogamos en el ruido, y despreciamos el silencio o los sonidos mesurados que deberíamos reivindicar en nuestras vidas. Urbes donde la convivencia se torna prisión, donde vivimos ahogados en un festival de luces contrapuestas a los atronadores ruidos que la contaminan, como si viviéramos en una permanente feria, con la condescendiente mirada de todos los que en ella vivimos
No es de extrañar que adocenados por los torturadores sonidos de la ciudad, no encontremos un hueco para nosotros mismos, para esa conversación siempre pendiente entre el esqueleto y la carne sobre nuestro lugar en el mundo, su fragilidad y precariedad, y el sentido de cada segundo que desaprovechamos. Si no hay ruido a nuestro alrededor lo buscamos, esos centros comerciales, templos de la lujuria consumista moderna, o en esos bares, que deberían ser centros de encuentro, convertidos en saturados sitios donde el silencio o el murmullo de una conversación equilibrada no tienen hueco, donde conversamos a gritos, interrumpiéndonos unos a otros, donde no escuchamos, ni susurramos al oído, esas palabras que deberían acariciar y no golpear. No es de extrañar que el silencio se convierta en el ruido más fuerte, quizá en el más fuerte de los ruidos, como reflexionaba Miles Davis, ese genio del Jazz, que con su música elevó la atonía del ruido, su caos, a la más elevada de las artes. Y, cuando se produce el milagro del silencio y nos encontramos con nosotros mismos, o nuestros amigos, tan mal acostumbrados estamos, que buscamos otro tipo de ruido, el de las pantallas de nuestros móviles, donde huimos del valor del silencio y de los agradables sonidos de una mesurada conversación. Escondemos en la banalidad del ruido nuestra soledad, por muy acompañados que pretendamos estar.
Pocas cosas hay más aterradoras que el vacío silencio que sobrevive al ensordecedor ruido en el que vivimos para ocultar nuestros temores. Sófocles, en sus tragedias griegas, otorgaba al ruido un papel determinante en el miedo, en el temor, que se convierte en nuestro permanente acompañante ante los aciagos hados del destino. No sabemos convivir con el silencio, tanto nos apesadumbra, que el poeta y fabulista Jean de la Fontaine nos advierte del peligro de los hombres que no hacen ruido. En lugar de admirar, de aprender de aquellos seres que convierten su silencio en un arte en la conversación, aprendiendo a escuchar sus propios pensamientos, dejando respirar las disquisiciones ajenas sin necesidad de enturbiarlas con cháchara sin sentido, desconfiamos de ellos. Las personas silenciosas nos inquietan, no sabemos muy bien porqué, pero preferimos una charla banal a un esclarecedor silencio. Cegados por la necesidad de ruido blanco, de ruido de fondo, no llegamos a comprender que el ruido que somos capaces de enarbolar en nuestra vida no demuestra a alguien lo inteligente que eres, o lo sensible, o la atención que le prestas. Somos incapaces, educados en el ruido, de combinar nuestro silencio, con el respeto al silencio ajeno.
No es de extrañar que adocenados por los torturadores sonidos de la ciudad, no encontremos un hueco para nosotros mismos, para esa conversación siempre pendiente entre el esqueleto y la carne sobre nuestro lugar en el mundo, su fragilidad y precariedad, y el sentido de cada segundo que desaprovechamos
Demasiado ruido nos rodea en el trabajo; perdidos en competir unos con otros, en entornos hostiles, sin escuchar, rodeado de sonidos atronadores que evitan que el tiempo laboral sea a su vez un tiempo de calidad. Demasiado ruidos en las escuelas, donde en lugar de enseñar a los niños a combinar la fuerza de su natural jolgorio, la ilusión del juego compartido, les abrumamos con conocimientos desprovistos de sabiduría y les mostramos que la jerarquía, impuesta muchas veces a base del ruido de los gritos, es la base de la educación. Demasiado ruido nos rodea en la familia o con nuestras parejas, donde el grito impone el peso de su volumen a la frágil caricia de la escucha y la comprensión. La mayor parte de las veces demasiado ruido nos rodea con nuestros amigos, donde en lugar de buscar un espacio para compartir vivencias, sentimientos o juegos, decidimos compartir la soledad refugiándonos en enloquecedores locales donde no hay lugar a la conversación. Demasiado ruido nos rodea en la política, donde se impone en esta memecracia política en la que vivimos, el exabrupto a la reflexión, el grito sordo de un lema encarnado en un meme, que un sincero diálogo y una honesta preocupación por aquellos que la sociedad deja atrás. Tanto ruido, que no oímos los lamentos de aquellos que en verdad necesitan ser escuchados. Demasiado ruido en los medios de comunicación, donde intereses cruzados nos ensordecen con medias verdades, cuando no medias mentiras, todo con tal de no permitir que el sosiego nos deje leer entrelineas los intereses que en verdad ocultan.
No todo sonido a máximo volumen es ruido a despreciar, la música, el menos desagradable de los ruidos, en palabras del emperador caído, Napoleón Bonaparte, sabedor de su necesidad en nuestras torturadas almas y en nuestro hambriento corazón. La música, que en soledad o compartida, nos acaricia o acelera nuestras emociones, cuando dejamos espacio para ello, pues lo habitual es oír, pero no escuchar lo que la música debería trasmitir. Siempre como ruido de fondo, rara vez para dejarnos persuadir por su encanto, disolvernos en sus sinfonías, dejarnos acariciar por sus melodías, por su perfecta conjugación del orden de sus instrumentos, o por el encanto caótico de su irregular creación.
Tan acostumbrados estamos a la ontología del ruido que respondemos al ruido con más ruido, hemos olvidado el encanto de las conversaciones civilizadas, o del placer de la mera escucha. Nos encontramos perdidos en el ruido de fondo de conversaciones insípidas con gente vacía, sin saber cómo hemos llegado allí
Tan acostumbrados estamos a la ontología del ruido que respondemos al ruido con más ruido, hemos olvidado el encanto de las conversaciones civilizadas, o del placer de la mera escucha. Nos encontramos perdidos en el ruido de fondo de conversaciones insípidas con gente vacía, sin saber cómo hemos llegado allí. Cómo podría ser de otra forma, si no sabemos vivir sin sonidos que se tornen en barbaros ruidos. Cómo podría ser sin aprender el valor de encontrarse a uno mismo, en el silencio, ajeno a los ruidos que enturbian cualquier posibilidad de una pequeña epifanía que nos ilumine con lucidez, aunque fuera solo unos minutos al día, de todo aquello de valor que nos rodea, que no tiene precio, y que el ruido convierte en mera mercancía; una sonrisa, una lagrima, una caricia, un beso, un abrazo. Nuestro hábitat contaminado por el ruido, nuestra vida ensordecida por el ruido, nuestras relaciones corrompidas por el ruido, hasta que un día, el ruido desaparece, y queda el silencio, y con el ruido se van tus miedos, tu ira, tu desesperación, demasiado tarde, si no aprendemos a responder a la ontología del ruido con una metafísica del silencio, con una ética del sonido, que con sus sinfonías nos muestre la belleza y el sentido que cuentan las maravillosas historias que nos perdemos, propias o ajenas, debido al exceso de la cacofonía del ruido.