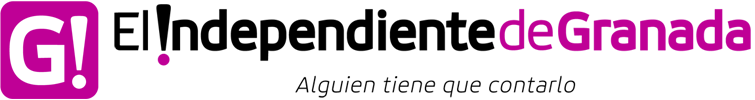De virtudes y vicios

La única diferencia entre el santo y el pecador es que el santo tiene un pasado y el pecador un futuro. Oscar Wilde
El amor propio y la vanidad nos hacen creer que nuestros vicios son virtudes, y nuestras virtudes vicios. Jacinto Benavente
Quién podría pensar que el comedido y prudente René Descartes tendría la clave para descifrar uno de los grandes enigmas de la filosofía moral, desde aquellos tiempos homéricos en los que se consideraba virtuoso al más bruto de todos. En su correspondencia con la reina Cristina de Suecia, que no dejaba de hurgarle para que le diera consejos morales, algo a lo que no era muy proclive nuestro filósofo, que miraba de reojo los ligeros problemas de prisión y hoguera a los que se enfrentaban sus contemporáneos por un quítame de aquí esta crítica a la moral religiosa de turno, definía la virtud como aquella resolución y vigor con que nos inclinamos a hacer las cosas que creemos buenas, con tal de que este vigor no proceda de obstinación. Dos claves nos da; que la virtud es una creencia, y que allá cada cual con la suya, podríamos añadir hoy día, y que seamos tan prudentes como él a la hora de mantener obstinadamente el hábito moral, pues no es otra cosa la virtud, en su definición más clásica, que el hábito de practicar una acción que consideramos promueve el bien. Mientras que su contrario, el vicio, es esa misma práctica en el hábito de aquello que se considera malo, o al menos, contrapuesto a lo que consideramos bueno. Y la obstinación, no es una virtud o vicio, que se lleve precisamente bien con las virtudes, o con los vicios, por mucho que unos y otros pretendan que nos lo creamos.
Vivimos en la prisión del lenguaje al que negamos su natural ambigüedad, y con ello constreñimos nuestro mundo. Marcados por el uso que del mismo se hace en nombre de lo que es y de lo que no es, dejando de lado aquello que podría ser o no podría ser. Encadenados por conceptos que limitan nuestro mundo, que nos dictan nuestra manera de percibir la realidad
Vivimos en la prisión del lenguaje al que negamos su natural ambigüedad, y con ello constreñimos nuestro mundo. Marcados por el uso que del mismo se hace en nombre de lo que es y de lo que no es, dejando de lado aquello que podría ser o no podría ser. Encadenados por conceptos que limitan nuestro mundo, que nos dictan nuestra manera de percibir la realidad. Palabras como amor y odio, como verdad y mentira, como vicios y virtudes, son algo más que signos lingüísticos, son algo más que palabras que reflejan estados de realidad o de concordancia entre pensamiento y realidad. Son formas de manifestar una voluntad de dominio, de doblegarnos e imponernos aquello que debemos pensar o sentir. Son la forma en la que nuestra conciencia, alimentada por los lodos de morales impuestas, por tradiciones, historias y por majaderías que nunca se nos ocurrió repensar o criticar, delimitan nuestros sentimientos, deseos o pasiones.
De ver en blanco y negro, lo que debería estallar en una mezcla de colores contrapuestos. Tomemos de ejemplo eso que se llama amor, que tantas veces delimita al norte con el odio, al sur con la indiferencia, al este con la lujuria y al oeste con la posesión
La historia de aquello que llamamos vicios y virtudes, de esas reglas de comportamiento que nos dicen qué hay de bueno y qué hay de malo en todo lo que hacemos, que nos dicen qué amar y qué odiar, de lo propio y de lo ajeno, es una historia llena de medias verdades, cuando no plenas mentiras. De ver en blanco y negro, lo que debería estallar en una mezcla de colores contrapuestos. Tomemos de ejemplo eso que se llama amor, que tantas veces delimita al norte con el odio, al sur con la indiferencia, al este con la lujuria y al oeste con la posesión; nos resulta relativamente fácil enamorarnos, porque al principio lo hacemos de una idea, de una proyección en la que ponemos partes de nuestras propias expectativas, construimos una persona ideal, acomodada a lo que creemos que encaja con nosotros, pero rara vez nos enamoramos, al principio, de una persona de carne y hueso. Cuando esa idea no encaja con la persona que llegamos a conocer, se produce la herida y es fácil olvidar el absurdo de no aceptar a esa persona, no el ideal del que nos enamoramos, sino tal y como es, con sus virtudes y sus vicios. Nos enseñan que o algo encaja en lo que es bueno, virtuoso, según las costumbres y morales de nuestro entorno, y hemos de amarlo, o que algo debe chirriarnos porque es malo, vicioso y hemos de odiarlo, porque no encaja en esa forma de vida que nos han enseñado, y por tanto, sólo nos queda el desencanto. Y eso es debido, a que la bondad o maldad, los vicios y las virtudes que vemos en la otra persona, suelen tener más que ver con las imposturas sociales, que nos doblegan, nos condicionan. Se produce igualmente en sociedades tolerantes, libres, plurales, que en aquellas intolerantes y totalitarias, porque nos cuesta encajar nuestros deseos o pasiones con lo que choca con lo correcto e incorrecto socialmente. Toleramos determinados comportamientos, más que aceptarlos como actos que pertenecen a la intrínseca libertad personal. Peligroso uso de la tolerancia, más cerca de la condescendencia de una supuesta superioridad moral, que en realidad sirve de excusa para esconder nuestros prejuicios.
Se habla mucho del respeto a lo diferente, sin tener claro lo que queremos decir ni lo que supone en cuanto a hábitos de vida. Existe una tendencia a calificar como malo, y por tanto vicioso a aquello que no es coherente con los valores en los que nos hemos criado, y bueno, y por tanto virtuoso, ser fiel a aquello que hacemos por costumbre, porque lo diferente no es más que una costumbre, particular, ni mejor ni peor que otras, simplemente, menos constreñida a los usos sociales que aprisionan el horizonte temporal de nuestra cultura. Y de ahí, la necesidad de ir más allá de conceptos preconcebidos, encerrados en palabras encadenadas por costumbres, y entonces ya no importaría tanto lo diferente, porque lo verdaderamente real es esa carne y esos huesos, esas lágrimas y esas sonrisas, que esconden esos ojos y esos labios de las personas que mirábamos sin ver, cegados por las mentiras morales bajo el miedo de infiernos prometidos, o de ostracismos sociales.
Se habla mucho del respeto a lo diferente, sin tener claro lo que queremos decir ni lo que supone en cuanto a hábitos de vida. Existe una tendencia a calificar como malo, y por tanto vicioso a aquello que no es coherente con los valores en los que nos hemos criado, y bueno, y por tanto virtuoso, ser fiel a aquello que hacemos por costumbre, porque lo diferente no es más que una costumbre, particular, ni mejor ni peor que otras, simplemente, menos constreñida a los usos sociales que aprisionan el horizonte temporal de nuestra cultura
Aquello que llamamos virtudes son los ojos bonitos de la moral, y los vicios, aquello que forma parte de nosotros y desearíamos echar al sumidero, para comportarnos como se debe, para ser ejemplares. Pero hay un telón oculto detrás de esos modelos. Tradicionalmente se entendía, y hoy día seguimos igual, a las virtudes como las cualidades del comportamiento humano que, realizadas habitualmente, nos llevan a la perfección moral. Perfección moral que está ineludiblemente vinculada a la idea de Bien. Vicios, sin embargo, en su sentido moral, se vincula a una disposición habitual, tozuda, de enfangarnos en el Mal. La trampa, claro está, se encuentra en que entendemos por Bien y por Mal, y al servicio de quién o de qué, se encuentra esa servidumbre de nuestro comportamiento. Las palabras, las ideas que se encuentran detrás de ellas, construyen los mundos que habitamos. Mundos que nos someten a esclavitudes, a cadenas, de las que apenas somos conscientes. A moralidades que nos niegan la vida, sin que ni siquiera las hayamos juzgado, tan sólo heredado, como el color de nuestros ojos.
Con extrema lucidez Emile Cioran nos recuerda en Del inconveniente de haber nacido las palabras de San Juan Clímaco; “aquel que tiene inclinaciones hacia la lujuria es compasivo y misericordioso; los que tienen inclinación hacia la pureza no lo son”, y añade el pensador rumano: Para denunciar con tal claridad y vigor, no las mentiras, sino la esencia misma de la moral cristiana, y de cualquier moral, era menester un santo, ni más ni menos. Una lección que deberíamos aprender es que el tiempo desgasta nuestras vergüenzas convirtiéndolas en máscaras, la experiencia desnuda nuestras virtudes para vestir nuestra hipocresía, ¿y los vicios?, resisten al tiempo y a la experiencia para terminar convertidos en nuevas postreras virtudes. Si tan sólo aprendiéramos a no avergonzarnos de ellos, probablemente reconciliaríamos mejor aquello que queremos ser, más allá de máscaras impuestas, con lo que realmente somos. Pocos de aquellos hábitos que llamamos virtudes sobrevive al conocimiento, en cambio, la sabiduría suele santificar algunos de esos displicentes hábitos que la mano, de la mal llamada moralidad social, denomina vicios. Pudiera ser que hasta tuviera razón ese poeta de los albores de la Republica de Roma, Quinto Horacio, que nos decía que la virtud es el punto medio entre dos vicios, o el mismo comediógrafo francés del XVII Moliére, cuando proclamaba que cualquier vicio que está de moda pasa por ser una virtud.
Una lección que deberíamos aprender es que el tiempo desgasta nuestras vergüenzas convirtiéndolas en máscaras, la experiencia desnuda nuestras virtudes para vestir nuestra hipocresía, ¿y los vicios?, resisten al tiempo y a la experiencia para terminar convertidos en nuevas postreras virtudes
Adornados con las máscaras de nuestras virtudes y vicios, tomadas prestadas de disfraces ajenos o llevadas con el orgullo del diseño propio, convertimos la vida un continuo baile de máscaras sin descanso. Y como en todo baile, a veces danzas con quien quieres, y a veces con quien nunca te esperarías, a veces llevas tú y a veces te llevan. A veces te deslizas como si el salón de baile te perteneciera, y a veces simplemente tropiezas pisando pies de un lado a otro. Hay quien usa sus máscaras hasta que se rompen de viejas, otros cambian una por otra con la misma indiferencia que las llevan, a veces bailas a tu ritmo y la mayoría de veces sin ritmo, a veces quieres que el baile nunca pare y a veces abandonarlo, pero la vida es un carnaval sin descanso, solo hay una posibilidad, danzar hasta el final. Pero hemos de tener cuidado porque esas máscaras maquilladas de vicios y virtudes, son con las que construimos personajes para relacionarnos, temerosos de mostrar cómo somos realmente, jugamos con aquello que creemos nos hace valiosos o apreciados, populares, pero a veces la máscara se convierte en carne, devenimos en el personaje, y entonces, destruimos aquello que quizá los otros no vean, o no sepan apreciar, pero que es lo único por lo que merece la pena ser querido. Vivamos nuestras virtudes y vicios, en tanto elecciones de vida, sin tanto orgullo propio, respetando virtudes y vicios ajenos, como lo que son, elecciones de otras personas sobre su forma de vida, e intentemos compartir aquellas virtudes que nos hagan mejor persona, más tolerante, y aquellos vicios que nos conviertan en lo que somos, humanos, frágiles, y compasivos. Ya decía Nietzsche aquello de Yo soy un filósofo discípulo de Dionisos, preferiría ser un sátiro antes que un santo.