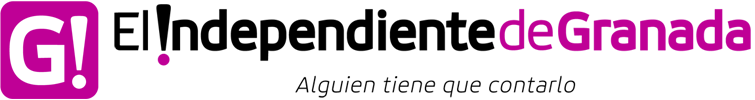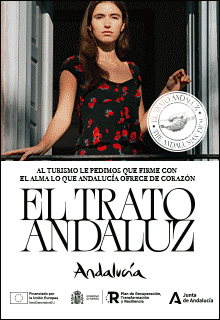El camino equivocado (y 5)

Ese día se nos presentaban delante de las narices dos conciertos. Estamos por tanto, como habrá averiguado el lector -de haberlo a estas alturas, aunque lo más probable es que haya abandonado este tostón a las primeras de cambio- en la encrucijada mencionada muchas páginas atrás, en ese cruce de caminos en el que tomé el equivocado. O no, que con estas cosas nunca se sabe.
Esa noche, decía, La dama se esconde tocaba en no sé qué sala, podría ser la Universal, mientras que en otra lo hacía Kortatu. Decididamente, el grupo de Fermín Muguruza nos gustaba muchísimo más. De hecho, de los otros fulanos sólo conocíamos una canción, 'Amenazas', que no sonaba del todo mal pero que tampoco era para tirar cohetes.
La elección, en circunstancias normales, habría sido fácil: Kortatu nos gusta, La dama esa ni fu ni fa. Pues a Kortatu y no se hable más. Pero la vida no es siempre lineal, como se sabe. O, sin necesidad de ponerse intenso, las reglas tienen excepciones. La de esa noche estaba basada en un rumor que llevaba tiempo corriendo por ahí y que nosotros, por casualidad, habíamos oído en la facultad. Digo por casualidad porque no es que nos pasáramos el día allí, precisamente.
Reconozco que fui yo el que más objeciones puso a ir a ver a Kortatu. Probablemente sería miedo puro y duro a verme envuelto en una bronca
Reconozco que fui yo el que más objeciones puso a ir a ver a Kortatu. Probablemente sería miedo puro y duro a verme envuelto en una bronca, o a que de pronto aparecieran los maderos y sin comerlo ni beberlo me llevara varios porrazos. Y, en un arranque de sinceridad inusual -quiero decir que podía haber recurrido a subterfugios, diciendo que el sonido en esa sala era lamentable, que Kortatu ya estaban de capa caída, que aquello iba a estar hasta arriba de gente...- confesé abiertamente mi escasez de valentía. Para mi sorpresa, Cana contestó diciendo que compartía por completo mi punto de vista. Puchón, más combativo, peleó un poquito por su opción pero terminó sucumbiendo ante la mayoría.
Por lo que me llegó después, las previsiones se cumplieron y en la actuación de Kortatu hubo ciertos incidentes. Las hostilidades las iniciaron algunos radicales que había en la sala, que aprovecharon la coartada subversiva que les ofrecía el grupo para reivindicar la libertad de los etarras presos, el fin del supuesto fascismo gubernamental, de las presuntas torturas policiales y de de ese tipo de cosas. Curiosamente, los más alborotadores no eran vascos, lo cual hasta habría tenido su explicación -que no su justificación, lo uno no implica lo otro- sino madrileños, gallegos o andaluces que, de forma difícil de entender, simpatizaban con la causa abertzale.
Cierto es que, por entonces, el mundo etarra tenía una serie de apoyos que a estas alturas resultan incomprensibles. Un cierto número de gente seguía teniendo a sus militantes por unos románticos que luchaban contra la opresión y la tiranía del Estado español, que les imponía su gobierno y, de paso, les castigaba con su brutalidad. En España, y desde luego fuera de ella, abundaban los que comparaban la lucha con la que en su día mantuvieron David y Goliath. No se me olvida un mejicano que estuvo una vez hablándome del “pequeño país” que los vascos querían defender, un trozo de tierra que, a su juicio, los españoles debían dejar desarrollarse en paz, a su bola, fieles a sus tradiciones.
El caso es que en el concierto de Kortatu se armó, pero de eso nos enteramos días después, porque a esa misma hora actuaban La dama se esconde y allí, leyendo de izquierda a derecha, nos encontrábamos Puchón, Cana y yo. Puchón, con una cara de palo con la que nos recordaba continuamente que estaba allí obligado. Cana, tratando de contemporizar. Y yo, que empezaba a sentirme culpable de antemano por haber embarcado a mis amigos en una aventura tan arriesgada, intentando aportar el toque optimista, con comentarios del tipo: “Coño, igual están bien, vamos a darles una oportunidad. Y si no, pues bueno, nos tomamos unos whiskys y punto, que tampoco nos ha salido tan cara la cosa”.
Poco, muy poco tiempo tardé en tragarme mis palabras. Al cabo de un par de temas ya me di cuenta de que eso no podía tragarse ni con el mejor whisky de malta
Poco, muy poco tiempo tardé en tragarme mis palabras. Al cabo de un par de temas ya me di cuenta de que eso no podía tragarse ni con el mejor whisky de malta. Allí arriba, en primer término, había dos tipos sosos a más no poder, los protagonistas de la velada. Porque La dama se esconde era un dúo. Uno empuñaba una guitarra acústica y el otro, si no recuerdo mal, un bajo. Igual detrás de ellos había algunos músicos de acompañamiento, pero su papel, en cualquier caso, era tan mínimo que ni siquiera estoy seguro de que existieran. Puede ser que el resto del trabajo lo hiciera una caja de ritmo o alguna maquinita similar.
Cinco o diez minutos después, tiré la toalla, convencido ya para los restos de que estaba viendo en directo a unos gilipollas sin remedio, a unos tíos sin sangre en las venas en cuyas cabezas Johnny Thunders hubiera estrellado su guitarra eléctrica sin dudarlo ni un segundo. Allí no había actitud por ningún lado. Si acaso, la actitud lamentable del pusilánime crónico. El cantante-guitarrista era de los de la escuela susurrante y el bajista se pasaba todo el rato mirando al suelo. Para mí que no se movieron ni un centímetro en todo el tiempo, que estaban allí como anclados, o quizás temiendo que si daban un par de pasitos iban a sudar y luego las camisas iban a oler un poco. Terminaba un tema, siempre más soporífero que el anterior, y el que cantaba hacía un esfuerzo adicional y se dirigía al respetable para decir, con voz casi inaudible: “Gracias. Ahora vamos a hacer otra canción y... a ver qué pasa”. Eran la desgana personificada, lo más opuesto al espíritu rocanrolero que había visto jamás.
El por qué no nos salimos antes de que acabara aquel martirio no lo podría explicar. Quizás, como personas proclives a ver los vasos llenos, esperábamos que se obrara un milagro y que esos sinvergüenzas que anidaban en el escenario se arrancaran a tocar algo decente. Eso no ocurrió, por supuesto. Siguieron allí un ratazo, jaleados por un reducido número de fans que hasta aplaudió cuando los muchachos se atrevieron a hacer un bis y tuvieron que dejarlo a medias porque, ay, no recordaban la letra de una antigua canción de otro grupo que tuvieron antes, que se llamaba Agrimensor K. Que el nombrecito se las trae, ya que estamos.
Aunque también es posible que nos quedáramos por el simple gusto de acumular información para después poderles dar por todos lados, para, a la salida del concierto, vomitar toda nuestra rabia acumulada en forma de epítetos irreproducibles en papel.
Fue lo que sucedió nada más abandonar el local, de hecho. Los tres íbamos en silencio, retorciéndonos las meninges para extraer el comentario más hiriente. De ese tácito pulso salió vencedor Puchón, sin ningún género de dudas A él se le ocurrió la primera frase-resumen. Con marcado acento gallego, midiendo los tiempos y como gustándose en el desarrollo, Puchón dijo lo siguiente:
-SI TUVIERA QUE HACER MAÑANA UNA CRÓNICA DE ESTE CONCIERTO, LA TITULARÍA ‘LOS HIJOS DE PUTA’
Así.
Con voz de trueno.
Y claro, los demás nos vimos obligados a asentir y no buscamos más porque nos dimos cuenta de que la sentencia era simplemente insuperable.
Sólo volví a verlos una vez más. Fue en verano 1992, en unos días de vacaciones que pasé en su tierra. Cana trabajaba en las joyerías de su padre y le dedicaba menos tiempo a la música. Puchón estaba estudiando Derecho y seguía sufriendo algo parecido a la ansiedad si no se compraba uno o más discos a la semana. Fue tan entrañable como casi todos los reencuentros, aunque, como también suele suceder en esos casos, nos dejó la frustración de lo efímero. Con el paso del tiempo constatas que la vida fundamentalmente consiste en dejar cosas atrás: objetos, hogares, personas y recuerdos. Así, hasta que te das cuenta de que es la vida misma la que tienes detrás.
No tengo ni idea de qué habrá sido de ellos desde entonces. Hasta es posible que la muerte, que es muy perra, se los haya llevado. Aunque prefiero pensar que en todo este tiempo les habrán pasado un montón de cosas buenas, que habrán sabido superar los malos tragos, que sigan pensando, como yo, que todo aquello fue inolvidable -incluso la noche de La dama se esconde, que ya es decir- y que de alguna manera yo siga yendo con ellos como ellos van conmigo, como parte de mi equipaje sentimental.
Si te has perdido alguno de los cuatro capítulos anteriores o quieres volver a disfrutarlos: