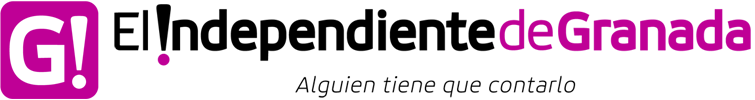Crónicas Sanitarias: Olas de calor y envejecimiento; síndrome GBS y Gaza; utilidad o no de los betabloqueantes tras infarto; síndrome postvacacional; fármaco que elimina cánceres; mujeres sufren doble de problemas crónicos y hasta 20 temas

1. Las olas de calor pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio
La exposición a olas de calor durante solo dos años podría añadir hasta 12 días de daños para la salud relacionados con la edad
Articulo en The New York Times por Sachi Kitajima Mulkey.
La exposición a olas de calor durante solo dos años podría añadir hasta 12 días de daños para la salud relacionados con la edad.
Vivir olas de calor extremo puede acelerar tu ritmo de envejecimiento, según una investigación publicada el lunes.
Los científicos analizaron 15 años de datos de salud de casi 25.000 adultos de Taiwán y descubrieron que dos años de exposición a olas de calor podrían acelerar el llamado envejecimiento biológico de una persona entre 8 y 12 días más.
Podría no parecer mucho, pero esta cifra se acumula con el tiempo, dijo Cui Guo, profesor adjunto de la Universidad de Hong Kong, quien dirigió el estudio, publicado el lunes en la revista Nature Climate Change.
“Este pequeño número realmente importa”, dijo. “Se trataba de un estudio sobre una exposición de dos años, pero sabemos que en realidad las olas de calor se producen desde hace décadas”
“Este pequeño número realmente importa”, dijo. “Se trataba de un estudio sobre una exposición de dos años, pero sabemos que en realidad las olas de calor se producen desde hace décadas”.
La investigación se produce en un momento en que el cambio climático inducido por el hombre está haciendo que las olas de calor sean más intensas y duraderas. La costa oeste de Estados Unidos sufre temperaturas sofocantes, mientras que Irán experimenta un calor abrasador. Temperaturas récord castigaron a Europa, Japón y Corea a principios de este mes. Francia experimentó recientemente su segunda ola de calor del verano, que provocó un debate nacional sobre el aire acondicionado.
En 2024, el año más caluroso registrado, el cambio climático fue responsable de 41 días adicionales de calor extremo en todo el mundo, según un análisis de World Weather Attribution.
Los investigadores descubrieron que determinados grupos son más vulnerables a un envejecimiento más rápido debido al calor. Si eres una persona mayor que ha vivido muchas olas de calor, podrías envejecer más deprisa que una persona más joven que haya tenido la misma exposición, dijo Guo. Otros factores, como vivir sin aire acondicionado o trabajar al aire libre, también pueden empeorar significativamente tu ritmo de envejecimiento.
El estudio definió las olas de calor como un periodo de al menos dos días consecutivos de temperaturas anormalmente altas, así como cualquier momento en que las autoridades emitieran advertencias de calor. También tomó en cuenta la suma de la exposición de una persona al calor
Guo advierte que esto no es lo mismo que literalmente perder días de tu vida; refleja un cambio mensurable en los marcadores biológicos del envejecimiento, no en el calendario.
El estudio definió las olas de calor como un periodo de al menos dos días consecutivos de temperaturas anormalmente altas, así como cualquier momento en que las autoridades emitieran advertencias de calor. También tomó en cuenta la suma de la exposición de una persona al calor.
Los investigadores cuantificaron los efectos del calor comparando la edad biológica de las personas con su edad cronológica. La edad biológica es una medida del estado de salud de los pulmones, el hígado y las células de una persona en comparación con una persona perfectamente sana, dijo Guo.
El estudio utilizó 12 de estas medidas de salud, conocidas como biomarcadores, para calcular cómo afectaba el calor al ritmo de envejecimiento de los participantes en el estudio. Los resultados consideraron factores individuales que pueden afectar a los marcadores de envejecimiento, como el ejercicio, el tabaquismo y las enfermedades preexistentes.
“La mayoría de los países se enfrentan al envejecimiento de la población”, dijo Guo. Dado que el envejecimiento biológico está estrechamente relacionado con la muerte y muchas enfermedades, acelerarlo puede ser un indicador de graves problemas de salud.
La población de Taiwán, junto con la de Italia, España y Hong Kong, es una de las más envejecidas del mundo. En Estados Unidos, se espera que casi una cuarta parte de la población tenga 65 años o más en 2050.
La investigación publicada el lunes se basa en otros estudios que han hallado efectos perjudiciales similares de la exposición al calor sobre la salud. Un análisis reciente de 3.600 estadounidenses mayores descubrió que vivir a 32,2 grados Celsius, o 90 grados Fahrenheit, durante al menos 140 días al año, podría causar hasta 14 meses de envejecimiento adicional
La investigación publicada el lunes se basa en otros estudios que han hallado efectos perjudiciales similares de la exposición al calor sobre la salud. Un análisis reciente de 3.600 estadounidenses mayores descubrió que vivir a 32,2 grados Celsius, o 90 grados Fahrenheit, durante al menos 140 días al año, podría causar hasta 14 meses de envejecimiento adicional.
A diferencia del estudio de Taiwán, la investigación realizada en Estados Unidos no consideró algunos factores individuales que podrían afectar a la salud, como el tabaquismo. Kristie Ebi, una profesora de la Universidad de Washington que no participó en ninguno de los dos estudios, dijo que tales factores tienen un gran impacto en la salud, y que tomarlos en cuenta es clave para analizar correctamente los efectos del calor en una población.
Otros cambios a largo plazo también pueden influir, dijo Ebi. A lo largo de un periodo de hasta 15 años, una población puede aclimatarse lentamente a temperaturas más cálidas, incluso encontrando nuevas formas de hacer frente al calor. Los autores del estudio de Taiwán sugirieron que un aumento moderado del número de hogares con aire acondicionado se correlacionaba con una disminución del envejecimiento por calor a lo largo del tiempo.
“Los resultados podrían tener implicaciones para las intervenciones de salud pública”, dijo Ebi, señalando que hay formas en que los gobiernos pueden intervenir para proteger a las personas en un mundo que se calienta.
Por ejemplo, los residentes de Oregón pueden utilizar los fondos de Medicaid para comprar un aparato de aire acondicionado si padecen enfermedades que pueden empeorar con el calor, dijo. Sin embargo, los aparatos de aire acondicionado no deben considerarse una solución ideal porque la energía que consumen puede hacer que el aire exterior se caliente más y contribuir al cambio climático, señaló Ebi.
El calor extremo también puede presentar otros riesgos menos directos para la salud. Se ha comprobado que las altas temperaturas empeoran la calidad del aire y crean condiciones propicias para otras catástrofes, como incendios forestales, sequías y tormentas.
“La gente tiene poca conciencia de que el calor mata o de que, en este caso, tiene consecuencias adversas para la salud”, dijo Ebi. “Eso ha sido un reto persistente”.
2. El síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad paralizante que brota en Gaza por contaminación de comida y agua
El estallido de una enfermedad rara que paraliza el cuerpo y que puede resultar mortal preocupa a los agotados equipos médicos de la franja de Gaza. El síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en inglés), que se produce por una infección mediante virus o bacteria, lleva el sistema inmunológico a atacar el organismo, debilitando los músculos y paralizando distintas partes del cuerpo de manera progresiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha detectado 85 casos en el enclave desde junio. Tres de ellos han fallecido, según el Ministerio de Sanidad gazatí.
La OMS reconoce que la causa que produce la enfermedad “no es del todo entendida”, pero se vincula con la contaminación de la comida o con el consumo agua no tratada. En Gaza, las bombas israelíes han dinamitado las redes de agua y saneamiento desde el inicio de la ofensiva, construyendo un ecosistema insalubre en el mismo territorio donde conseguir agua para beber, cocinar, limpiarse o lavar resulta un reto diario, obligando al uso de agua residua
La OMS reconoce que la causa que produce la enfermedad “no es del todo entendida”, pero se vincula con la contaminación de la comida o con el consumo agua no tratada. En Gaza, las bombas israelíes han dinamitado las redes de agua y saneamiento desde el inicio de la ofensiva, construyendo un ecosistema insalubre en el mismo territorio donde conseguir agua para beber, cocinar, limpiarse o lavar resulta un reto diario, obligando al uso de agua residual.
Ahora, los especialistas advierten de que la enfermedad se propagará mientras Israel persista en sus ataques y en su bloqueo humanitario, lo que impide corregir la contaminación y la escasez sobre el terreno. En la mayoría de casos, esta condición permite una recuperación posterior, a menudo tras un período de atención en unidades de cuidados intensivos (UCI). La enfermedad no tiene una cura oficial, pero hay tratamientos que funcionan. Según la OMS, el principal de ellos no está disponible en la Franja.
El brote supone la proliferación de otra enfermedad infecciosa en los 23 meses de contienda en el enclave, después de que los hospitales gazatíes hayan detectado también estallidos de polio, de cólera, de hepatitis A y de sarna. Antes de la actual ofensiva en Gaza, los casos de esta enfermedad paralizante se podían contar con los dedos de una mano.
Síntomas y consecuencias
La diarrea es el primer síntoma de contagio. En pocos días, la enfermedad dificulta el movimiento de las piernas, y más tarde bloquea los músculos que ayudan el cuerpo a respirar. Ese impedimento puede resultar mortal. La propagación de la parálisis también puede afectar a la frecuencia cardíaca o el habla.
El surgimiento del GBS aumenta, además, la carga a la que se ven sometidos los hospitales gazatíes. Cuando la enfermedad progresa y el cuerpo presenta dificultades para respirar, el paciente requiere la intubación de una sonda por vía nasal. Los principales centros médicos en el enclave duplican o triplican su capacidad inicial, y ya se ven saturados por la llegada masiva de muertos y heridos tras los bombardeos. Muchos centros atienden pacientes en el suelo o en los pasillos. Según la OMS, el 30% de los casos requieren de UCI y el 5% de los afectados puede morir por complicaciones derivadas de la enfermedad incluso en las mejores condiciones e infraestructuras médicas. Unas circunstancias que no se dan en Gaza.
Los perfiles más vulnerables a la enfermedad son los bebés, los niños con enfermedades preexistentes, las personas mayores y las personas con discapacidad
Los perfiles más vulnerables a la enfermedad son los bebés, los niños con enfermedades preexistentes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Todos ellos, como lamenta un doctor de emergencias del hospital gazatí Al Shifa en un reciente monográfico de Amnistía Internacional, se ven especialmente afectados por la carencia simultánea de alimentos, medicamentos, agua potable e higiene, un ecosistema que puede resultar letal cuando se suma al estado perpetuo de miedo y angustia por la ofensiva israelí.
El doctor alerta de que la propagación de esta condición se encuentra una población debilitada por la desnutrición. Las heridas, narra, tardan más de lo normal en cicatrizar, lo que aumenta las estancias hospitalarias. El médico citado por Amnistía denuncia, además, la “destrucción entrelazada de múltiples capas”, donde un hospital como Al Shifa, que ha sido invadido y destruido desde dentro en dos ocasiones por los soldados israelíes en esta guerra, debe afrontar las consecuencias de la hambruna, de los bombardeos constantes y de los desplazamientos masivos de población civil hacia lugares abarrotados e insalubres.
“Lo primero fueron las piernas”, dice Nujood Abu Ghalibeh, sentada en la cama de un hospital donde su hijo Waleed está postrado. “Luego perdió la capacidad de hablar, y después no podía tragar”, explica en un vídeo difundido por la OMS el viernes
“Lo primero fueron las piernas”, dice Nujood Abu Ghalibeh, sentada en la cama de un hospital donde su hijo Waleed está postrado. “Luego perdió la capacidad de hablar, y después no podía tragar”, explica en un vídeo difundido por la OMS el viernes. Más tarde, recuerda, su hijo presentó dificultades para parpadear. Mantenía los ojos abiertos y derramaba lágrimas.
Tras 17 días de cuidados intensivos, Waleed ha recuperado la capacidad de respirar y algo de movimiento en las piernas, pero no se tiene en pie, come ni traga. Se alimenta a través de un tubo por la nariz, respira por un tubo en el cuello y se plantean establecerle otro en el abdomen. “La cosa que más deseo es que mi hijo hable, respire, beba y ame la vida”, dice la madre.
El 4 de agosto, el Ministerio de Sanidad gazatí confirmó las primeras tres muertes causadas por esta enfermedad. En un comunicado, el Ministerio advirtió del “peligroso aumento de los casos de parálisis flácida aguda y de GBS entre los niños de Gaza, como resultado de infecciones atípicas y del agravamiento de la desnutrición aguda”. Los análisis hechos hasta el momento, decían las autoridades médicas, confirmaban “la existencia de un entorno propicio para la propagación descontrolada de enfermedades infecciosas”. Las tres muertes anunciadas, concluía, “son una alerta de un potencial desastre infeccioso”.
“Desde el inicio de la guerra, Israel ha destruido de manera sistemática el sistema de agua y de residuos en Gaza”, denuncia desde Beirut el doctor palestino-británico Ghassan Abu Sitta en varios mensajes intercambiados con EL PAÍS. Este doctor, que ejerce como rector de la Universidad de Glasgow, ha trabajado en la Franja durante la guerra actual y durante casi todos los conflictos que han llevado Israel a actuar militarmente en el enclave en el siglo XXI. Recuerda, además, que “Israel ya bombardeó las plantas de tratamiento de aguas residuales en octubre y en noviembre de 2023”, al inicio de la ofensiva, y que las tropas ocupantes también han roto las tuberías que trasladan las aguas grises.
“La gente que padece hambruna tiene una inmunidad menor”, explica Abu Sitta, “y todo ello ha construido un ecosistema social, físico y biológico en el que este síndrome ha estallado”
En paralelo, la destrucción de las casas de los palestinos los ha forzado a vivir en lugares hacinados e insalubres. Y la hambruna ha reforzado su debilitamiento, convirtiéndolos en inmunodeprimidos. “La gente que padece hambruna tiene una inmunidad menor”, explica Abu Sitta, “y todo ello ha construido un ecosistema social, físico y biológico en el que este síndrome ha estallado”.
El primer ministro Benjamín Netanyahu, que desde 2024 es un fugitivo de la justicia internacional después de que el Tribunal Penal Internacional emitiera una orden de detención contra él por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, anunció el 1 de marzo el bloqueo total de comida y de todos los suministros básicos que entraban en la Franja. La decisión, que contravenía el derecho humanitario internacional, supone un castigo colectivo sobre más de dos millones de civiles desarmados.
El sitio medieval se mantuvo durante dos meses y medio. Desde mediados de mayo, Israel ha permitido la entrada intermitente y en cuentagotas de algunos productos alimentarios y de algunos suministros básicos
El sitio medieval se mantuvo durante dos meses y medio. Desde mediados de mayo, Israel ha permitido la entrada intermitente y en cuentagotas de algunos productos alimentarios y de algunos suministros básicos. En cualquier caso, la suavización del bloqueo y la entrada de bienes en unas cantidades que la ONU define como irrisorias no ha impedido el avance del territorio hacia la hambruna, declarada la semana pasada por la ONU en partes de la Franja.
Tras meses de carencias, las consecuencias del bloqueo humanitario se multiplican durante las últimas semanas. Un periodo que concentra la práctica totalidad de los casos de GBS y la mayoría de las 303 muertes registradas por inanición. La gran mayoría de ellas, 238, en menos de dos meses: desde principios de julio.
3. ¿Son inútiles los betabloqueantes tras un infarto? Verdades, mentiras y exageraciones sobre un ensayo clínico
Los resultados del ensayo REBOOT, presentados en un congreso de cardiología el pasado fin de semana, han levantado una gran polvareda: los autores quieren aclarar que no es cierto que se haya estado tratando mal a los pacientes durante 40 años.
El resultado de un ensayo clínico sobre el uso de betabloqueantes en pacientes que han sufrido un infarto ha dado lugar a una polémica en la que ha participado el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla
Artículo de Antonio Martínez Ron en elDiario.es.
El resultado de un ensayo clínico sobre el uso de betabloqueantes en pacientes que han sufrido un infarto ha dado lugar a una polémica en la que ha participado el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El responsable político pedía prudencia a la hora de lanzar grandes titulares que daban a entender que “más de un millón de personas” están tomando betabloqueantes tras un infarto “para nada”. La preocupación es que personas que lo necesitan dejen de tomarlo por su cuenta o que se dé una imagen distorsionada del sistema de investigación médica.
El estudio se presentó en la mañana del sábado durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid. Desde el Centro Nacional de Cardiología (CNIC), dependiente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), se anunció que el trabajo demostraba que “los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio no complicado y con la función contráctil del corazón intacta no necesitan ser tratados con betabloqueantes” y que esto “puede modificar una práctica médica vigente desde hace más de 40 años en el manejo del infarto”.
El trabajo demostraba que “los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio no complicado y con la función contráctil del corazón intacta no necesitan ser tratados con betabloqueantes” y que esto “puede modificar una práctica médica vigente desde hace más de 40 años en el manejo del infarto
¿Quiere esto decir que se ha estado tratando a los pacientes de manera errónea con un fármaco innecesario con efectos adversos, como se ha publicado? Los autores del estudio, liderado por Borja Ibáñez, investigador principal del ensayo REBOOT y director científico del CNIC, lo niegan taxativamente y explican que la clave está en los matices y la correcta comprensión del resultado.
Según los expertos, el origen del posible malentendido está en dos puntos: por un lado, el estudio señala la falta de efecto del fármaco en los pacientes que se han recuperado de un infarto sin consecuencias (“infarto de miocardio no complicado y con la función contráctil del corazón intacta”), pero sigue siendo útil en el resto. Por otro lado, este uso habría quedado obsoleto porque estos pacientes son cada vez más. Gracias a la mejora de los protocolos de actuación en el infarto agudo, advierten, al paciente le quedan muchos menos daños en los tejidos, que es lo que trata el medicamento.
Estas son algunas claves:
- ¿Qué hacen los betabloqueantes?
Su principal efecto fisiológico es reducir el consumo de oxígeno por el corazón, porque hace que trabaje con menos fuerza, explica Ibáñez. Esto baja también la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, señala. Es por esto por lo que en los pacientes que hoy en día están tomando betabloqueantes siguen siendo muy beneficiosos, porque evitan las arritmias malignas del ventrículo, la taquicardia y la insuficiencia cardíaca.
Los investigadores hicieron un seguimiento en estos pacientes de la mortalidad de cualquier causa, mortalidad de origen cardíaco, infarto, insuficiencia cardíaca y vieron que no había ninguna diferencia entre los que tomaban betabloqueantes y los que no
- ¿En qué ha consistido este ensayo?
Los autores han reclutado 8.500 pacientes en 109 hospitales de España e Italia. “Todos estos pacientes habían tenido un infarto sin complicaciones y los incluimos en el momento de darles de alta del hospital”, explica Ibáñez. Es decir, todos tenían una función cardíaca completamente normal o moderadamente reducida. “A los que la tenían severamente reducida no los incluimos, porque en ellos teníamos claro que los betabloqueantes son beneficiosos”, recalca.
Los investigadores hicieron un seguimiento en estos pacientes de la mortalidad de cualquier causa, mortalidad de origen cardíaco, infarto, insuficiencia cardíaca y vieron que no había ninguna diferencia entre los que tomaban betabloqueantes y los que no.
- ¿Cuáles son las cifras? ¿De dónde sale ese “millón” de pacientes?
En España hay aproximadamente 70.000 infartos cada año y, de estos, aproximadamente el 70% tienen la función cardíaca completamente normal tras el episodio, explica el autor principal del ensayo. “Es decir, puede haber entre 40 y 50.000 personas que cada año tienen un infarto de estas características”, asegura. “Si vamos sumando cada año y la supervivencia media será unos 20 años después del infarto, aproximadamente habrá alrededor de un millón de personas que, en algún momento en los últimos 20 años han tenido un infarto y muchos de ellos estarán tomando betabloqueantes.
“En ellos sabemos que es beneficioso porque tiene una disfunción cardíaca después del infarto y hay evidencias muy sólidas de que los betabloqueantes después del infarto reducen la mortalidad en estos casos y eso está en estudios muy bien hechos”
Después de un infarto, alrededor del 70% tiene la función cardiaca normal y el 30% tiene daños. Por ello, el científico estima que “hay otro medio millón de personas que está tomando betabloqueantes correctamente”. “En ellos sabemos que es beneficioso porque tiene una disfunción cardíaca después del infarto y hay evidencias muy sólidas de que los betabloqueantes después del infarto reducen la mortalidad en estos casos y eso está en estudios muy bien hechos”, explica.
- ¿Por qué lo que antes servía ahora se pone en duda?
Lo que más preocupa a los autores del estudio es que alguien pueda entender que se ha estado tratando mal a los pacientes durante 40 años. No es así. Lo que sugiere el estudio, insisten, es que ha cambiado el manejo de los pacientes y ahora no hacen falta los betabloqueantes que antes limpiaban los daños que quedaban tras el infarto. “Tratamos tan bien el infarto agudamente, que tienen tan buena evolución que ya no lo necesitan”, explica Ibáñez.
"La administración de oxígeno durante un infarto ha sido práctica mundial durante muchas décadas, hasta que se realizó un ensayo similar a REBOOT que mostró que con el manejo actual del infarto, el oxígeno ya no aporta ningún beneficio”
Por otro lado, no es la primera vez que, por la evolución de las circunstancias, un tratamiento que era beneficioso deja de ser necesario. “Simplemente la medicina evoluciona”, indica el autor principal del ensayo. “Por ejemplo, la administración de oxígeno durante un infarto ha sido práctica mundial durante muchas décadas, hasta que se realizó un ensayo similar a REBOOT que mostró que con el manejo actual del infarto, el oxígeno ya no aporta ningún beneficio”.
- ¿Qué ha cambiado en el tratamiento?
El infarto se produce a través de una obstrucción en una de las tres arterias coronarias que llevan la sangre a diferentes partes al corazón, relata Ibáñez, y por lo tanto la parte del músculo cardíaco que recibe la sangre de esta tubería empieza a sufrir un daño que si no se restablece el flujo acaba siendo irreversible. En las décadas anteriores, el tratamiento agudo era mucho peor que ahora y quedaban daños, por lo que los betabloqueantes eran necesarios.
“A los pacientes que hoy tienen un infarto les abrimos las arterias coronarias obstruidas de forma muy rápida y les dejamos sin ninguna obstrucción residual en ninguna de las coronarias”
La proporción de personas que quedan con daños tras un infarto hoy día (el 30%) era el doble hace dos décadas. “A los pacientes que hoy tienen un infarto les abrimos las arterias coronarias obstruidas de forma muy rápida y les dejamos sin ninguna obstrucción residual en ninguna de las coronarias”, explica Ibáñez. “Si algún paciente llega muy tarde, sí le va a quedar una función cardíaca reducida. Y en esos casos es en los que siguen siendo beneficiosos los betabloqueantes”.
- ¿Qué pasará ahora con los betabloqueantes?
Los resultados de este ensayo se han publicado en una revista de alto impacto, como el New England Journal of Medicine, y han sido muy bien acogidos por la comunidad cardiológica, según sus autores. No es la única evidencia en este sentido, recalcan. El año pasado se hizo un estudio relativamente parecido que tenía 5.000 en lugar de 8.000 pacientes en Suecia, que dio unos resultados exactamente iguales. También dos estudios más pequeños en Noruega y Dinamarca con resultados algo discordantes con los primeros.
“La respuesta ya irrefutable, cogiendo toda la evidencia, vendrá cuando juntemos todos los ensayos clínicos y hagamos lo que llamamos un metaanálisis conjunto”
“La respuesta ya irrefutable, cogiendo toda la evidencia, vendrá cuando juntemos todos los ensayos clínicos y hagamos lo que llamamos un metaanálisis conjunto”, indica Ibáñez. “Esto lo tenemos en marcha y esperamos publicarlo coincidiendo con el Congreso Americano de Cardiología en noviembre”. Una vez hecho este análisis definitivo, quedará absolutamente claro cuál debe ser la pauta de tratamiento de los pacientes post infarto, anuncia. “Es decir, en dos meses desde ahora tendremos la respuesta definitiva para todos los tipos de pacientes”.
De confirmarse los resultados de REBOOT, como esperan, los pacientes que tengan una función cardiaca totalmente normal no van a recibir betabloqueantes y los que la tengan algo reducida o muy reducida sí que lo van a recibir.
- ¿Cuál es el riesgo real que han corrido las mujeres?
Aunque en la nota de prensa distribuida por el CNIC se afirma literalmente que “las pacientes tratadas con betabloqueantes tuvieron un aumento significativo del riesgo de muerte, reinfarto u hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con las mujeres que no recibieron el fármaco”, los autores quieren poner en contexto ese riesgo y aseguran que la probabilidad de que tuviera alguno de estos eventos “es muy baja en números absolutos”.
El riesgo elevado al ser tratadas con betabloqueantes se limitaba a las mujeres con una función cardiaca completamente normal y, sobre todo, las que tomaban dosis altas de betabloqueantes después del infarto. Por otro lado, las mujeres tratadas con betabloqueantes tenían un riesgo absoluto de mortalidad anual un 0,7% mayor que las que no fueron tratadas con betabloqueantes
En primer lugar, el riesgo elevado al ser tratadas con betabloqueantes se limitaba a las mujeres con una función cardiaca completamente normal y, sobre todo, las que tomaban dosis altas de betabloqueantes después del infarto. Por otro lado, las mujeres tratadas con betabloqueantes tenían un riesgo absoluto de mortalidad anual un 0,7% mayor que las que no fueron tratadas con betabloqueantes.
Aunque se habla de un 45% de riesgo relativo, en términos absolutos el riesgo es muy pequeño, subraya el director del ensayo. “Imaginemos, poniendo un ejemplo, que la probabilidad de tener un evento es un 1% y en otra población es del 1,5%, esto sería un 50% de incremento relativo, lo cual parece una barbaridad, pero luego a nivel absoluto sería solo un 0,5%. Algo parecido pasa aquí”, explica.
Además, los autores resaltan que al ser un análisis de un subgrupo específico, hay que ser cauto porque todos los análisis de subgrupos de un ensayo clínico siempre suelen ser generadores de hipótesis y no absolutamente definitivos. Sobre la mayor mortalidad, creen que puede haber una base fisiopatológica, porque las mujeres tienen el corazón más pequeño que los hombres. En corazones pequeños bajar la frecuencia cardíaca, que es uno de los efectos del betabloqueante, puede ser perjudicial en algunos casos.
- ¿Cuáles son las conclusiones entonces?
Los betabloqueantes han sido beneficiosos durante décadas en un contexto clínico que ahora ha cambiado, por lo que no tienen efecto en los pacientes que salen del infarto sin daños. “El resultado final de toda esta historia es que después de un infarto, hombres y mujeres que tengan la función cardíaca algo reducida van a seguir beneficiándose de betabloqueantes”, resume Ibáñez.
“En el contexto actual ya no son beneficiosos porque ya no tenemos este tipo de infartos ni una probabilidad elevada de tener arritmias malignas”
“Este estudio ha venido a consolidar lo que veníamos intuyendo desde hace una década”, corrobora Julián Palacios, cardiólogo del hospital Son Espases en Palma. “De hecho, desde hace ya años, a pacientes en los que el corazón no ha quedado debilitado después de un infarto, muchos cardiólogos no les poníamos betabloqueantes”. Sacar conclusiones alarmistas sobre este fármaco le parece irresponsable. “Es uno de los fármacos que más vidas han salvado en los últimos 30 años de la medicina, titulares sensacionalistas como los que se han visto esta semana no hacen justicia”.
Hoy en día, la probabilidad de tener una arritmia maligna después de un infarto con función cardiaca normal es mucho menor de un 1% (0,07% en el ensayo REBOOT), mientras que en los años 80, cuando los betabloqueantes se mostraron beneficiosos, había un 20 o un 30% de arritmias malignas. “En el contexto actual ya no son beneficiosos porque ya no tenemos este tipo de infartos ni una probabilidad elevada de tener arritmias malignas”, concluye Ibáñez.
4. 'Síndrome postvacacional': mito, adaptación y buenas prácticas basadas en evidencia
No es una enfermedad ni se detecta en ninguna prueba médica, sino una reacción normal de adaptación al cambio de rutina. Lo importante es planificar el regreso y mejorar las condiciones laborales.
No es una enfermedad ni se detecta en ninguna prueba médica, sino una reacción normal de adaptación al cambio de rutina. Lo importante es planificar el regreso y mejorar las condiciones laborales
Artículo de Luis Tobajas en El Periódico de Extremadura.
En estos últimos días de agosto es frecuente que, en mi consulta, algunos pacientes me pregunten si puedo prescribirles algún fármaco para afrontar con garantías el inicio del trabajo. Ayer por la tarde también recordaba a un amigo que también es paciente —una dualidad poco recomendable, como ocurre cuando se atiende a familiares—. Su inquietud era la misma que la de tantos otros: cómo sobrellevar la vuelta a la rutina tras las vacaciones.
Cada final de verano reaparece el debate: ¿existe realmente el “síndrome postvacacional”? Desde una perspectiva clínica, no estamos ante una enfermedad. No figura en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) ni en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y carece de criterios diagnósticos validados. Lo que llamamos “síndrome” describe, en realidad, una respuesta adaptativa transitoria al cambio brusco entre el descanso y las demandas laborales. No existen biomarcadores ni umbrales clínicos objetivos y, por tanto, no se detecta en ninguna prueba: ni análisis de sangre, ni neuroimagen, ni test electrofisiológicos. La exploración física es normal y los síntomas —cansancio, irritabilidad, alteraciones del sueño, menor concentración— suelen resolverse por sí solos en una o dos semanas.
Como médico de familia, me preocupa que la etiqueta de “síndrome” fomente la medicalización de una vivencia humana común. El debate social lo refleja: mientras algunos lo niegan de plano, otros lo equiparan a un trastorno temporal. Ambas posturas coinciden en que no se trata de una patología independiente, sino de un proceso de readaptación
Como médico de familia, me preocupa que la etiqueta de “síndrome” fomente la medicalización de una vivencia humana común. El debate social lo refleja: mientras algunos lo niegan de plano, otros lo equiparan a un trastorno temporal. Ambas posturas coinciden en que no se trata de una patología independiente, sino de un proceso de readaptación.
Estrés percibido
La literatura científica confirma un aumento del estrés percibido y una caída transitoria del bienestar en los primeros días de reincorporación, con retorno progresivo a la normalidad. Factores como la satisfacción con el empleo, el clima laboral, la conciliación familiar o el contraste entre vacaciones y rutina explican en gran medida la experiencia. Es más habitual en personas menores de 45 años —aquí, por fortuna, ya me libro— y en quienes disfrutan de periodos largos e ininterrumpidos. Incluso en los niños se observan resistencias al final del verano, relacionadas con horarios tardíos, mayor tiempo de ocio libre y rutinas menos estructuradas.
Ahora bien, no todo malestar posvacacional es normal. Si la tristeza, la falta de interés, la ansiedad intensa o el insomnio se prolongan más de dos semanas, o afectan al funcionamiento cotidiano, debemos descartar depresión, trastornos de ansiedad u otras causas médicas como alteraciones tiroideas o anemia. Y es esencial diferenciarlo de la ergofobia, el miedo irracional a volver al trabajo, que puede manifestarse con taquicardia, sudoración, hiperventilación, pensamientos intrusivos y conductas de evitación, muchas veces ligado a experiencias de acoso laboral o mobbing.
Existe también un componente cultural. En sociedades de bienestar se ha extendido la idea de que todo debería ser cómodo y agradable, lo que convierte cualquier transición en un supuesto problema
Existe también un componente cultural. En sociedades de bienestar se ha extendido la idea de que todo debería ser cómodo y agradable, lo que convierte cualquier transición en un supuesto problema. Pero adaptarse a cambios —volver al colegio, mudarse, asumir un nuevo cargo— forma parte de la vida y de la capacidad de adaptación humana. Insistir en llamarlo “síndrome” puede reforzar la percepción de que se trata de un problema sanitario, cuando el verdadero valor está en mejorar el entorno laboral y los hábitos de transición.
Qué ayuda (y por qué)
Las recomendaciones preventivas actúan sobre ritmos biológicos, carga de tareas y significado del retorno. Un aterrizaje progresivo, regresando unos días antes para reajustar horarios de sueño y comidas, ayuda a reactivar los ritmos circadianos. También es útil evitar el “lunes gigante”: reincorporarse a mitad de semana acorta la primera etapa y reduce la fricción inicial. Conviene asimismo dosificar la carga laboral, empezando por lo más rutinario y aumentando poco a poco la exigencia.
Dormir antes y mejor, adelantando la hora de acostarse y cuidando la higiene del sueño, facilita la adaptación. La actividad física regular mejora el estado de ánimo y la calidad del descanso. También es importante mantener una vida más allá del trabajo, planificando actividades sociales, culturales o de ocio, y programando fines de semana como pequeños descansos
Dormir antes y mejor, adelantando la hora de acostarse y cuidando la higiene del sueño, facilita la adaptación. La actividad física regular mejora el estado de ánimo y la calidad del descanso. También es importante mantener una vida más allá del trabajo, planificando actividades sociales, culturales o de ocio, y programando fines de semana como pequeños descansos.
La vuelta puede ser una oportunidad para plantear nuevos objetivos personales —un curso, un deporte, una afición— que reequilibren la identidad y eviten la polarización entre vacaciones y trabajo. Todo ello debe ir acompañado de una actitud realista y positiva, que evite el catastrofismo y mantenga hábitos valiosos adquiridos en vacaciones: comunicación, risa, ocio activo y movimiento.
Si cada año la vuelta se percibe como un muro, tal vez el problema no sea que acaben las vacaciones, sino cómo trabajamos
Por último, no todo depende del individuo. La dimensión organizativa resulta decisiva: condiciones laborales saludables, con autonomía, previsibilidad de horarios, reconocimiento y apoyo de los equipos. Si cada año la vuelta se percibe como un muro, tal vez el problema no sea que acaben las vacaciones, sino cómo trabajamos.
¿Mejor fraccionar las vacaciones?
Más que medicalizarla, conviene planificar la vuelta, reforzar hábitos saludables y revisar las condiciones laborales. Si el malestar se prolonga o aparecen señales de alarma, entonces sí corresponde una evaluación clínica y un abordaje específico en consulta
Dividir el descanso anual en varios periodos más breves puede reducir la “saturación” vacacional y ofrecer recargas periódicas, además del efecto motivador de tener otro tramo pendiente. No es una receta universal —algunas personas necesitan un periodo largo para romper inercias—, pero suele facilitar la readaptación y la percepción de control.
El llamado “síndrome postvacacional” no es una enfermedad ni un diagnóstico codificable, no se confirma con pruebas de laboratorio o imagen y suele resolverse en pocos días. Es una reacción normal de un organismo que se reajusta a su ritmo. Más que medicalizarla, conviene planificar la vuelta, reforzar hábitos saludables y revisar las condiciones laborales. Si el malestar se prolonga o aparecen señales de alarma, entonces sí corresponde una evaluación clínica y un abordaje específico en consulta. La clave no está en patologizar la adaptación, sino en hacerla más humana y saludable.
5. Un prometedor fármaco elimina cánceres agresivos y recurrentes en los pacientes de un pequeño ensayo clínico
Los anticuerpos agonistas de CD40 han mostrado su eficacia sin efectos adversos en un ensayo clínico con 12 pacientes con cáncer metastásico: seis vieron cómo sus tumores se reducían, incluidos dos en los que desaparecieron por completo
Artículo de Antonio Martínez Ron en elDiario.es.
Un equipo de investigadores de la Universidad Rockefeller ha mostrado un resultado muy prometedor en un pequeño ensayo clínico con 12 pacientes con diversos tipos de cáncer metastásico: melanoma, carcinoma de células renales y diferentes tipos de cáncer de mama
Los anticuerpos agonistas del CD40, que activan el sistema inmunitario, llevan 20 años siendo una gran promesa en la lucha contra el cáncer, pero hasta ahora presentaban efectos limitados y reacciones adversas. Un equipo de investigadores de la Universidad Rockefeller ha mostrado un resultado muy prometedor en un pequeño ensayo clínico con 12 pacientes con diversos tipos de cáncer metastásico: melanoma, carcinoma de células renales y diferentes tipos de cáncer de mama.
De estos 12 pacientes, ninguno sufrió los efectos secundarios graves observados con otros fármacos CD40, seis experimentaron una reducción tumoral sistémica, dos de los cuales tuvieron una respuesta completa, es decir, la desaparición total del cáncer. Los dos pacientes que experimentaron una remisión completa tenían melanoma y cáncer de mama, respectivamente, ambos notoriamente agresivos y recurrentes.
“La paciente con melanoma tenía docenas de tumores metastásicos en la pierna y el pie, y solo inyectamos un tumor en el muslo”, dice Jeffrey V. Ravetch, investigador que ha liderado el estudio que se publica este jueves en la revista Cancer Cell. “Tras múltiples inyecciones en ese tumor, todos los demás desaparecieron. Lo mismo ocurrió con la paciente con cáncer de mama metastásico, que también tenía tumores en la piel, el hígado y el pulmón. Y aunque solo inyectamos el tumor de la piel, vimos cómo desaparecían todos los tumores”.
“Tras múltiples inyecciones en ese tumor, todos los demás desaparecieron. Lo mismo ocurrió con la paciente con cáncer de mama metastásico, que también tenía tumores en la piel, el hígado y el pulmón. Y aunque solo inyectamos el tumor de la piel, vimos cómo desaparecían todos los tumores”
Efectos sobre otros tumores
En 2018, el laboratorio de Ravetch ya demostró que podía diseñar un anticuerpo agonista CD40 mejorado para aumentar su eficacia y administrarse de forma que se limitaran los efectos secundarios graves. Los hallazgos se basaron en investigaciones con ratones modificados genéticamente para imitar las vías relevantes en humanos. Este ensayo clínico en fase 1 era el siguiente paso para evaluar el impacto del fármaco en pacientes con cáncer.
“Ver estas reducciones significativas e incluso una remisión completa en un subconjunto tan pequeño de pacientes es bastante notable”, dice el primer autor Juan Osorio, oncólogo médico en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering. Los autores destacan que el efecto de los CD40 no se limitó a los tumores a los que se les inyectó el fármaco; los tumores en otras partes del cuerpo se redujeron de tamaño o fueron destruidos por las células inmunes. “Este efecto —donde se inyecta localmente pero se observa una respuesta sistémica— no es algo que se observa con frecuencia en ningún tratamiento clínico”, señala Ravetch. “Es otro resultado muy drástico e inesperado de nuestro ensayo”.
Cambio de estrategia
El CD40 es un receptor de superficie celular y miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), proteínas expresadas principalmente por las células inmunitarias. Al activarse, el CD40 activa el resto del sistema inmunitario, promoviendo la inmunidad antitumoral y desarrollando respuestas de linfocitos T específicas para cada tumor.
El enfoque tradicional había sido administrarlo por vía intravenosa, pero los autores inyectaron el fármaco directamente en los tumores. “Cuando hicimos eso, solo vimos una toxicidad leve”
El enfoque tradicional había sido administrarlo por vía intravenosa, pero los autores inyectaron el fármaco directamente en los tumores. “Cuando hicimos eso, solo vimos una toxicidad leve”, dice Ravetch.
Las muestras de tejido de los tumores revelaron la actividad inmunitaria estimulada por el fármaco. “Nos sorprendió bastante ver que los tumores se llenaron de células inmunitarias —incluyendo diferentes tipos de células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B maduros— que formaron agregados similares a un ganglio linfático”, afirma Osorio. “El fármaco crea un microambiente inmunitario dentro del tumor y, en esencia, lo reemplaza con estas estructuras linfoides terciarias”.
Los hallazgos han impulsado varios ensayos clínicos adicionales en los que el laboratorio de Ravetch colabora actualmente con investigadores del Memorial Sloan Kettering y la Universidad de Duke. Actualmente, en fase 1 o 2, los ensayos investigan el efecto del 2141-V11 en cánceres específicos, como el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata y el glioblastoma, todos ellos agresivos y difíciles de tratar. En total, casi 200 personas participan en los estudios, que ayudarán a esclarecer por qué algunos pacientes responden al 2141-V11 y otros no, y cómo cambiar eso potencialmente.
Efectos antitumorales a distancia
Luis Álvarez-Vallina, jefe de la Unidad Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer CNIO-HMarBCN, que no ha participado en el estudio, recuerda que la administración intratumoral del anticuerpo anti-CD40 permite la activación inmunitaria local de los linfocitos T CD8⁺ que activa de forma independiente los ganglios linfáticos de drenaje. “Estos nichos inmunitarios privilegiados mediaron efectos antitumorales a distancia y una memoria inmunitaria duradera”, explica.
Este estudio presenta una base muy sólida y en el futuro la estrategia podría aplicarse a “distintos tipos tumorales accesibles para inyección local” (piel, ganglios linfáticos, vejiga, mama)
En opinión del experto, este estudio presenta una base muy sólida y en el futuro la estrategia podría aplicarse a “distintos tipos tumorales accesibles para inyección local” (piel, ganglios linfáticos, vejiga, mama). “La capacidad de inducir estructuras linfoides terciarias y activar linfocitos T CD8⁺ podría ser sinérgica o potenciar el efecto de los anticuerpos bloqueadores de puntos de control, vacunas contra el cáncer u otras estrategias terapéuticas”, señala. Aun así, destaca, las principales limitaciones son el tamaño reducido de la muestra y hará falta un seguimiento más largo para confirmar la durabilidad de las respuestas y definir biomarcadores que permitan seleccionar mejor a los pacientes.
6. Las mujeres padecen el doble de problemas crónicos que los hombres
Un estudio desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) analiza las características de salud de la población adulta para identificar desigualdades de género.
Artículo en Diario Médico.
Las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos que los hombres y uno de estos problemas más frecuentes es el dolor
Las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos que los hombres y uno de estos problemas más frecuentes es el dolor. Estas son dos de las principales conclusiones del estudio Análisis de situación de las desigualdades de género en salud en Andalucía, publicado por la Consejería de Salud y Consumo y desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que analiza las características de salud de la población adulta para identificar desigualdades de género.
El estudio detalla que tanto el número de enfermedades crónicas declaradas como la brecha de género va aumentando con la edad, de forma que la mayor brecha de género se presenta en personas de 75 años y más.
De este modo, son las mujeres de las clases menos privilegiadas las que declaran un mayor número de padecimientos crónicos y son los hombres de las clases más privilegiadas los que declaran un número menor junto con los que nunca han trabajado
También se observan diferencias según la clase social, evidenciándose nuevamente la intersección de dos ejes de desigualdad (clase y género). De este modo, son las mujeres de las clases menos privilegiadas las que declaran un mayor número de padecimientos crónicos y son los hombres de las clases más privilegiadas los que declaran un número menor junto con los que nunca han trabajado.
En concreto, el 71,8% de las mujeres y el 60,8% de los hombres mayores de 15 años en Andalucía padecen alguna dolencia o enfermedad crónica. La brecha de género es negativa para las personas que padecen una de estas patologías (-5,1), mientras que es positiva y más amplia en el caso de dos o más de estos padecimientos (la brecha es de 16). Es decir, hay mayor proporción de hombres que no padecen ninguna enfermedad crónica o solo una y mayor porcentaje de mujeres que padecen varias de estas patologías.
Las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos por persona (2,2) que los hombres (1,4), con una brecha de género de 0,8. Esta diferencia no es la misma en todos los grupos de edad: tanto el número de problemas padecidos como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad
Así, las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos por persona (2,2) que los hombres (1,4), con una brecha de género de 0,8. Esta diferencia no es la misma en todos los grupos de edad: tanto el número de problemas padecidos como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad.
La media de padecimientos crónicos por persona es mayor en mujeres que en hombres en todos los grupos de edad, con diferencias significativas. La mayor brecha de género la presentan las personas de 75 años y más (1,1), grupo en el que las mujeres padecen una media de 4,9 problemas crónicos, mientras que en los hombres la media es de 3,8. La menor brecha de género se presenta en las edades más jóvenes (16 a 34 años).
Por provincias, son las mujeres de Málaga y Jaén las que presentan un mayor número de problemas por persona (3,0), mientras que los hombres de Almería y Sevilla muestran el menor número (1,1). Málaga es la provincia con mayor brecha de género en este indicador.
Morbilidad diferencial
Asimismo, el estudio destaca que el dolor es uno de los problemas crónicos más frecuentes en la edad adulta, con una importante brecha de género que indica mayor prevalencia en las mujeres. Los dolores de espalda, junto a las migrañas y cefaleas, se encuentran entre las dolencias más frecuentemente declaradas por la población andaluza, con una prevalencia mayor en mujeres.
Otros padecimientos en los que la brecha de género es amplia y desfavorable a las mujeres son la artritis, las varices y problemas de mala circulación, los problemas tiroideos, las anemias y la osteoporosis, la fibromialgia y otros dolores crónicos, y los trastornos ansiosos y depresivos
Otros padecimientos en los que la brecha de género es amplia y desfavorable a las mujeres son la artritis, las varices y problemas de mala circulación, los problemas tiroideos, las anemias y la osteoporosis, la fibromialgia y otros dolores crónicos, y los trastornos ansiosos y depresivos. En el caso contrario, las enfermedades más desfavorables a los hombres son la diabetes, los trastornos cardiacos, el accidente cerebrovascular y angina de pecho.
Esta morbilidad diferencial responde a la exposición a distintos factores de riesgo (condiciones de vida desiguales, diferentes exposiciones laborales, roles y estereotipos de género y distintos hábitos de vida y conductas de riesgo) y a una diferente vulnerabilidad frente a los factores de riesgo por razones tanto biológicas como socioculturales, como puede ser el hecho de que las tareas domésticas y los cuidados siguen estando protagonizados por mujeres, con la excepción de los hombres de avanzada edad, jubilados, que cuidan a sus esposas.
La alimentación, el ejercicio físico, el descanso y el sueño, así como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, son algunos de los ejemplos más importantes de dimensiones estrechamente relacionadas con el estado de salud, la morbimortalidad y el uso de servicios sanitarios de la población
También los estilos de vida comprenden un determinante de la salud de la población muy importante. La alimentación, el ejercicio físico, el descanso y el sueño, así como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, son algunos de los ejemplos más importantes de dimensiones estrechamente relacionadas con el estado de salud, la morbimortalidad y el uso de servicios sanitarios de la población.
Hábitos saludables
Más mujeres que hombres comen fruta diariamente y ambos sexos presentan más este hábito saludable en edades tempranas que en las más avanzadas. Sin embargo, en cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea, la franja de edad con menor adherencia es la más joven, y con peores datos en hombres que en mujeres.
En las mujeres, la capacidad para dedicar tiempo a actividades como caminar se reduce progresivamente con la edad, lo que puede relacionarse con el desempeño de sus roles de género
Las mujeres realizan ejercicio con menos frecuencia que los hombres y su práctica se reduce en general con la edad. Una excepción en el caso de caminar son los hombres mayores de 65 años, que aumentan la actividad. En las mujeres, la capacidad para dedicar tiempo a actividades como caminar se reduce progresivamente con la edad, lo que puede relacionarse con el desempeño de sus roles de género.
7. La ganancia de esperanza de vida se frena y ninguna generación del siglo XX será centenaria
Artículo de Mayte Rius en La Vanguardia.
Si en la década de 1900-1910 nacer un año después suponía una ganancia de 7,9 meses de esperanza de vida, para los nacidos entre 1990 y el 2000 esa ventaja ya era de solo 1,9 meses
Ninguna de las generaciones nacidas en el siglo XX alcanzará una edad promedio de 100 años. La esperanza de vida, que en la primera mitad del siglo pasado aumentó muy rápidamente, ya no crece tanto. Si en la década de 1900-1910 nacer un año después suponía una ganancia de 7,9 meses de esperanza de vida, para los nacidos entre 1990 y el 2000 esa ventaja ya era de solo 1,9 meses.
Y es que, en la primera mitad del siglo XX la mejora de la esperanza de vida fue espectacular: de un promedio de 62 años para los nacidos en 1900 se pasó a 80 años para los que vieron la luz en 1938. Con la perspectiva de esa evolución, cabría pensar que los nacidos 40 o 50 años después llegarían en promedio a los 100. Pero, según explica José Andrade, del Instituto Max Planch para la investigación demográfica (MPIDR) no será así. Para la cohorte de 1980, la esperanza de vida será de 91,4 años; y para la de 2000, de 94,6.
Andrade, en colaboración con otros colegas especializados en demografía, ha investigado la evolución del aumento de la esperanza de vida en el último siglo pronosticando, por seis métodos estadísticos diferentes, la mortalidad de las cohortes de población todavía vivas.
“Si en las cohortes nacidas entre 1900 y 1938 la esperanza de vida crecía 5,5 meses por cada año más tarde que se nacía, en las cohortes de 1939 a 2000 el crecimiento desciende a entre 2,5 y 3,5 meses, según el método de pronóstico utilizado”
Y todos los métodos de pronóstico muestran que la esperanza de vida de quienes nacieron entre 1939 y 2000 aumenta a un ritmo más lento que en épocas anteriores. Según el método utilizado, “el aumento se ralentiza entre un 37% y un 52% respecto a las tendencias de la primera parte del siglo XX”, resume Andrade.
Y lo concreta en meses: “Si en las cohortes nacidas entre 1900 y 1938 la esperanza de vida crecía 5,5 meses por cada año más tarde que se nacía, en las cohortes de 1939 a 2000 el crecimiento desciende a entre 2,5 y 3,5 meses, según el método de pronóstico utilizado”.
Las razones
¿Por qué? ¿A qué obedece ese frenazo en la ganancia de años de vida? El investigador explica que en las primeras décadas del siglo XX la mortalidad de los menores de 5 años descendió de forma muy acusada y muy rápida gracias a los avances médicos y a otras mejoras en la calidad de vida, y al haber más supervivientes de esas cohortes, las ganancias de esperanza de vida fueron muy grandes.
“Pero una vez que la mortalidad infantil ya alcanzó niveles muy bajos, hay poco margen de mejora en esas franjas de edad, y la mortalidad en los grupos de edades más avanzadas tampoco crece con la suficiente rapidez para compensar ese descenso, de modo que la esperanza de vida ya no crece tan rápido como antes”, dice Andrade.
Concluye que “ninguna de las cohortes de nuestro estudio alcanzará el hito” de ser una generación centenaria, es decir, que, en promedio, sus integrantes superen los 100 años.
Apunta que los resultados de su estudio son muy robustos, e incluso si las tasas de supervivencia entre adultos y ancianos mejoraran el doble de lo previsto, el aumento de la esperanza de vida no alcanzaría el ritmo que registró en la primera mitad del siglo XX.
Por todo ello, concluye que “ninguna de las cohortes de nuestro estudio alcanzará el hito” de ser una generación centenaria, es decir, que, en promedio, sus integrantes superen los 100 años.
Con todo, deja claro que las previsiones de mortalidad son predicciones y no certezas, y pueden verse alteradas por factores externos. “Si surgen tratamientos médicos revolucionarios, si se producen cambios sociales significativos o una pandemia se pueden alterar, y la esperanza de vida se puede ver alterada y desviarse de las tendencias previstas”, apunta.
La evolución de la esperanza de vida es un dato relevante tanto para la planificación de las personas como de los gobiernos y las empresas, puesto que repercute tanto en las políticas de salud pública como sociales y de pensiones, así como en las decisiones respecto al ahorro y la jubilación
En su investigación -cuyos resultados se han publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)-, ha incluido datos de 23 países de ingresos altos y que actualmente tienen una mortalidad baja, tanto de Europa como de otros continentes (entre ellos algunos de los más longevos como España, Italia, Suiza, Francia o Japón, además de Estados Unidos, Australia o Canadá)
La evolución de la esperanza de vida es un dato relevante tanto para la planificación de las personas como de los gobiernos y las empresas, puesto que repercute tanto en las políticas de salud pública como sociales y de pensiones, así como en las decisiones respecto al ahorro y la jubilación. De modo que si esa esperanza de vida aumenta más lentamente todos han de ajustar sus expectativas de futuro.
8. Aurelio Rojas cardiólogo: “Con mi regla 11-7-4 puedes reunir tu riesgo de infarto en un 50%”
Artículo de Roberto Ruiz Anderson en El Confidencial.
Frente a ello, el cardiólogo Aurelio Rojas ha difundido en su perfil de Instagram una propuesta bautizada como la regla 7-11-4, un método que, según explica, puede reducir hasta en un 50% el riesgo de infarto y mejorar la salud general
La falta de tiempo es una de las excusas más habituales para no hacer ejercicio, pese a su indudable importancia para la salud. Frente a ello, el cardiólogo Aurelio Rojas ha difundido en su perfil de Instagram una propuesta bautizada como la regla 7-11-4, un método que, según explica, puede reducir hasta en un 50% el riesgo de infarto y mejorar la salud general. Su mensaje se apoya en evidencia científica publicada en revistas como JAMA, BMJ o American Journal of Epidemiology, y se centra en tres acciones sencillas que cualquiera puede integrar en su día a día.
La segunda pauta de la regla hace referencia a acumular "11 minutos de actividad intensa" al día, ya sea caminar rápido, subir escaleras o cualquier esfuerzo de mayor intensidad. Según la literatura científica, este nivel mínimo de actividad ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares de aparición precoz
"Camina hasta llegar a 7.000 pasos diarios", recomienda Rojas, recordando que estudios en JAMA han demostrado que alcanzar esta cifra se asocia a una reducción significativa de la mortalidad. La segunda pauta de la regla hace referencia a acumular "11 minutos de actividad intensa" al día, ya sea caminar rápido, subir escaleras o cualquier esfuerzo de mayor intensidad. Según la literatura científica, este nivel mínimo de actividad ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares de aparición precoz.
Rojas no solo se basa en estudios científicos para asegurar la regla 7-11-4 puede reducir a la mitad el riesgo de infarto, sino que también advierte de que no cumplir estos mínimos puede favorecer problemas serios como angina de pecho o insuficiencia cardíaca
El tercer elemento de la fórmula es realizar "fuerza 4 días por semana". "No quiero que te conviertas en un culturista sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo", explica el cardiólogo. En su publicación añade que este hábito, respaldado por estudios del American Journal of Epidemiology, contribuye a disminuir la incidencia de infartos y cáncer.
Rojas no solo se basa en estudios científicos para asegurar la regla 7-11-4 puede reducir a la mitad el riesgo de infarto, sino que también advierte de que no cumplir estos mínimos puede favorecer problemas serios como angina de pecho o insuficiencia cardíaca.
Un plan sencillo y respaldado por la ciencia
Para Rojas, la clave está en integrar la regla en la rutina diaria con gestos simples: aparcar más lejos, bajarse una parada antes del transporte público o realizar sentadillas y planchas en casa. En conjunto, estas acciones ayudan a reducir el cortisol, controlar el estrés crónico y mejorar la calidad del sueño. "Como cardiólogo te aseguro que no existe mejor tratamiento para proteger tu corazón", señala.
El mensaje concluye con un tono cercano y divulgativo: "Compártelo y nos vemos en el próximo vídeo antes que en el hospital". Con esta propuesta, Aurelio Rojas reafirma su apuesta por la prevención y la educación en salud, acercando a la población pautas concretas que combinan simplicidad, evidencia científica y resultados comprobados.
9. La “ola de bulos” en la dana agravó la emergencia y socavó la confianza de la ciudadanía en las instituciones
Un estudio de la UPV y la VIU refleja que tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, que el 75 % se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y que la mayoría de los contenidos tenía “una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo”
Artículo de la Agencia EFE en elDiario.es.
El estudio refleja que tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, que el 75 % se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y que la mayoría de los contenidos tenía “una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones”
La “ola de bulos” durante la devastadora dana del 29 de octubre agravó la emergencia y socavó la confianza institucional, según concluye un estudio sobre la desinformación en esa tragedia elaborado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Internacional de València (VIU).
El estudio refleja que tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, que el 75 % se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y que la mayoría de los contenidos tenía “una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones”.
Los investigadores han analizado la crisis informativa marcada por la proliferación de bulos, teorías conspirativas y noticias falsas durante las semanas posteriores a la dana que azotó a la provincia de Valencia, una desinformación que aseguran condicionó la percepción pública de la tragedia y dificultó la respuesta institucional.
La investigación la ha desarrollado el profesor Germán Llorca-Abad, profesor titular del departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la UPV, en colaboración con el profesor Alberto E. López Carrión, de la VIU, y ha sido recientemente publicada en la Revista Mediterránea de Comunicación.
Bulos con gran impacto
Los autores analizaron 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 en los diarios nacionales y locales con más audiencia, en las que identificaron 192 bulos que circularon durante el período crítico de la catástrofe, según han informado este jueves fuentes de la UPV.
Entre los más destacados, figura el bulo sobre el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, donde se afirmaba falsamente que había cientos de cadáveres, una desinformación impulsada por influenciadores y personajes mediáticos que tuvo un gran eco
Entre los más destacados, figura el bulo sobre el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, donde se afirmaba falsamente que había cientos de cadáveres, una desinformación impulsada por influenciadores y personajes mediáticos que tuvo un gran eco en plataformas como Instagram o TikTok.
También proliferaron narrativas conspirativas que culpaban al Gobierno de destruir presas “construidas por el franquismo”, o que acusaban a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de ocultar información sobre las lluvias.
En algunos casos, estas falsedades procedieron incluso de periodistas o colaboradores en programas de televisión. El análisis revela que el 28% de los bulos se originó o difundió desde entornos periodísticos profesionales, lo que plantea serias dudas sobre los filtros editoriales en contextos de crisis.
Pese a ello, los autores también destacan el papel de algunos medios que sí contribuyeron a desmentir falsedades, así como el trabajo de plataformas de verificación
Pese a ello, los autores también destacan el papel de algunos medios que sí contribuyeron a desmentir falsedades, así como el trabajo de plataformas de verificación.
La instrumentalización política
Uno de los aportes más innovadores del estudio es la aplicación del concepto 'diagonalismo', una estrategia comunicativa que, según los investigadores, fue especialmente visible en esta crisis y que combina discursos de extrema derecha con mensajes tradicionalmente vinculados a la izquierda, como la crítica al poder institucional o a las élites.
“En situaciones de catástrofe, el descrédito de las instituciones es aprovechado para sembrar el caos informativo y movilizar políticamente a ciertos sectores”, explican los investigadores
El objetivo de esta corriente es conectar con el malestar ciudadano desde múltiples ángulos ideológicos y aprovechar la incertidumbre para reforzar narrativas de desconfianza. En la dana, se tradujo en ataques al Gobierno, a organismos científicos y a ONG como Cáritas o Cruz Roja.
“En situaciones de catástrofe, el descrédito de las instituciones es aprovechado para sembrar el caos informativo y movilizar políticamente a ciertos sectores”, explican los investigadores.
Además, los algoritmos de las redes sociales —que priorizan los contenidos más virales, no necesariamente los más veraces— amplificaron estos mensajes, favoreciendo su rápida expansión. “Las emociones extremas, como la indignación o el miedo, son las que más interacción generan. Y los bulos apelan precisamente a esas emociones”, concluyen los autores.
Emergencia informativa
El estudio concluye que es urgente reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía, mejorar los mecanismos institucionales de respuesta informativa y exigir mayor transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales
El estudio concluye que es urgente reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía, mejorar los mecanismos institucionales de respuesta informativa y exigir mayor transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales.
Consideran que, aunque el Gobierno activó perfiles oficiales en redes sociales para combatir la desinformación, estos esfuerzos llegaron tarde y tuvieron un alcance limitado, por lo que recomiendan protocolos ágiles de comunicación en emergencias y alianzas más efectivas entre instituciones públicas, medios de comunicación y organismos de verificación.
“Si no se actúa con decisión, la próxima emergencia no solo será climática, sino también informativa"
“Combatir los bulos no es solo una cuestión de verdad, es también una cuestión de salud pública y cohesión social”, sostienen López-Carrión y Llorca-Abad, que advierten: “Si no se actúa con decisión, la próxima emergencia no solo será climática, sino también informativa”.
10. Montserrat Esquerda: "Durante la carrera de Medicina, los estudiantes no desarrollan más empatía, a veces la pierden"
Para la decana de Ciencias de la Salud Blanquerna-Universidad Ramón Llull, el médico del futuro debe formarse en High Tech y High Touch: competencia técnica y competencia humana
Para la decana de Ciencias de la Salud Blanquerna-Universidad Ramón Llull, el médico del futuro debe formarse en High Tech y High Touch: competencia técnica y competencia humana.
Rocío R. García-Abadillo en Diario Médico.
Montserrat Esquerda es doctora en Medicina, pediatra (ejerce como tal en Sant Joan de Déu Terres, de Lleida), licenciada en Psicología y máster en Bioética, área donde es un referente (especialmente en el cuidado paliativo y la reflexión sobre la muerte digna). De hecho, además de ser profesora de la materia durante 16 años en la Universidad de Lleida, fue directora del Instituto Borja de Bioética (IBB) de la Universidad Ramon Llull de Barcelona durante 10 años (hasta agosto de 2024) y preside la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Lleida y del Consejo de Médicos de Cataluña desde su creación en 2019.
Esquerda considera que el médico del futuro debe estar formado tanto en 'High Tech como en High Touch', o lo que es lo mismo, en competencia técnica y competencia humana. Y con esos mimbres lidera el proyecto del nuevo grado en Medicina de la Universidad Blanquerna-Universitat Ramón Llull, donde es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud desde febrero
Es también una experta reconocida en la formación de profesionales médicos con un enfoque humanista. Cree que se está enfocando la formación médica desde una lógica del siglo pasado, centrada en las ciencias duras y en adquirir conocimiento en vez de en entender y atender a la persona, fomentando que participe en los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, Esquerda considera que el médico del futuro debe estar formado tanto en High Tech como en High Touch, o lo que es lo mismo, en competencia técnica y competencia humana. Y con esos mimbres lidera el proyecto del nuevo grado en Medicina de la Universidad Blanquerna-Universitat Ramón Llull, donde es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud desde febrero.
Pero por ahora Esquerda no quiere hablar de los detalles de este proyecto ya que señala que están pendientes de las alegaciones a la memoria presentada a AQU [la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña] y prefiere esperar. "Es un poco prematuro sin tener aún la aprobación del mismo". Sí habla, en cambio, con este periódico sobre la formación de los médicos del futuro, sobre las competencias 'blandas' y las carencias de los planes de estudio o, cómo no, sobre el papel de la inteligencia artificial en la Medicina y los peligros en su uso.
—A principios de verano intervino como moderadora en una jornada de Educación Médica que se celebró en El Escorial y donde se habló del médico del futuro. ¿Cómo tiene que ser la educación para esos médicos del futuro? ¿Lo estamos haciendo bien o estamos formando profesionales muy cualificados técnicamente, pero menos preparados en otras áreas más humanas?
—La medicina se transformó radicalmente en la segunda mitad del siglo pasado. Estas transformaciones sucedieron no solo de una forma rápida, sino también en múltiples ámbitos: por una parte la enorme revolución biotecnológica que amplió las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, de una forma inimaginable un tiempo atrás. Pero no ha cambiado solo la propia medicina, la sociedad ha vivido profundas y rápidas transformaciones, han cambiado los sistemas e instituciones sanitarias, y ha cambiado profundamente la forma como nos relacionamos con los pacientes y las poblaciones. Son muchos cambios en un periodo corto de tiempo, y va a seguir cambiando a un ritmo aún mayor.
"Ante la suma de todos estos cambios, es fundamental formar médicos para el siglo XXI, no para el siglo XX. El problema es que estamos enfocando la formación médica aún desde una lógica del siglo pasado: muy centrada en las ciencias duras y en la adquisición de conocimiento, y muy poco en entender y atender a la persona, en integrar conocimientos en competencias, en fomentar la participación de las personas en todos los procesos de toma de decisiones"
Ante la suma de todos estos cambios, es fundamental formar médicos para el siglo XXI, no para el siglo XX. El problema es que estamos enfocando la formación médica aún desde una lógica del siglo pasado: muy centrada en las ciencias duras y en la adquisición de conocimiento, y muy poco en entender y atender a la persona, en integrar conocimientos en competencias, en fomentar la participación de las personas en todos los procesos de toma de decisiones... Un editorial de The Lancet lo comentaba: "El énfasis del adiestramiento médico actual se pone en las ciencias duras: anatomía, fisiología, bioquímica, patología, microbiología y farmacología… pero en la práctica clínica los médicos tienen que tratar de comprender a los pacientes, sus historias, sus personalidades y peculiaridades, para poder proporcionarles el mejor cuidado posible. En este lado 'blando' de la Medicina las ciencias 'duras' les son de escasa ayuda".
El médico del futuro debe estar formado tanto en High Tech como en High Touch, es decir, en competencia técnica y competencia humana. No basta con saber anatomía, farmacología, endocrinología o traumatología: necesitamos médicos que escuchen, que acompañen, que sepan generar confianza, que sepan tomar decisiones de forma razonada y crítica, que sepan deliberar. Hoy más que nunca.
—Hablando de las cualidades más humanas que debe tener un buen médico, ¿sería partidaria de hacer un examen como una especie de filtro para entrar a estudiar Medicina, donde se pueda ver si además de un buen expediente académico hay vocación o aptitudes importantes como comunicación, empatía, pensamiento crítico o sensibilidad social?
—Quizás deberíamos ir más allá del expediente académico para seleccionar mejor los candidatos. Pero también debemos tener claro que las características personales iniciales, como la empatía o la sensibilidad ética, si bien importantes, no lo son todo. Más decisivo aún es lo que sucede durante el grado: cómo formamos, qué transmitimos, qué valoramos y qué modelo profesional ofrecemos.
Como señala Richard M. Schwartzstein en un muy interesante artículo en NEJM, Getting the Right Medical Students—Nature versus Nurture (Conseguir los estudiantes de medicina adecuados: naturaleza versus crianza), no se trata solo de seleccionar a los 'adecuados' desde el inicio, sino de cultivar el profesionalismo y las competencias humanas a lo largo de todo el proceso formativo. Una buena selección puede ayudar, pero sin un entorno educativo que promueva y refuerce la vocación, la empatía y el compromiso social, corremos el riesgo de perder incluso a quienes ya venían con esas cualidades.
"No se trataría solo de filtrar exclusivamente por 'quiénes son', necesitamos centrarnos también en 'qué hacemos con ellos' desde el primer día de la formación médica"
Por tanto, no se trataría solo de filtrar exclusivamente por 'quiénes son', necesitamos centrarnos también en 'qué hacemos con ellos' desde el primer día de la formación médica.
—¿Por qué el grado ignora las competencias humanísticas, a pesar de que constantemente hablamos de la humanización de la Medicina? ¿Qué importancia tienen?
—Uno de nuestros maestros clásicos decía que "las humanidades médicas se han considerado en nuestro país como amenidades médicas", como algo accesorio y adicional, que si existe es bueno pero que no necesariamente es exigible, y se incluyen en espacios marginales o como asignaturas voluntarias. Sin embargo, el humanismo no es un accesorio: es un pilar fundamental de la medicina.
"Hay incluso diferentes aproximaciones al mismo concepto de humanidades. Por un lado, hablamos de las humanidades como formación cultural, a través de la lectura de los clásicos, de la literatura, de las artes o el cine. Pero las Humanidades implican para mí una profunda preocupación por la centralidad de los valores humanos en el acto médico: el respeto a las personas, su dignidad, sus creencias"
Hay incluso diferentes aproximaciones al mismo concepto de humanidades. Por un lado, hablamos de las humanidades como formación cultural, a través de la lectura de los clásicos, de la literatura, de las artes o el cine. Pero las Humanidades implican para mí una profunda preocupación por la centralidad de los valores humanos en el acto médico: el respeto a las personas, su dignidad, sus creencias, espacios que permiten desarrollar una mirada más profunda sobre la condición humana, el sufrimiento, la fragilidad, la muerte, y todo ello debe traducirse en una forma de atender a las personas con empatía y compasión. Pellegrino, por ello, describía la Medicina como "la más humana de las ciencias, la más empírica de las artes y la más científica de las humanidades".
—Además de esas competencias humanísticas o habilidades 'blandas', ¿cuáles son las principales carencias de los planes de estudio actuales?
—Actualmente, muchos de estos aspectos 'blandos' se adquieren de manera implícita y no formal, por ejemplo, la forma de tratar a las personas, de referirnos a ellas, de describir sus síntomas. Es el llamado currículum oculto que muchas veces contradice lo que enseñamos formalmente. Enseñamos teoría sobre comunicación y empatía, pero los estudiantes ven modelos profesionales que ridiculizan el exceso de implicación o la reflexión ética. Este doble mensaje produce una erosión ética: muchos estudios lo confirman. Durante la carrera, los estudiantes no desarrollan más empatía, a veces la pierden. Debemos invertir esta tendencia. No basta con enseñar sobre valores; tenemos que vivirlos y transmitirlos desde el ejemplo.
Nos falta espacio para enseñar incertidumbre, para acompañar el pensamiento crítico, para formar en sabiduría clínica, que es distinta del conocimiento técnico. Es lo que permite comprender que detrás de cada caso clínico hay una historia de vida, un contexto, una biografía única. O'Mahony lo describe muy bien: "Hay una paradoja en el corazón de la Medicina: su base intelectual es científica, pero la práctica no. La ciencia informa a la Medicina y ésta busca respuestas en la ciencia, pero son actividades diferentes. Tratamos personas, con su irracionalidad, variabilidad y vulnerabilidad". En otras palabras, el conocimiento científico es necesario, pero no suficiente.
"La Medicina no consiste únicamente en aplicar protocolos, requiere también de juicio, prudencia, escucha y compasión"
Lo que O'Mahony subraya es que el acto médico se realiza en el terreno de la incertidumbre y de la singularidad. Mientras que la ciencia trabaja con leyes universales, la Medicina se practica con y para sujetos concretos, que no siempre se ajustan al modelo biomédico ideal. La Medicina no consiste únicamente en aplicar protocolos, requiere también de juicio, prudencia, escucha y compasión.
Esta tensión entre la ciencia y la práctica, entre el saber y el cuidar, entre el dato y la persona, no se resuelve con más tecnología, sino con más formación en aquello que nos conecta humanamente: la ética, la comunicación, la narrativa, el pensamiento crítico. Las humanidades médicas no solo enriquecen al médico como persona, sino que mejoran su competencia clínica. Porque comprender mejor al otro es también diagnosticar mejor, tratar mejor y acompañar mejor. Por eso el humanismo no puede seguir en los márgenes. Es momento de situarlo en el centro de la formación médica.
—Si hablamos en concreto de la Medicina de Familia, pocas universidades tienen los contenidos mínimos que se recomiendan de atención primaria. ¿Qué habría que hacer al respecto?
"La atención primaria no puede seguir siendo la gran olvidada. Es el lugar natural para aprender medicina centrada en la persona, longitudinalidad, toma de decisiones en contexto, limitación de recursos, la mirada a la comunidad, etc. Si no tiene peso real en el currículo, los estudiantes no la consideran valiosa"
—La atención primaria no puede seguir siendo la gran olvidada. Es el lugar natural para aprender medicina centrada en la persona, longitudinalidad, toma de decisiones en contexto, limitación de recursos, la mirada a la comunidad, etc. Si no tiene peso real en el currículo, los estudiantes no la consideran valiosa. Y entonces repetimos el error de formar médicos para hospitales, no para atender las necesidades de salud de las personas en su entorno y las necesidades de las comunidades. Hay que reforzar su presencia desde los primeros cursos y en diferentes ámbitos.
—Usted es experta en Bioética. ¿Qué papel tiene y cuál debería tener la bioética en esta época de salud digital?
—La bioética tiene un papel central -y cada vez más urgente- en esta era de salud digital. La llegada de la inteligencia artificial, sumada a otros desarrollos tecnocientíficos, puede llevarnos a una nueva revolución en Medicina, y ello puede transformar radicalmente no solo la práctica médica, sino sus fundamentos. Ante este escenario, la bioética no puede limitarse a reaccionar: debe anticipar, acompañar y orientar.
Hemos identificado grandes grupos de retos éticos en la IA en Medicina, lo publicamos recientemente en Medicina Clínica, en el artículo Inteligencia artificial en medicina: aspectos éticos, deontológicos y el impacto en la relación médico-paciente. Éstos son la confidencialidad y la protección de datos, la seguridad y eficacia (comprende la explicabilidad, los sesgos, las alucinaciones), la responsabilidad en la toma de decisiones, la participación y consentimiento, y la justicia.
"Las IA en Medicina son herramientas muy potentes, pero no hay que olvidar que tienen 'competencia sin comprensión', por lo que es fundamental que los médicos aporten la comprensión, amplia y profunda"
Las IA en Medicina son herramientas muy potentes, pero no hay que olvidar que tienen 'competencia sin comprensión', por lo que es fundamental que los médicos aporten la comprensión, amplia y profunda.
Y la bioética hoy debe defender también algo más profundo: el modelo de Medicina que queremos construir. No basta con que la tecnología funcione, debe servir a una medicina centrada en la persona. Como se destaca en la presentación, la confianza -en la medicina, en el conocimiento y en el profesional como ser humano- sigue siendo el pilar del acto clínico. La bioética debe garantizar que, en medio del vértigo digital, no perdamos aquello que hace de la Medicina una práctica profundamente humana.
—En la jornada de Educación Médica en El Escorial se habló del peligro de que la IA debilite el pensamiento crítico. En España, la reticencia es más fuerte que en otros países. ¿Cómo lo ve?
—Es comprensible que exista cierta reticencia hacia la inteligencia artificial en el ámbito médico, especialmente por el temor a que debilite el pensamiento crítico. Este miedo no es infundado: cuando un sistema ofrece respuestas rápidas y aparentemente certeras, la tentación de delegar el juicio clínico en el algoritmo puede ser muy fuerte. Asimismo hay una cierta 'hiperconfianza' en todo aquello técnico, que podemos percibir como más objetivo.
"En Medicina, donde muchas decisiones se toman en escenarios inciertos y complejos, el razonamiento no es un lujo, es esencial"
En Medicina, donde muchas decisiones se toman en escenarios inciertos y complejos, el razonamiento no es un lujo, es esencial. Como decía Warner Slack, pionero en la informatización de la Historia Clínica Electrónica: "Si un médico puede ser reemplazado por una máquina, merece ser reemplazado por una máquina". La frase no es una provocación gratuita, sino un llamado de atención: si estamos formando médicos para seguir protocolos o repetir respuestas, la IA lo hará mejor. Si el modelo formativo sigue estando excesivamente centrado en lo memorístico y en la acumulación de datos, con profesionales que funcionan de forma automática, con poca capacidad para cuestionar, priorizar o contextualizar, la IA lo hará mejor.
Por ello, el problema no es la IA, sino cómo la incorporamos sin transformar previamente el enfoque educativo. La solución no es rechazar la inteligencia artificial, sino integrarla críticamente en la formación médica. Bien usada, puede ser una herramienta que fortalezca el pensamiento clínico: al obligarnos a contrastar, interpretar, y tomar decisiones informadas. El desafío no está en la inteligencia de las máquinas, sino en la sabiduría con la que las utilizamos. Y esa sabiduría se cultiva en las aulas, en la reflexión, y en una educación que no forme operadores de datos, sino médicos capaces de pensar, discernir y cuidar.
—¿Es tan peligrosa la IA como la pintan? ¿Qué riesgos afectan más al ejercicio de la Medicina desde un punto de vista bioético?
—La inteligencia artificial es, en esencia, una herramienta. A menudo repetimos que ninguna herramienta es peligrosa por sí sola, sino por el uso que se haga de ella o por la fe ciega con la que se la emplee. Sin embargo, en el caso de la IA, esta afirmación merece un matiz importante porque, aunque sea una herramienta, no es una herramienta cualquiera: es altamente compleja, opaca en muchos casos, y con capacidad de tomar decisiones que escapan a nuestra comprensión directa. Por eso, no basta con un uso responsable; se necesita también comprensión crítica, trazabilidad y un marco ético sólido para acompañarla.
"Pero me pregunto: ¿sería prudente utilizar el mismo sistema si no tuviera ningún conocimiento del inglés? Y si fuera más lejos, ¿sería prudente escribir una carta importante en chino con ayuda de una IA, sin entender absolutamente nada del idioma?"
Hay un tema también relacionado en la interfaz, en quién está utilizando la herramienta. Un ejemplo personal: a menudo utilizo herramientas de IA para revisar la gramática y el estilo de textos en inglés. Me resultan útiles porque, al tener conocimientos del idioma, puedo evaluar los cambios que sugiere la IA, aceptar los adecuados y descartar los que no corresponden. Pero me pregunto: ¿sería prudente utilizar el mismo sistema si no tuviera ningún conocimiento del inglés? Y si fuera más lejos, ¿sería prudente escribir una carta importante en chino con ayuda de una IA, sin entender absolutamente nada del idioma?
Cuanto más sabes sobre un tema, más útil puede ser la inteligencia artificial: ayuda a afinar, corregir errores, o evitar omisiones. Pero cuando no se cuenta con ese conocimiento previo, la IA deja de ser una herramienta complementaria y puede convertirse en una fuente de error o dependencia ciega. Y aquí está el riesgo: que estas tecnologías sean utilizadas por profesionales sin el criterio necesario para discernir cuándo confiar, cuándo dudar y cuándo intervenir.
—En atención primaria, se dice que la IA permitirá volver a mirar a los pacientes a los ojos. Pero ¿será así realmente?
"Es fundamental diseñar IA que aligeren la carga burocrática, ayuden a la redacción de informes y faciliten el día a día, para que el médico pueda volver a disponer de tiempo para hacer de médico"
—Se suele afirmar que la inteligencia artificial permitirá a los médicos centrarse nuevamente en lo esencial: mirar a los pacientes a los ojos, recuperar el vínculo humano. Sin embargo, la experiencia hasta ahora nos muestra lo contrario. La digitalización y tecnificación de la medicina no han liberado tiempo, sino que lo han fragmentado aún más. En la práctica clínica actual, especialmente en atención primaria, el número de clics por consulta se ha disparado, y más del 50% del tiempo del médico se dedica al ordenador, no al paciente. Se ha convertido en habitual que el profesional mire más la pantalla que al rostro de la persona que tiene delante. Es fundamental diseñar IA que aligeren la carga burocrática, ayuden a la redacción de informes y faciliten el día a día, para que el médico pueda volver a disponer de tiempo para hacer de médico.
11. Lourdes Vázquez, catedrática de nutrición: "La cantidad de carne que comemos es muy superior a las recomendaciones2
La entrevista de Lucía Cancela en La Voz de la Salud.
El curso de oncología integrativa, que ofrece la Universidad de Santiago de Compostela en Talaso Atlántico, puso de manifiesto un año la importancia de poner al paciente en el centro de todos los cuidados que deben rodearle. La profesora Lourdes Vázquez, catedrática de Nutrición de la USC y codirectora del programa, se centra en explicar la importancia que tiene la alimentación en la prevención, tratamiento y recuperación.
—Una edición más del curso de oncología integrativa que ha llegado a su fin.
"El oncólogo, por supuesto, pero también el nutricionista, la actividad física o el fisioterapeuta; en resumen, todo lo que le pueda ayudar a superar su enfermedad o a llevar a lo mejor posible o a tener una mejor calidad de vida"
—Sí. Cuando empezamos con el término oncología integrativa, la idea es integrar y poner el foco en el paciente, que está en el centro de todo lo que le puede ayudar en su proceso. El oncólogo, por supuesto, pero también el nutricionista, la actividad física o el fisioterapeuta; en resumen, todo lo que le pueda ayudar a superar su enfermedad o a llevar a lo mejor posible o a tener una mejor calidad de vida. Esa es la idea de la oncología integrativa, no es ninguna cosa extraña ni mágica.
—¿Cómo se relaciona la alimentación y el cáncer?
—La evidencia científica es amplísima, no es que sea ninguna novedad, se sabe ya desde hace muchísimo tiempo que la alimentación es un factor de riesgo en muchísimas patologías, muchas de ellas hoy en día son muy prevalentes, entre ellas, el cáncer. Una cosa tan sencilla como una alimentación saludable supone una reducción de riesgo muy importante de estas enfermedades. Hay que ponerse a trabajar sobre ello y definir lo que es una alimentación saludable, está claro.
—¿En qué se traduce para usted?
"Un porcentaje elevado de alimentos de origen vegetal, hortalizas, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, frente a un menor consumo del que tenemos hoy en día de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, alimentos procesados"
—Yo diría que, la base, es una cosa muy sencilla. Un porcentaje elevado de alimentos de origen vegetal, hortalizas, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, frente a un menor consumo del que tenemos hoy en día de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, alimentos procesados. Después, hay que intentar reducir o no incluir alimentos ultraprocesados en la dieta. Digo intentar, porque están muy introducidos en el día a día de la población general. Cuanto menos ultraprocesados, muchísimo mejor, y cuanto más alimentos de origen vegetal, también mejor. Que no queremos demonizar ningún tipo de alimento, aunque haya algunos que son mejores y otros peores, pero lo que cuenta es el conjunto de la dieta. En la teoría es sencillo, en la práctica, si no tenemos buenos hábitos, no lo es tanto.
—¿Qué beneficios tienen los alimentos de origen vegetal para que su consumo deba primar tanto en la dieta? A veces, escuchamos que el «homo sapiens» es carnívoro y que, como tal, podemos consumirla sin miedo.
—Claro. Eso es un mito, podemos vivir perfectamente sin comer carne. Eso no quiere decir que la tengamos que dejar de consumir si no queremos, todo tiene cabida en una dieta saludable. Ahora bien, es cierto que la cantidad de alimentos de origen animal, y sobre todo de carne, que incluimos en nuestra dieta es muy superior a las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud. Por eso se intenta hacer más hincapié en el incremento de alimentos de origen vegetal, porque nos van a aportar nutrientes esenciales que no los aportamos con otros alimentos, como vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes. Eso es lo que va a hacer de nuestra dieta que sea más o menos saludable.
—Antes mencionaba la importancia de la dieta en la prevención, ¿qué hay de su relevancia durante el tratamiento contra el cáncer o en la etapa de recuperación?
"Si la dieta te ayuda a que una persona sana esté bien, imagínate en alguien que está enfermo. Va a ayudar a poder llevar mejor el tratamiento, a que el paciente se recupere mejor. Después, podemos concretar en cada caso. A cada persona hay que explicarle qué es una alimentación saludable; eso sí, sin culpabilizar a nadie por no llevarla y estar padeciendo un cáncer"
—Si la dieta te ayuda a que una persona sana esté bien, imagínate en alguien que está enfermo. Va a ayudar a poder llevar mejor el tratamiento, a que el paciente se recupere mejor. Después, podemos concretar en cada caso. A cada persona hay que explicarle qué es una alimentación saludable; eso sí, sin culpabilizar a nadie por no llevarla y estar padeciendo un cáncer. Hay que enfocarlo desde la mejora, aunque sea lo mínimo, porque tendrá efectos inmediatos. Si no incluyo ninguna fruta en mi dieta, pues mañana voy a empezar a tomar media manzana. Poco a poco, y lo mismo con el resto de alimentos. También eliminar los que no necesito para nada. Y, después, hay que concretar con cada paciente, su caso y su momento. Por ejemplo, si tiene náuseas o vómitos, hay que enfocar la dieta en función de estos síntomas. Pero también lo digo para etapas posteriores, en las que el cáncer se ha curado. Una dieta saludable reduce el riesgo de padecer una recaída. Si tengo sobrepeso va a influir en que yo tenga un calidad baja de vida, o a tener una mayor predisposición a padecer diabetes, o algún tipo de cáncer. Si yo intento reducir ese peso, y lo acompañado con ejercicio físico disminuyo el riesgo de recaída y tengo una calidad de vida muchísimo mejor, porque estaré más activa y tendré más ganas de hacer cosas.
—¿Un superviviente de cáncer debe incluir algún alimento de su dieta?
—No se trata de demonizar ningún tipo de alimento, ningún tipo de nutriente, pero sí saber que, por ejemplo, que hay que eliminar el azúcar de la dieta. Al final, lo estamos consumiendo al tomar fruta, verdura o cereales, por lo que deberíamos no añadirlo nosotros mismos. Si alguien lo hace por sistema, por ejemplo, se bebe el café con leche con dos cucharadas de azúcar, que intente reducirlo. Poco a poco se va a ir adaptando, y no solo a tomar ese café con menos azúcar, sino a que las frutas, que antes le resultaban insípidas, ahora le sepan más, porque reduce su umbral de detección del dulzor. Todo ayuda. Ojo, que el azúcar no es un veneno, es un nutriente más. Pero se debe aportar con alimentos y ser nosotros los que lo echemos con el azucarero. Hay muchas estrategias para conseguirlo, pero insisto, sin demonizar ni obsesionarse con ello. Si todos los días me tomo 20 cucharadas, no tiene sentido pasar a no tomarme ninguna, porque voy a crear un estrés que me resultará imposible hacerlo bien. Los cambios tienen que ser pequeños para convertirse en permanentes.
—La SEOM explica que una de las consecuencias de los tratamientos oncológicos es que el paciente tenga falta de apetito y energía. ¿Qué se podría plantear en estos casos?
"A lo mejor el paciente no tiene apetito al levantarse. En ese caso, puede intentar darse un paseo, airearse un poco y luego tomar algo, poco a poco. También deberíamos darles opciones. Facilitarles las cosas para que no les cueste mucho comer sumado al no tener apetito"
—Es complicado generalizar. A lo mejor el paciente no tiene apetito al levantarse. En ese caso, puede intentar darse un paseo, airearse un poco y luego tomar algo, poco a poco. También deberíamos darles opciones. Facilitarles las cosas para que no les cueste mucho comer sumado al no tener apetito.
—En programas anteriores ya pusieron el foco en la dieta. ¿Se conoce su importancia desde hace tiempo o es una cosa reciente?
—Nosotros estamos haciendo cursos de verano sobre el tema de alimentación y cáncer desde el año 2012, pero ya en el año 2002 el codirector del curso, Salvador Ramos, hizo un trabajo fin de carrera que trataba de hacer un estudio sobre el patrón de alimentación de un grupo de supervivientes de cáncer para, en base a los resultados, ver si era interesante o no establecer un programa de educación nutricional. En aquel momento las conclusiones que sacamos de ese trabajo fueron clarísimas. Una amplia mayoría, más del 80 % de los pacientes tenían por lo menos tres factores de riesgo, que era un sobrepeso o una obesidad, no llevar una dieta adecuada y no realizar ningún ejercicio físico. Es más, ninguno de ellos había recibido en la consulta de oncología ningún tipo de recomendación sobre la alimentación. Alrededor de un 20 % de los mismos habían decidido cambiar su tipo de alimentación. Es cierto que hoy en día hay mucha información, pero como siempre digo, tú te puedes mal informar de muchas maneras. Si no te da una persona con conocimiento la información, vas a buscarla tú, y muchas veces llegas a la errónea, y es cuando se crean esos mitos y preocupaciones. La importancia de la nutrición se conoce desde hace mucho tiempo.
12. Tu barrio te puede hacer más sano
Artículo de Enrique Alpañés en El País.
“Comparar la actividad de la misma persona antes y después de mudarse es clave para comprender si es el entorno o son las personas las que determinan cuánto caminan”
Dicen que se hace camino al andar, pero hay barrios que lo ponen más fácil. Mudarse a un lugar que invite al paseo puede suponer un cambio radical en la actividad física, aumentándola hasta una hora semanal. Es lo que asegura un macroestudio que publica este miércoles la revista científica Nature. Los autores cogieron una enorme base de datos: los que dos millones de personas habían acumulado durante tres años en una aplicación de conteo de pasos. Después, se centraron en todos aquellos usuarios que se hubieran mudado en este periodo, unos 5.500, y buscaron cambios en sus patrones de actividad.
“Comparar la actividad de la misma persona antes y después de mudarse es clave para comprender si es el entorno o son las personas las que determinan cuánto caminan”, explica Tim Althoff, profesor de ciencia computacional en la Universidad de Washington y coautor del estudio. Al final, parece que el entorno juega un papel crucial. Los flâneurs, aquellos románticos paseantes parisinos identificados por Charles Baudelaire, se comprarían un SUV y se lanzarían al atasco si tuvieran que mudarse al ensanche de una ciudad moderna.
Una persona debería caminar entre 7000 y 10.000 pasos al día para obtener beneficios para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Es, por tanto, un incremento que tiene un impacto en la salud, y lo mejor es que se va acumulando. “Esto supone añadir aproximadamente una hora de actividad física a la semana”,
La facilidad para el paseo en los barrios se midió con Walk Score, un índice que tiene en cuenta la cercanía a tiendas y servicios, la longitud de los bloques y la densidad de las intersecciones (puedes ver la puntuación de tu barrio en Walk Score aquí). Nueva York, por ejemplo, tiene una puntuación de 89 sobre 100. Las 178 personas que se mudaron de un barrio con una puntuación baja, de 48/100, a esta ciudad, aumentaron su actividad física en 1400 pasos, pasando de una media diaria de 5.600 a 7.000 pasos. Una persona debería caminar entre 7000 y 10.000 pasos al día para obtener beneficios para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Es, por tanto, un incremento que tiene un impacto en la salud, y lo mejor es que se va acumulando. “Esto supone añadir aproximadamente una hora de actividad física a la semana”, señala Althoff.
Además, explica Althoff, el hecho de que los paseos no fueran recreativos, sino que tuvieran un propósito (ir al trabajo, a la compra, a hacer recados) hacía que los peatones aligeraran la marcha. “No todos los pasos son iguales; nuestro estudio muestra que la actividad adicional es principalmente caminar a paso ligero, que es el ejercicio de intensidad moderada a vigorosa que recomiendan los médicos para prevenir enfermedades”.
Los beneficios de caminar son de sobra conocidos. Cerca del 70% de las personas que visitan a su médico de cabecera en España no alcanzan los niveles mínimos de actividad saludable recomendados: 150 minutos semanales
Los beneficios de caminar son de sobra conocidos. Cerca del 70% de las personas que visitan a su médico de cabecera en España no alcanzan los niveles mínimos de actividad saludable recomendados: 150 minutos semanales. La tasa de mortalidad en las personas que son activas se reduce entre un 30% y un 60% respecto a las que no lo son, y el ejercicio reduce la incidencia, en mayor o menor medida, de prácticamente todas las enfermedades. La mejor medicina posible no está en la farmacia sino en la calle. Y adaptar los barrios a esta evidencia debería ser prioritario.
La adherencia a estos hábitos demostró ser muy alta y los cambios tras la mudanza se mantuvieron con el paso de los meses. Es mucho más fácil integrar en la rutina el ir caminando a comprar el pan todos los días que darlo todo en CrossFit un par de veces a la semana (aunque, obviamente, no quema las mismas calorías).
Los cambios en los patrones de actividad que mostró el estudio se mantuvieron en diferentes géneros, edades e índices de masa corporal. Hubo una única excepción: las mujeres mayores de 50 años
Los cambios en los patrones de actividad que mostró el estudio se mantuvieron en diferentes géneros, edades e índices de masa corporal. Hubo una única excepción: las mujeres mayores de 50 años. Puede que otros factores, como la seguridad ciudadana (que no ha sido tenida en cuenta en el estudio) impactaran con mayor fuerza en este segmento poblacional. O puede que hubiera otros motivos. “Nuestro estudio no ha podido responder completamente a esta pregunta”, reconoce Althoff. “Sin embargo, mi coautora y colega Abby King, de la Universidad de Stanford, ha realizado numerosos trabajos en este ámbito para ayudar a comprender las barreras específicas a las que se enfrenta este grupo, como las normas culturales, las exigencias del cuidado de otras personas o los retos físicos. En general, se trata de un hallazgo crucial que nos dice que un enfoque único para todos no es suficiente”.
La ciudad europea
El macroestudio de Nature se centra en el contexto anglosajón, pero sus conclusiones son extrapolables a las ciudades europeas. “Crecí en Alemania y a menudo echo de menos el diseño transitable y la infraestructura de transporte público de las ciudades europeas”, reconoce Althoff antes de pasar a explicar la génesis de estas diferencias. “La mayoría de las ciudades europeas evolucionaron a lo largo de siglos, mucho antes de la producción en masa de automóviles. Esta historia dio lugar a un tejido urbano denso, compacto y de uso mixto. Las ciudades estadounidenses se vieron más influidas por el auge del automóvil. Esto dio lugar a un enfoque diferente de la planificación urbana, que priorizaba el tráfico de vehículos sobre el movimiento de peatones y ciclistas”.
La gran ironía es que, aunque ahora sabemos más sobre cómo deberíamos crear barrios más saludables, raramente aplicamos ese conocimiento teórico a la práctica. En las ciudades españolas, el 68% del espacio público se dedica a los coches y solo un 32% es para los peatones. Esta cifra que baja hasta el 25% en la periferia urbana, de reciente construcción
La gran ironía es que, aunque ahora sabemos más sobre cómo deberíamos crear barrios más saludables, raramente aplicamos ese conocimiento teórico a la práctica. En las ciudades españolas, el 68% del espacio público se dedica a los coches y solo un 32% es para los peatones. Esta cifra que baja hasta el 25% en la periferia urbana, de reciente construcción.
Desde hace años se ha empezado a luchar por hacer las ciudades más accesibles para el paseo. No solo construyendo barrios de dimensiones más humanas, sino peatonalizando zonas, llenándolas de sombra y zonas verdes. Potenciando las plazas que generen espacios de convivencia intergeneracional. En España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad encargó a un grupo de expertos que crearan la Guía para planificar ciudades saludables. Una de ellas es Esther Higueras, arquitecta, urbanista y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid.
“No sé si nos hacen mucho caso”, reconoce con sorna. La experta asegura que médicos, epidemiólogos y urbanistas llevan décadas avisando sobre el modelo de ciudad que se debe construir. “Pero luego hay otros factores como el mercado inmobiliario o los gustos de la gente, que quiere una casita con piscina a 50 kilómetros del trabajo en un barrio nuevo”. La experta asegura que lo ideal (aunque complicado) sería ir andando al trabajo. Solo el 17% de los españoles lo hace, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Higueras valora de forma positiva el estudio de Nature y explica que viene a refrendar algo que llevan viendo desde hace tiempo. “Si quieres que la gente salga a caminar, la calle tiene que ser atractiva. Tiene que ser segura, tiene que tener unas aceras amplias, unas condiciones térmicas, tiene que haber sombra, tiene que haber verde”. En Europa tenemos la suerte de que nuestras ciudades tienen unos buenos huesos, una estructura de ciudades densas, compactas y de uso mixto. Estos cambios, explica, deberían ser más fáciles de llevar a cabo. Y sería una inversión en la salud pública necesaria a largo plazo. “Fíjate en los ensanches de las grandes ciudades, por ejemplo. Mucha gente que era joven se empezó a comprar casas en esta zona, sin servicios ni pequeño comercio, con mucha dependencia del coche. Pero ahora esta gente empieza a no ser tan joven, a no caminar nada, empiezan los problemas. Y esto nos plantea la pregunta ¿qué va a pasar cuando envejezcan? Eso va a ser un problema mayúsculo”.
Mucha gente que era joven se empezó a comprar casas en esta zona, sin servicios ni pequeño comercio, con mucha dependencia del coche. Pero ahora esta gente empieza a no ser tan joven, a no caminar nada, empiezan los problemas. Y esto nos plantea la pregunta ¿qué va a pasar cuando envejezcan? Eso va a ser un problema mayúsculo
Manuel Franco, epidemiólogo investigador en las universidades de Alcalá y Johns Hopkins, también valora positivamente el estudio de Nature. En declaraciones al portal científico SCM España explica que “es de muy buena calidad y su diseño es muy interesante”. Franco destaca que el análisis se centre en la actividad cotidiana de la gente, un área en el que las intervenciones públicas pueden tener mucho impacto. “La actividad física siempre se confunde con el deporte o con actividades del tiempo libre, y no con la actividad física que hacemos por el hecho de desplazarnos o movernos. Por cómo llevamos a cabo nuestras tareas diarias”, señala.
Poner aquí el foco podría ahorrar muchos problemas a largo plazo. La planificación urbana es una poderosa herramienta de salud pública, coinciden los entrevistados. Como resume Althoff, “invertir en aceras, cruces seguros y zonificación de uso mixto que acerque los parques y las tiendas a los hogares no es solo una comodidad. Es una inversión directa en la salud de los ciudadanos”
13. María Pilar Astier-Peña. La primera española que aspira a presidir la Organización Mundial de Médicos de Familia: “Nuestro modelo público y gratuito llama la atención fuera”
“Ningún fármaco da unos resultados tan contundentes como una buena Atención Primaria”
“Ningún fármaco da unos resultados tan contundentes como una buena Atención Primaria”, asegura María Pilar Astier-Peña, una de las tres candidatas a liderar el organismo, que agrupa a más de 500.000 facultativos de 111 países.
Sofía Pérez Mendoza en elDiario.es.
Ahora, esta médica zaragozana quiere sumar una bata más a su currículum, nada desdeñable: aspira a convertirse en la primera presidenta española de este gran ente, que agrupa a más de 500.000 facultativos, 111 países y 133 sociedades científicas
María Pilar Astier-Peña conoce el sistema sanitario desde muchos ángulos: la consulta actual en su centro de salud, varios puestos de gestión en hospitales como el de Zaragoza o el de Navarra, la universidad o cargos ejecutivos en la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA, por sus siglas en inglés). Ahora, esta médica zaragozana quiere sumar una bata más a su currículum, nada desdeñable: aspira a convertirse en la primera presidenta española de este gran ente, que agrupa a más de 500.000 facultativos, 111 países y 133 sociedades científicas.
—¿Por qué se ha presentado para liderar esta organización?
—Ha sido un largo camino que empezó desde que elegí la especialidad. Luego me comprometí con el funcionamiento de la atención primaria, a través de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC). Mi propuesta es que las sociedades científicas sean un catalizador para la transformación, como una enzima que va activando a los socios, a los profesionales.
"Mi candidatura nace de la convicción de que la medicina familiar es un factor protector para la salud de las personas y para la sostenibilidad de los sistemas de salud"
Mi candidatura nace de la convicción de que la medicina familiar es un factor protector para la salud de las personas y para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Hace un par de años se publicó el estudio noruego en el que se demostraba que estar vinculado a un médico de familia a lo largo de más de 15 años pues mejoraba un 30% la supervivencia y reducía las visitas a urgencias y las hospitalizaciones. Ningún producto farmacológico te da unos resultados tan contundentes. Estar en una organización como WONCA, con más de 500.000 profesionales, 111 países y 133 organizaciones permite escalar, acelerar esos cambios reales.
—Ha sido el enlace de Wonca con la OMS, ¿se deja convencer de la importancia de la Atención Primaria?
—No es que se deja convencer, es que la OMS en primera persona tiene expertos que demuestran que la Atención Primaria tiene su peso. Recordemos que es la Asamblea Mundial quien promueve la medicina de familia y comunitaria en la resolución de Alma-Ata en 1978, que se renovó en 2018. Entonces se animó a todos los gobiernos a reorientar sus sistemas hacia este nivel asistencial y lo que ha sido más novedoso es reconocer el papel de una especialidad con competencias para resolver la mayor parte de los problemas de salud de la población y para dar respuesta a la cronicidad de una manera integrada y longitudinal.
"WONCA tiene un papel en conseguir que la formación sea lo más completa posible, estandarizada y reconocida porque lo está en todos los países. Esto permite no solo atender a pacientes crónicos sino gestionar las crisis sanitarias"
WONCA tiene un papel en conseguir que la formación sea lo más completa posible, estandarizada y reconocida porque lo está en todos los países. Esto permite no solo atender a pacientes crónicos sino gestionar las crisis sanitarias. En el continente europeo, por ejemplo, más del 85% de los pacientes atendidos durante el COVID pasaron por Atención Primaria, hemos contribuido al despliegue de todo el proceso de vacunación y promovemos la implicación de la comunidad en cómo abordar estos problemas de salud de manera global. No solo con tratamientos farmacológicos sino con activos comunitarios: los paseos saludables, la conexión con la naturaleza, los programas grupales de apoyo a personas con problemas de salud similares... Hay que fortalecer esos lazos que también son terapéuticos.
—Las diferencias de la medicina de familia en función de dónde estés del mundo son abismales, imagino. Hay conflictos, hambruna, pobreza extrema… ¿Qué cosas ha encontrado en común?
—Aunque el contexto es diferente, el papel que tiene el médico de familia es ser el médico de las personas y de la comunidad. Y eso es un denominador común. Es el primero que acoge a la persona con sus problemas de salud, que lo hace en el contexto en el que vive. No en todos los países la Atención Primaria está desplegada de una manera sólida como podemos conocer nosotros, pero tenemos un gran respaldo y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el número tres, es cuidar la salud. Conseguir que cualquier ciudadano del mundo tenga la posibilidad de acceder a una atención a su salud que no suponga un menoscabo económico importante.
"O sea, si eres diabético, el endocrino por un lado; o si eres hipertenso, el cardiólogo, sino de darlos de manera integrada. Nunca en la historia de la humanidad pues habíamos tenido poblaciones tan longevas"
Ahora, en la conferencia que va a haber en septiembre en Nueva York sobre las enfermedades no transmisibles, una reunión de las Naciones Unidas, se va a abordar cómo se puede resolver este problema a nivel global: cómo se estructuran los servicios de Atención Primaria para dar respuesta a la multimorbilidad, a la aparición de enfermedades crónicas en una población que va envejeciendo y que necesita cuidados. No se trata de darlos por separado. O sea, si eres diabético, el endocrino por un lado; o si eres hipertenso, el cardiólogo, sino de darlos de manera integrada. Nunca en la historia de la humanidad pues habíamos tenido poblaciones tan longevas.
—¿Diría que el envejecimiento es el mayor reto del sistema sanitario en los próximos años?
Sí, lo es. El envejecimiento lleva asociado que personas con muchos problemas de salud que se han cronificado vivan más tiempo y eso complejiza los cuidados. Además, hay que garantizar que tengan acceso a las medicaciones sin que suponga un menoscabo económico tan importante que limite su calidad de vida. Necesitamos dinero no solo para comprar medicamentos sino para pagar las condiciones humanas: una serie de recursos sociales y personales, empezando por el agua potable.
—Se presenta a liderar una organización mundial formada por sociedades científicas en un momento en el que las posturas anticientíficas están ganando terreno.
"Cada uno de los médicos de familia en contacto con las comunidades podemos lograr transformar, porque el contacto con los pacientes sucede muchas veces a lo largo de su vida y se establece una relación de confianza y afecto"
—Todas las corrientes que están surgiendo ahora tienen detrás un gran peso a la hora de tomar decisiones económicas y no ven algo tan evidente como que tener una población saludable es quizá la herramienta más valiosa para tener un futuro prometedor para todos. Cada uno de los médicos de familia en contacto con las comunidades podemos lograr transformar, porque el contacto con los pacientes sucede muchas veces a lo largo de su vida y se establece una relación de confianza y afecto. Nuestro papel es abogar por una medicina de familia basada en evidencias científicas: comunicar con datos comparables, con sistemas que logran resultados reales, que garanticen la equidad y que sean eficientes. Nosotros estamos preocupados por su salud y porque tengan una vida feliz, esa es nuestra misión, y todos esos recortes que se plantean de alguna manera se traducen en una pérdida de madurez de la persona. Parece que se ha sacado el freno de emergencia y volvemos casi a la Edad Media. Estamos en el siglo XXI y la mayor parte de las personas tienen espíritu crítico. Eso hay que cultivarlo.
—¿Cómo se ve la medicina familiar española en el mundo? Aquí se han volcado muchas quejas sobre la Atención Primaria por las dificultades de acceso, lo cansados que están los profesionales...
—En algunos aspectos es desconocida. España tiene un Sistema Nacional de Salud financiado a través de los impuestos. En él, la Atención Primaria es la puerta de entrada y las consultas son gratuitas. No hay ninguna cortapisa económica ni en tratamientos ni en ingresos. Esto sí que llama la atención en muchos sistemas donde el modelo no es tan público como aquí. No hay tantos sitios donde los médicos son contratados directamente por la administración. Desde el punto de vista del propio profesional, sin embargo, el ser un médico asalariado contrasta mucho con otros países en los que la remuneración de los profesionales es muchísimo más alta porque está ajustada a demanda. Por el número de pacientes que ves, por eso ganas.
"La accesibilidad se ha resentido, eso es cierto, pero ha ocurrido en todos los países de Europa a raíz de la pandemia, junto con el envejecimiento poblacional y las cargas asistenciales. Ahora ves un paciente en consulta que es mayor, tiene una decena de medicamentos, varios problemas de salud... que no viene por un motivo solo"
La accesibilidad se ha resentido, eso es cierto, pero ha ocurrido en todos los países de Europa a raíz de la pandemia, junto con el envejecimiento poblacional y las cargas asistenciales. Ahora ves un paciente en consulta que es mayor, tiene una decena de medicamentos, varios problemas de salud... que no viene por un motivo solo. Además, conforme vamos mejorando la capacidad de resolver los problemas de salud, el proceso de ambulatorización cada vez encuentra a más pacientes complejos: vemos a un trasplantado de corazón o a alguien que le acaban de operar de una rodilla en pocos días y hay que superar los cuidados en el domicilio, prevenir que no se infecten las heridas... Es buena noticia, claro, porque estar más tiempo ingresado no tiene sentido.
—Y que no estamos muy sobrados de médicos de familia tampoco, ¿no?
—Vamos a pasar un par de años todavía de déficit de médicos porque los que se van a especializar no van a permitir cubrir al 100% de los profesionales que se están jubilando. Se ha planificado bien en los últimos años, es decir, se ha aumentado el número de plazas, pero no vamos a llegar. Pasaremos unos años de estrecheces y lo que hay que hacer es redefinir bien los roles, que seamos competentes para resolver nuevos problemas. Nuestros residentes salen con formación en ecografía clínica, en hacer dermatoscopia, cirugía menor y la consulta del día a día. Son grandes comunicadores con los pacientes para manejar múltiples medicaciones y explicar los riesgos y beneficios. Al final, tenemos que plantear que el camino lo hacemos juntos, que el protagonista es el paciente y que las decisiones tienen que ser compartidas. Pero tenemos que entender su contexto, su situación emocional y saber cómo acompañarle.
—¿En otros países también cuesta mucho arrancar a los gobiernos compromisos de inversión en Atención Primaria?
"Es importante dejar claro cómo invertir. Es más fácil quizá poner una resonancia o un escáner porque pagas la factura y listo, pero en este nivel asistencial lo que hay que hacer es reorganizar la atención, estudiar los circuitos de cuidados, mejorar la comunicación con la población y adaptarnos al contexto"
—Sí, también cuesta. Es importante dejar claro cómo invertir. Es más fácil quizá poner una resonancia o un escáner porque pagas la factura y listo, pero en este nivel asistencial lo que hay que hacer es reorganizar la atención, estudiar los circuitos de cuidados, mejorar la comunicación con la población y adaptarnos al contexto. No es lo mismo si nuestro barrio está más envejecido o tiene población migrante.
La territorialidad es un elemento diferencial importante que ahora en algunos países se están planteando. Hasta ahora en Francia, por ejemplo, el médico de familia se establecía privadamente en un pueblo y daba cobertura a los habitantes, pero si ese pueblo no interesa a nadie, no se da atención sanitaria allí. Se está planteando por primera vez la creación de lo que llaman maison de santé, un equipo apoyado por los ayuntamientos a los que se da una ubicación y se facilita el trabajo para combatir los desiertos médicos.
—Se ha dedicado, además de trabajar en centros de salud y hospitales, a la docencia. Si no hay en España personas que quieran ser médicas de familia, ¿es porque no se enseña bien?
—Las facultades son un talón de Aquiles. Necesitamos que los jóvenes estudiantes conozcan la medicina de familia desde el principio porque lo que conoces lo acabas queriendo, valorando y eligiendo. Y ahora mismo el asunto de las vocaciones en medicina de familia a veces nos supone un problema. Se trata de organizar prácticas tempranas en los centros de salud que duren a lo largo de toda la carrera. Mostrarle la longitudinalidad en sus propios estudios. La formación en los adultos tiene que ser experiencial.
"También hay que mejorar también las condiciones de trabajo. Al faltar profesionales y haber una gran demanda quizá no es el momento más fácil para poner esta forma de trabajar como modelo, pero creo que los profesionales estamos haciendo las cosas bien, estamos transmitiendo una buena formación y una visión de futuro"
También hay que mejorar también las condiciones de trabajo. Al faltar profesionales y haber una gran demanda quizá no es el momento más fácil para poner esta forma de trabajar como modelo, pero creo que los profesionales estamos haciendo las cosas bien, estamos transmitiendo una buena formación y una visión de futuro. En este último par de años se han ido haciendo cambios, como la mejora de los puntos de atención continuada, que van a tener sus resultados a medio plazo, no inmediatamente. Muchos de los residentes han terminado felices, con mucho reconocimiento y con trabajo.
—¿Con qué buenas prácticas que funcionan en otros países se quedaría?
—Dinamarca ahora está promocionando unidades móviles de medicina familiar y comunitaria con profesionales que llevan como una especie de autobús para ir a las zonas más alejadas con la historia clínica y dotación tecnológica. Sería una experiencia interesante para las poblaciones más aisladas. Además, permitiría tener a profesionales formados. Porque cuando tú te vas a una zona muy aislada, si estás tú también muy aislado, no te permite estar actualizado porque tampoco ves un número suficiente de pacientes como para mantener tus competencias.
14. Los jóvenes que vapean tienen tres veces más posibilidades de empezar a fumar
Lo escribe Constanza Cabrera en El País.
Este pequeño y discreto dispositivo emite vapor en lugar de humo y sus cartuchos de sabores dulces o afrutados muchas veces camuflan el gusto amargo de la nicotina. Aún así, liberan esta sustancia adictiva, pudiendo afectar a los cerebros jóvenes en desarrollo
Vapear ya no es solo una moda pasajera entre adolescentes. Se ha consolidado como un hábito que ha superado al de fumar. Solo en Europa, el 44% jóvenes entre 15 y 16 años ha probado el vapeo al menos una vez y el 22% afirma consumirlos con regularidad, un escenario que ha sido calificado como “preocupante” por la OMS. A simple vista, un vapeador puede parecer inofensivo. Este pequeño y discreto dispositivo emite vapor en lugar de humo y sus cartuchos de sabores dulces o afrutados muchas veces camuflan el gusto amargo de la nicotina. Aún así, liberan esta sustancia adictiva, pudiendo afectar a los cerebros jóvenes en desarrollo.
Ahora, un nuevo estudio que se publica este miércoles en la revista Tobacco Control refuerza estos antecedentes con nuevas evidencias. Liderado por investigadores del Reino Unido, el trabajo analizó 56 revisiones sistemáticas que, en conjunto, abarcan 384 estudios sobre el uso de vapeador en menores de 25 años. Y pese a que los análisis variaban en calidad, todos llegaron a conclusiones similares: los jóvenes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de iniciarse en el consumo de cigarrillos convencionales que aquellos que no lo hacen.
Según la investigadora de salud pública y autora principal, Su Golder también se encontraron asociaciones claras entre el vapeo y un mayor consumo posterior de otras sustancias como marihuana y alcohol. “En mi experiencia, ese nivel de consistencia es raro en la investigación”, destaca Golder, tras haber realizado la primera revisión paraguas sobre este tema. Aunque muchos jóvenes comienzan a vapear creyendo que es una alternativa menos dañina, la realidad es que la evidencia científica sigue acumulándose en la dirección opuesta.
Los efectos no se limitan a los comportamientos de quienes vapean. El metaanálisis detectó asociaciones significativas entre el vapeo y problemas de salud como neumonía, bronquitis, recuentos más bajos de espermatozoides, mareos, dolores de cabeza, migrañas y mala salud bucal
Los efectos no se limitan a los comportamientos de quienes vapean. El metaanálisis detectó asociaciones significativas entre el vapeo y problemas de salud como neumonía, bronquitis, recuentos más bajos de espermatozoides, mareos, dolores de cabeza, migrañas y mala salud bucal. El asma es la afección respiratoria más común, con asociaciones consistentes que indicaron entre un 20% y un 36% más de riesgo de ser diagnosticado con la enfermedad. Incluso se observaron vínculos con problemas de salud mental, como depresión y pensamientos suicidas. “Es un área donde me gustaría ver más investigación para tener mayor certeza”, reconoce la autora de la revisión.
Otros expertos que no han participado en el estudio, sin embargo, desconfían también de su conclusión principal: no están convencidos de que se pueda hablar ya de una relación entre vapeo y tabaquismo. Diego González, especialista en Cirugía Torácica en el Hospital Quirónsalud A Coruña, señala a EL PAÍS que aunque el estudio “tiene bastante sentido” porque muchas veces, estos comportamientos se dan en contextos como salidas nocturnas o ambientes sociales hay asociaciones que convendría estudiar mejor. “No estoy tan seguro de que vapear sea un factor de riesgo directo para consumir marihuana” agrega.
Para Ann McNeill, catedrática de Adicción al Tabaco del King’s College de Londres (Reino Unido), la revisión afirma incorrectamente que los resultados respaldan “una relación causal”. En declaraciones a Science Media Centre España (SMC), McNeill alega que “los estudios a nivel individual en los que se centraron estas revisiones no tienen en cuenta todas las posibles influencias en estos comportamientos, como la búsqueda de sensaciones o la impulsividad”.
“Es probable que nunca tengamos pruebas concluyentes que demuestren que el vapeo es la causa de los resultados de salud”
Dado que la investigación recién publicada reconoce la existencia de pruebas limitadas —y 53 de las 56 revisiones que abarca fueron calificadas como de calidad muy baja o baja—, McNeill subraya que se necesitan mejores investigaciones “para poder llegar a conclusiones fiables”. Algo similar opina Stephen Burgess, estadístico de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), pues aunque una explicación causal de los resultados es “plausible y coherente con las pruebas aportadas” solo puede obtenerse de forma concluyente mediante “un ensayo aleatorio”. “Es probable que nunca tengamos pruebas concluyentes que demuestren que el vapeo es la causa de los resultados de salud”, señala a SMC.
Europa endurece el control poco a poco
La regulación del vapeo en Europa varía entre países, pero en general, existen leyes y normativas que buscan controlar el vapeo. Algunas como Bélgica han prohibido los vapeadores desechables, mientras que otros como Alemania están considerando imponer impuestos más altos. Aunque la respuesta no es uniforme, el mensaje general es que hay que poner freno a este hábito.
“Yo he operado a pacientes que eran vapeadores habituales. Recuerdo uno en Egipto, joven, con los pulmones muy dañados. Lo impactante es que ni siquiera llevaba muchos años haciéndolo. El daño puede ser serio, incluso a corto plazo”
“Yo he operado a pacientes que eran vapeadores habituales. Recuerdo uno en Egipto, joven, con los pulmones muy dañados. Lo impactante es que ni siquiera llevaba muchos años haciéndolo. El daño puede ser serio, incluso a corto plazo”, cuenta Diego González. En España, el 11,1% de adolescentes entre 14 y 18 años declara usarlos. Carlos Jiménez, miembro del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, enfatiza a EL PAÍS que “no se está haciendo todo lo suficiente para controlar este problema”
Y cuando habla de actuar, Jiménez aboga por la regulación de estos dispositivos en espacios públicos y “un control más estricto” de la producción, distribución, venta y publicidad diseñada para atraer, precisamente, a los más jóvenes. La nueva ley antitabaco que prepara el Ministerio de Sanidad equipara los cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y el vapeador con las maneras tradicionales de fumar. Aunque el texto ha dejado fuera la idea del empaquetado genérico, sí mantiene la prohibición de los sabores y aromas en los vapeadores.
Además, desde el 1 de abril está en vigor en España un nuevo impuesto sobre líquidos para vapeadores y productos similares. Se trata de una medida que forma parte de una reforma que afectará también a otros productos relacionados al tabaco. Galicia va un paso más allá: el mes pasado se convirtió en la primera comunidad autónoma en prohibir los vapeadores y las bebidas energéticas a menores.
“Incluso si los únicos daños fueran los que ya identificamos, eso ya sería suficiente para tomar medidas. Debemos intentar reducir el vapeo juvenil abordando el marketing, la exposición en redes sociales y el empaquetado”
“Incluso si los únicos daños fueran los que ya identificamos, eso ya sería suficiente para tomar medidas. Debemos intentar reducir el vapeo juvenil abordando el marketing, la exposición en redes sociales y el empaquetado”, concluye esta investigadora británica Sue Golder, cuyo trabajo aviva este debate. El vapeo, que nació como una alternativa, quizás está cada vez más cerca de convertirse en un problema de salud pública a escala global. Golder espera continuar investigando esos posibles efectos del vapeo, “dependiendo de la financiación disponible”.
15. María Ángeles Durán, socióloga, 82 años: “Nos veremos obligados a postergar la jubilación, a ahorrar más y a tener más presión fiscal, por la longevidad y el retraso de la entrada en el mercado laboral”
Ángeles Gómez en La Vanguardia.
Con poco más de 20 años, obtuvo una beca Fullbright de investigación en la Universidad de Michigan, a la que siguieron otras en la Universidad de Cambridge, Washington, México… Es una activista en favor de los derechos de los enfermos y los cuidadores, de la recuperación de las comarcas despobladas y una apasionada de la sociología del arte, especialmente del uso social de la iconografía
María Angeles Durán (Madrid, 1942) es un referente internacional en la investigación del trabajo no remunerado y su relación con la estructura social y económica. En los años 60 comenzó su ‘cruzada’ para visibilizar a la mujer en la ciencia y su contribución a la economía del país (una misión en la que actualmente sigue implicada).
Con poco más de 20 años, obtuvo una beca Fullbright de investigación en la Universidad de Michigan, a la que siguieron otras en la Universidad de Cambridge, Washington, México… Es una activista en favor de los derechos de los enfermos y los cuidadores, de la recuperación de las comarcas despobladas y una apasionada de la sociología del arte, especialmente del uso social de la iconografía.
Autora de más de 250 publicaciones, mostró su lado más personal en el libro Diario de Batalla. Mi lucha contra el cáncer (publicado en 2003), un relato que ayuda a comprender las consecuencias sociales y personales de esta enfermedad.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales; sin embargo, todos los logros alcanzados no le motivan a parar y aún sigue trabajando
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales; sin embargo, todos los logros alcanzados no le motivan a parar y aún sigue trabajando. “Desde hace 12 años, soy profesora de investigación ‘ad honorem’ [en el CSIC], que significa emérita —sin sueldo— y para mí es una alegría”, destaca. Está en las antípodas de ser la abuela típica que le correspondería por su edad, pero piensa que dedica a sus nietos el tiempo suficiente.
Nada se le resiste. ¿O sí? A pesar de tener carné desde los 20 años, conducir es su asignatura pendiente, y aprender a hacer buenas paellas, aunque sabe que nunca serán tan buenas como las de su suegra y su marido.
"Soy sobre todo una intelectual, una investigadora y una ciudadana, y como tal pienso que es muy raro ser demócrata y no ser feminista. El feminismo no es otra cosa que llevar un pensamiento democrático en las relaciones entre hombres y mujeres"
—Es una incansable feminista desde siempre.
—Soy sobre todo una intelectual, una investigadora y una ciudadana, y como tal pienso que es muy raro ser demócrata y no ser feminista. El feminismo no es otra cosa que llevar un pensamiento democrático en las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso, si alguien dice que es demócrata, pero luego no es feminista, creo que tiene una definición muy errónea de lo que es el feminismo.
—¿Ahora hay mucho feminismo de postureo?
—Sí, hay feminismo de postureo. Lo ha habido siempre, son muchos votos y muchos clientes.
—Usted tiene unos principios muy arraigados sobre el feminismo, los enfermos y los cuidadores. ¿Son asuntos en los que realmente esté volcada la sociedad actual?
—La sociedad española es mucho más individualista ahora de lo que ha sido en las décadas anteriores. El individualismo tiene muchas ventajas -estimula el esfuerzo personal-, pero también tiene consecuencias muy complicadas, especialmente para los más débiles porque lo son estructuralmente o porque les acontece alguna circunstancia que les convierte en vulnerables, como la enfermedad o la vejez.
"El individualismo tiene muchas ventajas -estimula el esfuerzo personal-, pero también tiene consecuencias muy complicadas, especialmente para los más débiles porque lo son estructuralmente o porque les acontece alguna circunstancia que les convierte en vulnerables, como la enfermedad o la vejez"
—En este sentido, al ser una sociedad cada vez más envejecida y con más enfermos, somos una sociedad más vulnerable…
—Hay más proporción de personas vulnerables, aunque al mismo tiempo, comparado con décadas pasadas, los sistemas de protección social han mejorado mucho. Yo he conocido la época en la que una gran parte de las personas no tenían Seguridad Social.
—Y en ese contexto no quedaba otra que tirar de la ayuda de la mujer…
—Y sigue siendo así. Tenemos una Seguridad Social que cubre relativamente bien el diagnóstico y el tratamiento médico, pero no cubre ni el acompañamiento ni la atención y el cuidado a los dependientes. Al mismo tiempo, los derechos laborales han mejorado mucho, por lo que, ahora, para atender a un dependiente grave se necesitan cinco empleados que cubran las 24 h, 365 días (si se cumple la legislación laboral).
—¿Hay economía que pueda soportar eso?
—No; prácticamente nadie puede resistirlo. Entonces, después de muchos años en los que la mujer se ha incorporado a la educación primero y al empleo después, ahora hay una presión muy fuerte para resolver la falta de tiempo para cuidar, y se está haciendo de dos maneras: presionando a las mujeres para que vuelvan a hacerse cargo del cuidado gratuito e importando trabajadores en peores condiciones que las de la media del mercado laboral español.
—¿Cómo se puede mejorar esta situación?
"La única manera de resolver el tema es redistribuir la carga, y se puede hacer de distintas maneras: fiscalmente -a base de pagar entre todos a trabajadores bien remunerados, pero eso significa subir impuestos- y otra hacer una campaña fortísima de ahorro"
—La única manera de resolver el tema es redistribuir la carga, y se puede hacer de distintas maneras: fiscalmente -a base de pagar entre todos a trabajadores bien remunerados, pero eso significa subir impuestos- y otra hacer una campaña fortísima de ahorro.
Tenemos una esperanza de vida próxima a los 90 años; si empezamos a trabajar con 20 y nos jubilamos con 65 años, significa que se trabaja para el mercado 45 años y durante otros 25 no se produce. Luego, la productividad debe de ser altísima, ya que cerca del 70% de lo que producimos en el periodo activo se tiene que guardar para la hucha de la generación siguiente y para nosotros mismos hasta que muramos. Esto no lo entiende la población; pensamos que con lo trabajado durante 38 años podemos cubrir la longevidad, pero el retraso en entrar en el proceso productivo y la longevidad, que hace que el periodo post laboral sea de al menos 20 años, nos obligará a postergar la edad de jubilación, a tener una presión fiscal más fuerte y a aumentar el ahorro personal.
—Los primeros años siguientes a la jubilación son muy buenos…
—Sí, hasta los 75 años son muy buenos…
—Después vienen los problemas. A edades más avanzadas es muy difícil cubrir las necesidades porque las ayudas públicas son cortas y los cuidadores caros. Por tanto, se necesita tener una buena hucha.
"La mayor parte del ahorro de los españoles es inmobiliario (piso en propiedad y una segunda residencia) y de las pensiones (pública o un fondo privado). Sumando todo, la mayoría no puede pagar el cuidado de un profesional remunerado durante varios años, y no digamos ya si hacen falta dos cuidadores porque haya dos personas —como ocurre en muchos hogares— o haga falta cuidado durante varios años (primero lo necesita un cónyuge y luego el otro)"
—La mayor parte del ahorro de los españoles es inmobiliario (piso en propiedad y una segunda residencia) y de las pensiones (pública o un fondo privado). Sumando todo, la mayoría no puede pagar el cuidado de un profesional remunerado durante varios años, y no digamos ya si hacen falta dos cuidadores porque haya dos personas —como ocurre en muchos hogares— o haga falta cuidado durante varios años (primero lo necesita un cónyuge y luego el otro). Si el hombre es el primero que enferma, suele ser cuidado gratuitamente por la esposa, pero al cabo de unos años es ella la que necesita cuidados, y para entonces la hucha ha mermado y, además, ella tiene una pensión mucho más baja (si la tiene, ya que un tercio de las mujeres no tienen ingresos propios y viven de la familia).
—Entonces, nuevamente, la mujer vuelve a estar en una situación de desventaja.
—Enorme. Sin embargo, tiene dos ventajas: biológica —porque la mujer vive más años— y social, ya que ellas cuidan más las redes familiares y afectivas, por lo que están mejor psicológica y socialmente de lo que estarían si solo contaran los aspectos económicos. Se sienten más útiles; rara es la mujer que cuando se jubila o se hace mayor no tiene un montón de opciones para ayudar en su entorno inmediato, mientras que muchos hombres no han cultivado relaciones y se sienten más inútiles.
—Otra realidad es que la mayoría de cuidadores son extranjeros.
—Ahora, la mayoría de los cuidadores a domicilio remunerados son extranjeros de origen. El sector del cuidado está tan internacionalizado como el conjunto de la población. Tenemos unas tasas de inmigración altas y una baja natalidad de los españoles de origen, y sin embargo se extiende por Europa el discurso de la extrema derecha de la repatriación de inmigrantes y contra la extranjerización de la población, pero los elementos demográficos no pueden negarse.
Por ello, hemos de reconocer el ritmo de transformación de la sociedad española, y me parece absurdo que ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha presten atención a los temas demográficos reales y manejarlos bien. Hasta ahora, los migrantes que hemos recibido son jóvenes y vienen de familias numerosas, pero se van a plantear problemas cuando la población inmigrante, que ha tenido muy poca capacidad de ahorro y no ha traído patrimonio previo, envejezca y también necesite cuidados.
—Es decir, se van sumando los problemas
—Hay gente muy optimista que piensa que la tecnología resolverá todo y que vamos a revertir los efectos del envejecimiento, pero yo no soy tan optimista. Claro que la tecnología puede hacer algo, pero es un arma de dos filos en relación con el envejecimiento. He escrito sobre la ciborgización [en los libros ‘La riqueza invisible del cuidado’ y en ‘Incómodos viejos lúcidos’], que es el proceso tecnológico que permite que un organismo deteriorado funcione. Si eso se generalizara, que no es posible porque tiene un límite económico evidente, llegaría un momento en que habría muchísima gente en situación de mantenimiento tecnológico de una vida que naturalmente sería imposible.
"Hay gente muy optimista que piensa que la tecnología resolverá todo y que vamos a revertir los efectos del envejecimiento, pero yo no soy tan optimista"
—Javier Yanguas decía en Longevity que el hombre se ha incorporado al cuidado de los hijos, pero aún les cuesta cuidar de los mayores…
—En parte se ha incorporado al cuidado de los niños porque son mucho más manejables que los mayores. A un niño se le coge en brazos y se tiene autoridad sobre él, pero no se tiene autoridad sobre una persona mayor, que tiene su propia vida hecha y acumula morbilidades. Además, para que las mujeres pudieran entrar al mercado laboral, se crearon políticas de protección de infancia, redes de guarderías, sistemas de pediatría, etc. para garantizar el cuidado de los niños. Sin embargo, no tenemos un sistema social equivalente para el cuidado de los mayores.
—¿Es un fastidio envejecer?
—No, es un privilegio. Es un privilegio vivir y mientras la vida es agradable. A partir de cierto momento, vivir puede ser una tortura y no hay obligación de sufrirla.
—Entiendo que hay otras alternativas: muerte digna, eutanasia...
"Sí, yo creo que vivimos en una sociedad bárbara que será recordada como extremadamente cruel en su relación con quienes están próximos a la muerte y desean morir. Obligarles a retrasar ese proceso, creyendo que es hacerles bien y demostrarles cariño, en realidad es una crueldad"
—Sí, yo creo que vivimos en una sociedad bárbara que será recordada como extremadamente cruel en su relación con quienes están próximos a la muerte y desean morir. Obligarles a retrasar ese proceso, creyendo que es hacerles bien y demostrarles cariño, en realidad es una crueldad.
—Usted es la mayor de los hermanos. ¿Ha ejercido de hermana mayor?
—No mucho. Cuando mi padre murió, mi madre tuvo que hacerse cargo del patrimonio, y eso significó que durante varios meses al año no estaba con nosotros. Yo tenía 17 años y el pequeño 2. Sí, me sentí hermana mayor durante algún tiempo, pero la que fue inmensamente cuidadora fue mi madre, incluso en la distancia.
—Su marido falleció y también le cuidó.
—Mi esposo estuvo enfermo dos años y tras de una operación de corazón fue dependiente unos meses. Luego tuvo un declive rápido.
—Entonces, ¿realmente no tiene la sensación de ser una mujer cuidadora?
—No conozco ninguna mujer que no sea cuidadora, pero hay muchos grados. Unas lo han sido de cabeza, corazón y físicamente, otras lo han sido menos, y yo creo que en mi caso he tenido la suerte de que cuando me ha tocado de cerca ha sido un cuidado más repartido.
"No conozco ninguna mujer que no sea cuidadora, pero hay muchos grados. Unas lo han sido de cabeza, corazón y físicamente, otras lo han sido menos, y yo creo que en mi caso he tenido la suerte de que cuando me ha tocado de cerca ha sido un cuidado más repartido"
—¿Las mujeres somos más cuidadoras porque venimos de serie o por aprendizaje?
—Es una mezcla de las dos cosas, pero como con los seres humanos no se pueden hacer experimentos, no podemos suprimir en un laboratorio lo que viene de serie y lo que viene de aprendizaje social, que es mucho. El único laboratorio que tenemos es la observación de diferentes países y culturas, y dentro de un mismo país, las distintas clases sociales e ideologías. En algunas clases sociales, en las que por razones económicas no aparece la posibilidad de delegar el cuidado, las mujeres son absolutamente cuidadoras. En las encuestas, cuando se habla de la valoración de las residencias y de la posibilidad de contratar a alguien para que cuide a un enfermo, las personas con más nivel de estudios y mejor situación socioeconómica son mucho más favorables, porque pueden hacerlo. Sin embargo, cuando no pueden pagarlos lo descartan como una posibilidad incluso opcional.
—A sus 82 años vive sola y sigue trabajando. ¿Piensa que su excelente estado es por mantenerse activa, intelectual y laboralmente o a que la enfermedad le ha respetado?
—Digámoslo al revés, si no tuviera buena salud, sería imposible seguir tan activa. Si tuviera una artrosis peor que la que tengo, o problemas de capacidad cognitiva, no podría haberlo hecho; pero que la actividad es un escudo protector, no lo dudo. Me gusta muchísimo mi trabajo intelectual. Hace 12 años que soy profesora de investigación ‘ad honorem’ -sin sueldo- y para mí es una alegría.
—Ahora que se habla tanto de edadismo, de feminismo y machismo, etc. ¿Usted los ha sufrido? Puede que haya quien diga que, a su edad, mejor está cuidando de sus nietos...
"En la sociedad española en la que yo he vivido, antes tenía y sigue teniendo, aunque menos, muchos prejuicios que podrían simplificarse, llamándolo machismo"
En la sociedad española en la que yo he vivido, antes tenía y sigue teniendo, aunque menos, muchos prejuicios que podrían simplificarse, llamándolo machismo. Yo tuve bastante suerte. Yo digo que sufrí el machismo ambiental, pero no me tocó demasiado duro a nivel personal. Ambientalmente, porque era la época; se suponía que las mujeres trabajaban hasta que se casaban y como una actividad secundaria. En mi caso era una opción vital. Pero tuve suerte. Mis padres siempre pensaron que todos sus hijos estudiarían y me dejaron elegir la carrera que quise; después me casé con un compañero y eso fue también decisivo (con otro compañero en la vida, probablemente, hubiera resultado imposible).
—¿Siente edadismo por parte de sus compañeros más jóvenes?
—Es que me pasa lo mismo. También ayudan las actitudes con las que se va por la vida. Si cuando te piden un artículo lo haces, te vuelven a pedir el siguiente. Creo que es más fuerte el machismo que el edadismo.
—¿De qué se siente especialmente orgullosa?
"En general, he sido bastante libre y me han respetado en mi trabajo. He tenido 4 hijos, he compartido 55 años de mi vida con un hombre. No tengo fobia a nada de lo que haya hecho; me he equivocado muchas veces y he dejado de hacer cosas, pero ninguna me ha dejado una huella como para decir no quiero ni oír hablar de esto"
—De haber vivido bien y haber hecho lo que quería. En general, he sido bastante libre y me han respetado en mi trabajo. He tenido 4 hijos, he compartido 55 años de mi vida con un hombre. No tengo fobia a nada de lo que haya hecho; me he equivocado muchas veces y he dejado de hacer cosas, pero ninguna me ha dejado una huella como para decir no quiero ni oír hablar de esto.
—¿Qué les ha inculcado a sus nietos?
—Mis nietos son pequeños —el mayor acaba de cumplir 16 años— y los valores se los inculcan sus padres. Al menor lo veo todos los días por videollamada.
—¿Le gustaría ser más abuela practicante?
—Creo que tengo una dosis bastante adecuada. Quizá me gustaría verlos más en vacaciones, pero yo soy la primera que tengo pocas vacaciones.
—¿Hay algo que tenga pendiente por hacer?
—No sé bailar, ni cantar, ni cocinar bien. Me he propuesto hacer buenas paellas. Cuando estuve con el cáncer, no podía cocinar y mi marido se ocupaba. Desde que murió, no he vuelto a comer buenas paellas y quiero intentar hacerlas. Es como un homenaje, un reto, traer recuerdos cariñosos de mi marido, de momentos de vacaciones en los que estábamos todos.
—¿Y un capricho?
Me he concedido un sabático para escribir un libro sobre sociología del arte, de iconografía del arte, que me encanta. Ya tengo 800 páginas y no va a haber quién me los publique. Me está resultando poco un año.
16. Asocian la exposición prolongada a la contaminación atmosférica con el riesgo de desarrollar demencia
El estudio muestra una relación significativa entre esta enfermedad neurodegenerativa y tres contaminantes atmosféricos. La demencia afecta actualmente a más de 57 millones de personas en todo el mundo y podría triplicarse para 2050.
El estudio muestra una relación significativa entre esta enfermedad neurodegenerativa y tres contaminantes atmosféricos. La demencia afecta actualmente a más de 57 millones de personas en todo el mundo y podría triplicarse para 2050.
Un metaanálisis con datos de casi 27 millones de personas ha puesto de manifiesto el papel que desempeña la contaminación atmosférica, incluida la procedente de las emisiones de los tubos de escape de los automóviles, en el aumento del riesgo de demencia.
El estudio, dirigido por científicos de la Universidad de Cambridge y publicado en The Lancet Planetary Health, confirma que la exposición a ciertos contaminantes del aire está vinculada a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa.
La mayoría de estos estudios procedían de América del Norte, seguidos de Europa, Asia y Oceanía. El análisis reveló una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la demencia y tres tipos de contaminantes atmosféricos
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis de la literatura científica existente. Analizaron un total de 51 estudios, de los cuales finalmente seleccionaron 32 que cumplían con criterios estrictos. La mayoría de estos estudios procedían de América del Norte, seguidos de Europa, Asia y Oceanía. El análisis reveló una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la demencia y tres tipos de contaminantes atmosféricos.
Vincula la demencia con contaminantes como el NO2 o el hollín
Las partículas en suspensión con un diámetro de 2,5 micras o menos, conocidas como PM2,5, son uno de estos contaminantes. Estas partículas, que pueden inhalarse profundamente en los pulmones, provienen de diversas fuentes como las emisiones de vehículos, centrales eléctricas, procesos industriales o el polvo de la construcción.
Otro contaminante es el dióxido de nitrógeno (NO2), que se produce al quemar combustibles fósiles y está presente en los gases de escape de vehículos diésel, las emisiones industriales y las estufas de gas
Además, pueden permanecer en el aire durante largos periodos y desplazarse a gran distancia. Otro contaminante es el dióxido de nitrógeno (NO2), que se produce al quemar combustibles fósiles y está presente en los gases de escape de vehículos diésel, las emisiones industriales y las estufas de gas.
La exposición a concentraciones elevadas de NO2 puede irritar el sistema respiratorio y reducir la función pulmonar. El hollín, proveniente de fuentes como las emisiones de vehículos y la quema de madera, es el tercer contaminante vinculado a la demencia.
El estudio cuantifica el aumento del riesgo relativo de demencia en función de la concentración de estos contaminantes: por cada 10 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de PM2,5, el riesgo aumenta un 17%; por cada 10 µg/m³ de NO2, el riesgo relativo sube un3%; y por cada 1 µg/m³ de hollín presente en las PM2,5, el riesgo aumenta un 13%.
El estudio cuantifica el aumento del riesgo relativo de demencia en función de la concentración de estos contaminantes
Como ejemplo, en 2023, las mediciones medias de PM2,5 en las carreteras del centro de Londres fueron de 10 µg/m³, mientras que las de NO2 alcanzaron los 33 µg/m³. En el Reino Unido, las concentraciones anuales de hollín en ciertas vías urbanas oscilaronentre 0,65 y 1,51 µg/m³, según la ciudad.
Inflamación cerebral y estrés oxidativo
Los mecanismos que podrían explicar esta relación incluyen la inflamación cerebral y el estrés oxidativo, un proceso químico que puede dañar células, proteínas y ADN, contribuyendo así a la degeneración neuronal.
No obstante, una limitación importante del estudio es que la mayoría de los participantes eran personas blancas de países con ingresos altos, mientras que los grupos marginados, que suelen estar más expuestos a la contaminación, están poco representados. Esto indica que el impacto real podría ser aún mayor en estas poblaciones.
Los autores destacan la importancia global de estos hallazgos, dado que la demencia afecta actualmente a más de 57 millones de personas en todo el mundo, y se estima que esta cifra casi se triplicará para 2050, alcanzando los 152 millones
Los autores destacan la importancia global de estos hallazgos, dado que la demencia afecta actualmente a más de 57 millones de personas en todo el mundo, y se estima que esta cifra casi se triplicará para 2050, alcanzando los 152 millones.
Este crecimiento tendrá consecuencias significativas para las personas afectadas, sus familias, los cuidadores y los sistemas de salud. Por ello, esta investigación aporta pruebas sólidas para considerar la contaminación atmosférica como un factor clave en la prevención y manejo de la demencia.
17. La dura eutanasia de Ramón Bayés, el maestro de los cuidados paliativos
Artículo de Pablo Linde en El País.
Tras meses de burocracia y batalla, se acercaba la fecha de la eutanasia de Ramón Bayés, catedrático en Psicología que estudió, escribió y divulgó durante toda su carrera para paliar el sufrimiento al final de la vida. Su amiga Belén Molina le preguntó si el proceso que condujo a su muerte le había dolido: “Después de una pausa, con mucha calma y sin enfado, la respuesta fue un claro sí”.
No le dejaron puesta una vía con antelación en la que inyectar el fármaco que acabaría con todo el dolor y, llegado el día, las enfermeras que lo auxiliaron no daban con las frágiles venas del anciano, de 94 años. Lo consiguieron al sexto intento
Incluso los últimos instantes de la vida de este sabio, uno de los más queridos y respetados en el mundo de los cuidados paliativos, arrastraron un sufrimiento innecesario para él y los que lo rodeaban, también en procedimientos simples y fáciles de prever. No le dejaron puesta una vía con antelación en la que inyectar el fármaco que acabaría con todo el dolor y, llegado el día, las enfermeras que lo auxiliaron no daban con las frágiles venas del anciano, de 94 años. Lo consiguieron al sexto intento. Entonces sí, se terminó el sufrimiento. Fue el pasado 7 de agosto.
Esta es la historia de sus últimos meses contada por sus más cercanos: su hija Mireia y un grupo de médicos amigos ―incluida Belén Molina― que lo acompañaron de una u otra forma hasta el final. Es la historia de cómo los engranajes de la ley de la eutanasia, que lleva cuatro años en vigor en España, no están todavía bien engrasados. “Si él, que trabajó toda la vida en evitar el sufrimiento, asesorado por profesionales de la sanidad, tuvo tantos problemas, a qué se enfrentarán otros que no tienen tantos conocimientos o que están solos”, reflexiona un médico de familia que lo visitó cada miércoles durante los últimos años y que prefiere no aparecer con su nombre en este reportaje.
Ramón Bayés decidió que quería morir, no sin dudas, cuando su desconexión con el mundo ya era irremediable, insostenible para él. Perdió el oído y, sobre todo, perdió la vista, que le privó de sus grandes pasiones: leer, escribir, compartir conocimientos en su lista de correo con varios miles de destinatarios. Y el cine
Ramón Bayés decidió que quería morir, no sin dudas, cuando su desconexión con el mundo ya era irremediable, insostenible para él. Perdió el oído y, sobre todo, perdió la vista, que le privó de sus grandes pasiones: leer, escribir, compartir conocimientos en su lista de correo con varios miles de destinatarios. Y el cine. Ni los subtítulos más grandes veía ya. La eutanasia fue una reflexión que comenzó a merodear por su cabeza hace dos, tres años, pero que tomó forma de decisión unos meses atrás.
“Empezó a aislarse y su vida perdió todo el sentido, no consiguió encontrar uno que evitara llegar a ese límite”, explica Laura Piñero, otra de sus amigas médicas. Hubo varios puntos de inflexión. Uno fue cuando murió el último de los amigos de su edad que le quedaban. Otro, recuerda Piñero, al recibir los resultados de una analítica de sangre: “Todos los valores estaban perfectos, su organismo funcionaba bien. Pensó que su cuerpo podría todavía aguantar años y le aterró la idea”.
Pensó en acabar con todo, en suicidarse, para dejar de sentirse “inútil”, en sus propias palabras. Pero, ya que había una alternativa legal, decidió optar por ella, sin saber todo lo que le haría padecer. Fue hacia finales de abril, cuando decidieron ponerse en contacto con el centro de salud que le correspondía en Barcelona para solicitar la eutanasia. Después de semanas reclamando la prestación, un médico acudió a verlo a casa. Lo auscultó, comprobó que tenía los pies hinchados y le recetó un diurético. De la eutanasia, que era para lo que se le precisaba, no dijo una palabra. “Uno de los amigos de mi padre, que estaba presente, le recordó que lo habían llamado para iniciar ese proceso. Trató de ignorarlo y finalmente le dijo que era objetor”, explica su hija Mireia, que estaba en contra de su decisión de morir, pero que la respetaba para ahorrarle el sufrimiento. “¿Para qué mandan a un médico objetor si habíamos dicho lo que queríamos?“, se pregunta.
Según relata el grupo que le ayudó, no hubo forma de que el doctor les facilitase la vía de solicitar la eutanasia, que por lo general empieza precisamente con el médico de familia. “En todo este trance, la idea es que te vayas acompañado y se tomen decisiones compartidas. Esto con Ramón no ha existido”
Según relata el grupo que le ayudó, no hubo forma de que el doctor les facilitase la vía de solicitar la eutanasia, que por lo general empieza precisamente con el médico de familia. “En todo este trance, la idea es que te vayas acompañado y se tomen decisiones compartidas. Esto con Ramón no ha existido”, asegura Laura Piñero.
Ella, que está de excedencia para huir de unas condiciones laborales que no le permitían ejercer la medicina como quería, achaca parte del problema a la saturación de una Atención Primaria que ya va justa para atender problemas más banales, con consultas de apenas cinco minutos: “Los médicos de familia estamos quemadísimos. La eutanasia es un trámite que requiere mucha dedicación y no nos da suficiente tiempo. Por eso muchos se declaran objetores. Requiere que conozcas muy bien a tu paciente, y tampoco da tiempo”.
También falta formación. “No la hay en cuidados paliativos, en comunicación, en acogida al sufrimiento del paciente, en la muerte. La gran mayoría de los médicos ahora mismo no tienen formación en final de vida, en enfermedades avanzadas, y en herramientas psicológicas para abordar estos temas. La formación sobre eutanasia es voluntaria y solo te enseñan los pasos burocráticos, qué tipo de medicación...”, agrega Piñero.
Esto deja a los pacientes indefensos. Depende del médico que le toque, la experiencia en la eutanasia puede ser completamente diferente. Piñero asegura que muchos ni siquiera saben a quién se la pueden pedir, o incluso que es un derecho legalmente reconocido.
Inequidad en la eutanasia
La inequidad se refleja en la diferencia de casos en las comunidades autónomas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad (con datos de 2023), el País Vasco es con diferencia la autonomía donde más eutanasias se realizaron (2 por cada 100.000 habitantes), seguida de Navarra (1,5), Cataluña (1,2), Canarias (1,1) y Baleares (1). Todas las demás no llegan a una eutanasia por 100.000 habitantes. A la cola están Castilla-La Mancha (0,4), Aragón (0,3), Andalucía (0,3) y Extremadura (0,1). La media en España es de 0,68.
La asociación Derecho a Morir Dignamente lleva años denunciando las trabas burocráticas a las que se enfrentan quienes solicitan la prestación. En función del lugar, hay más o menos información, de manera que a menudo ni siquiera se contempla como opción
La asociación Derecho a Morir Dignamente lleva años denunciando las trabas burocráticas a las que se enfrentan quienes solicitan la prestación. En función del lugar, hay más o menos información, de manera que a menudo ni siquiera se contempla como opción. Una vez solicitada, los plazos se alargan y muchas acaban en inadmisiones.
Tras su primera consulta médica, Ramón todavía ni siquiera había conseguido iniciar el trámite. Después de varias semanas y gestiones con el centro de salud, un equipo de una psicóloga, una médica y una enfermera acudió a verlo a casa a finales de junio, dos meses después de los primeros contactos con el centro de salud. Beatriz Ogando, otra de las amigas, relata que fue una entrevista muy extraña: “No se llegó a explorar el deseo de Ramón. Se supone que tienes que ver cuál es el sufrimiento, si tiene remedio, pero fue una entrevista protocolaria, estaban agobiadas, hablaban ellas más que escuchaban, cosa que no tiene sentido. Ramón se preguntaba qué estaba pasando, si eran esas las personas que le tenían que ayudar”.
La ley de eutanasia establece que, 15 días después de la petición, el paciente tiene que validar su decisión y que un médico externo al primer equipo ha de ratificarla. Debe confirmar que cumple con los requisitos: “Un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece”, además de que no haya posibilidad de curación o mejoría apreciable. O, en otra posibilidad, una “enfermedad grave e incurable”, que ocasione “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio” y que tenga “un pronóstico de vida limitado”.
“Cuando apareció el médico revisor, todo el mundo dijo: ‘Menos mal’. Por fin alguien que escuchó, que hizo lo que había que hacer, que fue receptivo y empático"
En este momento, el 21 de julio, fue la primera buena noticia en el proceso de Ramón. “Cuando apareció el médico revisor, todo el mundo dijo: ‘Menos mal’. Por fin alguien que escuchó, que hizo lo que había que hacer, que fue receptivo y empático”, cuenta Ogando, quien añade que en ese ínterin de entrevistas, alguien tuvo que recurrir a un conocido en contacto con la comisión de garantías para desatascar el proceso. Es el último paso. Cada comunidad autónoma tiene una, integrada por médicos y juristas expertos en bioética, que da la aprobación definitiva a la eutanasia o la revoca.
Si todos los pasos se sucedieran con fluidez, no deberían pasar más de 30 días entre la solicitud de la muerte digna y su prestación. Sin embargo, según los datos de Sanidad, las 334 muertes por eutanasia de 2023 se dilataron una media de 75 y un tercio de los solicitantes fallecieron antes de la autorización.
Más de tres meses de espera
El proceso de Ramón sobrepasó esa media, más de tres meses desde que iniciaron los trámites, según sus allegados. Pero los problemas en el proceso continuaron. “Un día me llamaron y me dijeron que era el jueves. Pregunté qué era el jueves, si otra visita, otra entrevista. Y no, me respondieron que la eutanasia. Eso es algo que no se puede decir así por teléfono”, protesta Mireia, su hija.
Los médicos que intervienen en este reportaje, todos expertos en cuidados al final de la vida, coinciden en que esa nunca debería ser la manera de dar la noticia. Y habría de ser el paciente quien elija la fecha. “La eutanasia no puede ser un acto con unos plazos que haya que cumplir
Los médicos que intervienen en este reportaje, todos expertos en cuidados al final de la vida, coinciden en que esa nunca debería ser la manera de dar la noticia. Y habría de ser el paciente quien elija la fecha. “La eutanasia no puede ser un acto con unos plazos que haya que cumplir. Es un acompañamiento, es un cuidar a la otra persona desde donde está emocionalmente. Y a nivel técnico tiene que ser impecable, no añadir sufrimiento”, resume Belén Molina, que como médica de familia ha acompañado a un paciente en este trance.
El problema para las fechas eran, les dijeron, las vacaciones de los sanitarios, así que le dieron a elegir entre dos: el 7 o el 14 de agosto. EL PAÍS ha contactado con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña para recabar su versión sobre todo este proceso. Un portavoz ha respondido que solo transmite información de las prestaciones a los pacientes y sus familias.
Para no seguir alargando la agonía, escogieron el 7 de agosto. “Sin puntualidad”, relata el médico que no quiere identificarse, llegó un equipo distinto al que habían conocido hasta la fecha. Con sus batas blancas, fueron quienes administraron la eutanasia. Ramón Bayés no murió exactamente como le hubiera gustado. Fue un trance distinto al que habría diseñado para sí mismo, pero en buena medida sí que vivió como quiso. “A mí me gustaría despedirme como Oliver Sacks, que publicó una carta preciosa en el New York Times, una carta de un hombre que da gracias a la vida por lo que le ha dado, por lo que ha conocido, por la amistad”, decía Ramón en un vídeo que grabaron sus amigos unos años antes de fallecer.
18. ¿Qué empuja a un adolescente a hacerse daño deliberadamente?
Lorena Gutiérrez Hermoso, Universidad Rey Juan Carlos en The Conversation.
Buscaba silencio, pero lo que encontró fue un pensamiento persistente: el dolor físico era más soportable que el emocional. Y cuando se hizo daño por primera vez, sintió que aún estaba ahí
Después de clase, Iris se perdía por los pasillos vacíos de la facultad. Fingía buscar algo, pero en realidad intentaba encontrarse a sí misma. Sentía que su cuerpo caminaba, respondía, sonreía… pero algo dentro de ella se había quedado atrás. Buscaba silencio, pero lo que encontró fue un pensamiento persistente: el dolor físico era más soportable que el emocional. Y cuando se hizo daño por primera vez, sintió que aún estaba ahí.
Este relato ficticio refleja la lucha interna entre el sufrimiento y el deseo de sentirse mejor de muchos jóvenes y adolescentes. Entre un 15 % y un 25 % de universitarios españoles recurren a las autolesiones, según recientes encuestas anónimas y entrevistas. Los resultados muestran que los universitarios forman una población especialmente vulnerable.
Como en el caso de Iris, su malestar no se ve, por lo que pocas personas se interesan en saber cómo están. Muchos reconocen que recurren a estas conductas para aliviar el malestar emocional, aunque sienten que necesitan ayuda profesional. Pero esa ayuda no llega o no se pide a tiempo.
Para quienes no han sufrido ese malestar, puede resultar un comportamiento incomprensible. ¿Por qué alguien decide hacerse daño? Hemos investigado qué rasgos pueden hacer a alguien más susceptible de caer en esta conducta para diseñar propuestas de prevención centradas en el entorno universitario
Para quienes no han sufrido ese malestar, puede resultar un comportamiento incomprensible. ¿Por qué alguien decide hacerse daño? Hemos investigado qué rasgos pueden hacer a alguien más susceptible de caer en esta conducta para diseñar propuestas de prevención centradas en el entorno universitario.
Un síntoma que no busca llamar la atención
Las autolesiones no son una forma de llamar la atención. Tampoco implican necesariamente quitarse la vida. Cortes, quemaduras o golpes pueden ser intentos desesperados de calmar emociones intensas, pedir ayuda sin palabras o recuperar el control cuando todo parece desbordado.
Estas conductas no siempre son puntuales. Al contrario, a menudo se repiten porque están conectadas a emociones como la culpa, la vergüenza o la desesperanza. Por eso, en algunos jóvenes, el dolor físico les ayuda a “sentir algo” cuando todo lo demás parece oscuro. Para otros, es una forma de castigo por no cumplir con lo que creen que se espera de ellos.
¿Quiénes son las personas más vulnerables?
Para entender mejor por qué algunos jóvenes se hacen daño y otros no, hemos estudiado la salud mental de una muestra de 120 estudiantes universitarios. Los primeros resultados muestran dos perfiles distintos.
El perfil más vulnerable representa al 40 % de los participantes. Son estudiantes muy exigentes consigo mismos. Les preocupa no sacar buenas notas y decepcionar a sus familias. Les cuesta manejar el estrés, no tienen suficiente apoyo emocional y sienten mucha presión externa
El perfil más vulnerable representa al 40 % de los participantes. Son estudiantes muy exigentes consigo mismos. Les preocupa no sacar buenas notas y decepcionar a sus familias. Les cuesta manejar el estrés, no tienen suficiente apoyo emocional y sienten mucha presión externa.
En su día a día, pasan muchas horas frente a pantallas. A veces lo hacen para desconectar. Algunos incluso toman medicamentos sin receta para calmarse o dormir. En este grupo hay más casos de autolesiones como forma de liberar tensión o dolor emocional.
Capacidad de encontrar ayuda
El segundo perfil, que representa al 60 % restante, también muestra malestar y perfeccionismo. Pero estas personas tienen más recursos para afrontar lo que les pasa. Se apoyan en amistades, practican deporte o se automotivan estableciendo metas personales, como aprender algo nuevo o participar en actividades que les gustan.
Aunque pueden tener pensamientos relacionados con hacerse daño, no llegan a hacerlo. En su rutina, es más común que busquen ayuda cuando se sienten mal. También usan estrategias como escribir, hablar con alguien de confianza o hacer actividades que les calman.
Aunque pueden tener pensamientos relacionados con hacerse daño, no llegan a hacerlo. En su rutina, es más común que busquen ayuda cuando se sienten mal. También usan estrategias como escribir, hablar con alguien de confianza o hacer actividades que les calman
Estos perfiles no son fijos. Una persona puede cambiar con el tiempo, según lo que vive y el apoyo que recibe. Conocerlos permite ofrecer ayuda adaptada a cada caso. También ayuda a detectar señales de alerta antes de que el malestar se agrave.
El perfeccionismo: factor de riesgo
Un rasgo común de estos perfiles es el perfeccionismo. Aunque a veces se ve como algo positivo, porque obliga a la persona a esforzarse por hacer las cosas bien, el perfeccionismo puede convertirse en una trampa: cuanto más alto se pone el listón, más fácil es sentirse insuficiente.
En la universidad, esta presión aumenta. Incluso se intensifica en muchos estudiantes, sobre todo los que estudian carreras relacionadas con el cuidado de otras personas, como Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. En estas disciplinas, el rol del cuidador se interioriza desde el inicio, y con él, la idea de que no se puede fallar ni mostrar debilidad.
Esta exigencia constante puede generar un sufrimiento profundo que no siempre se expresa, y que empieza incluso antes de ejercer profesionalmente
En conversaciones con estudiantes de ciencias de la salud, muchos expresan que les cuesta pedir ayuda. A menudo sienten miedo a decepcionar a los demás o a sí mismos, y temen ser juzgados si muestran vulnerabilidad. Esta exigencia constante puede generar un sufrimiento profundo que no siempre se expresa, y que empieza incluso antes de ejercer profesionalmente.
Detectarlo a tiempo, mediante la escucha activa y la observación, permite intervenir antes y prevenir situaciones más graves. Aquí podemos poner en práctica el fomento del diálogo sobre errores y fracasos. Hablar de ellos como parte del aprendizaje reduce la presión por hacerlo todo perfecto y fomenta una visión más amable de uno mismo que invita a seguir el camino que queremos recorrer en beneficio de nuestros valores personales.
Redes sociales y comparación constante
El entorno social también influye. Además de la familia y la presión académica, hoy en día las redes sociales pueden ser un factor contribuyente tanto al perfeccionismo como a las autolesiones. Aunque pueden ofrecer compañía y apoyo, también fomentan la comparación constante y la exposición a contenidos sensibles.
Muchos adolescentes se exponen a contenidos sobre autolesiones fuera de contextos terapéuticos o educativos donde un especialista pueda ayudarles a interpretar adecuadamente lo que ven. En lugar de recibir orientación, se enfrentan solos a imágenes, testimonios o consejos que pueden trivializar, normalizar o incluso incentivar estas conductas
Muchos adolescentes se exponen a contenidos sobre autolesiones fuera de contextos terapéuticos o educativos donde un especialista pueda ayudarles a interpretar adecuadamente lo que ven. En lugar de recibir orientación, se enfrentan solos a imágenes, testimonios o consejos que pueden trivializar, normalizar o incluso incentivar estas conductas.
En cambio, en un entorno con control profesional, como una sesión clínica, un programa de prevención en el aula o una intervención psicológica guiada, ese mismo material podría utilizarse para generar reflexión, promover el autocuidado o desmontar mitos dañinos.
En otro estudio que estamos realizando, muchos estudiantes han expresado lo difícil que les resulta pedir ayuda. Aunque los resultados aún no han sido publicados, los primeros testimonios apuntan a que el miedo al juicio y la presión familiar dificultan la búsqueda de apoyo emocional. Romper esta barrera para poder hablar del malestar emocional es uno de los grandes retos en la prevención del sufrimiento adolescente.
Escuchar para comprender es la clave
Las autolesiones no son una moda ni una etapa que se supera sin más. Son señales de alerta que necesitan ser escuchadas con atención y sin juicio. Para ayudar de verdad, es importante mirar el sufrimiento con respeto, sin minimizar lo que sienten.
Con programas y terapia especializada, jóvenes como Iris pueden desarrollar una mayor autocompasión y mantener a raya su autocrítica. Esa voz dura que juzga sin descanso y que es el más severo de todos los jueces
Las universidades y centros educativos pueden ayudar enseñando al personal docente y administrativo a detectar el malestar a tiempo, poniendo en marcha programas de prevención y detección para universitarios basados en evidencia científica y ofreciendo acceso a apoyo psicológico.
Con programas y terapia especializada, jóvenes como Iris pueden desarrollar una mayor autocompasión y mantener a raya su autocrítica. Esa voz dura que juzga sin descanso y que es el más severo de todos los jueces.
19. Xavier Pintó, médico internista del Hospital de Bellvitge: “Una dieta mediterránea, asociada a bailar o caminar deprisa 20 minutos al día, reduce el riesgo de empezar tratamiento con psicofármacos en personas mayores”
Artículo en La Vanguardia de Rosanna Carceller.
Seguir una dieta mediterránea y la práctica regular de actividad física se relacionan con una reducción significativa en el inicio de tratamientos con psicofármacos en personas mayores con alto riesgo de padecer enfermedades crónicas
Seguir una dieta mediterránea y la práctica regular de actividad física se relacionan con una reducción significativa en el inicio de tratamientos con psicofármacos en personas mayores con alto riesgo de padecer enfermedades crónicas. Así lo concluye un estudio publicado en la revista científica Age and Ageing, con la participación del Hospital de Bellvitge y del IDIBELL (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge). El análisis, basado en datos de casi 7.000 participantes del estudio PREDIMED, ha hecho un seguimiento durante más de cuatro años de personas de entre 55 y 80 años con riesgo cardiovascular.
“Una dieta mediterránea asociada a caminar deprisa o bailar 20 minutos al día reduce el riesgo de empezar tratamiento con psicofármacos en personas mayores”, indica a La Vanguardia el doctor Xavier Pintó, especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Bellvitge e investigador principal del Grupo de Investigación en Enfermedades Sistémicas, Vasculares y Envejecimiento del IDIBELL, coautor del trabajo.
Los resultados muestran que cada punto adicional de adherencia a la dieta mediterránea se asocia con una reducción del 23 al 28% en el riesgo de iniciar el consumo de antidepresivos. También se observan disminuciones similares en el caso de los ansiolíticos, los antipsicóticos y los anticonvulsivos
Concretamente, los resultados muestran que cada punto adicional de adherencia a la dieta mediterránea se asocia con una reducción del 23 al 28% en el riesgo de iniciar el consumo de antidepresivos. También se observan disminuciones similares en el caso de los ansiolíticos, los antipsicóticos y los anticonvulsivos.
En cuanto a la actividad física, incrementos equivalentes a 20 minutos diarios de ejercicio moderado (como caminar rápidamente o hacer una clase de baile) se relacionan con una reducción del 15 al 20% en el riesgo de empezar a tomar antidepresivos o ansiolíticos. Los resultados son especialmente destacables cuando se combinan ambos factores. “Estos hallazgos son relevantes en un contexto de envejecimiento de la población y uso creciente de psicofármacos en edades avanzadas, donde los efectos adversos pueden tener más impacto”, dicen los autores del estudio.
Ejercicio y frecuencia cardíaca
Pintó nos da más detalles sobre los factores a tener en cuenta para obtener los beneficios de los buenos hábitos a los que refieren los resultados. “Caminar de forma rápida es hacerlo a una velocidad de 4 a 6,5 km/h. En las personas de mayor edad, esta velocidad ha de ser, necesariamente, inferior. Se recomienda caminar o practicar actividades de ejercicio aeróbico al menos 30 minutos al día, preferiblemente 60 minutos al día, y al menos 5 días a la semana. Además, se insiste en no dejar de hacer ejercicio más de 2 días seguidos”.
Una forma de saber si estamos practicando un ejercicio de la intensidad adecuada es controlar la frecuencia cardiaca. En general y para la población sana, según Pintó, es aconsejable no superar un promedio de latidos por minuto igual a la cifra que se obtiene de restar a la cifra de 220 la edad y al valor resultante quitarle un 20-25%”.
Una persona de 40 años que está practicando una actividad física, no debería de forma mantenida superar los 135 latidos por minuto (220 – 40 = 180 – 25 % = 180 – 45 = 135)
Según apunta el doctor, “bailar es un ejercicio muy saludable porque implica a un gran número de músculos, es aeróbico y además tiene un componente psicológico y social muy beneficioso para la salud física y mental”.
Detalles sobre la alimentación a tener en cuenta
En cuanto a la dieta mediterránea y las particularidades de su seguimiento en personas mayores, “estas en general tienen un menor gasto energético y además su tubo digestivo tiene más dificultad de aprovechar determinados nutrientes de los alimentos, por ejemplo, algunas vitaminas, como la B12”.
En este contexto, el doctor recomienda huir de las calorías vacías, como las del azúcar y los alimentos procesados, y escoger alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes esenciales, en particular los vegetales de calidad, las proteínas de alto valor biológico, incluyendo la carne, el pescado, las aves y también las proteínas de origen vegetal, en particular las procedentes de las legumbres
En este contexto, el doctor recomienda huir de las calorías vacías, como las del azúcar y los alimentos procesados, y escoger alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes esenciales, en particular los vegetales de calidad, las proteínas de alto valor biológico, incluyendo la carne, el pescado, las aves y también las proteínas de origen vegetal, en particular las procedentes de las legumbres. “Los productos lácteos también contribuyen al aporte de proteínas y ayudan a cubrir las necesidades de calcio. Además, es necesario un consumo abundante de grasa, como ha quedado demostrado en el estudio Predimed, pero grasa saludable, es decir, el aceite de oliva virgen extra y las grasas de los frutos secos”. Como ya sabemos, las grasas saturadas son las que debemos eliminar.
Sobre la relación entre la dieta mediterránea y la salud mental, existe una amplia información surgida de los estudios de observación que sugiere que este tipo de alimentación protege frente al deterioro cognitivo y la demencia. También se ha demostrado que determinados nutrientes pueden contribuir a un mejor estado de ánimo. “Los ácidos grasos omega-3, las vitaminas del grupo B y determinados aminoácidos, como el triptófano, que es un precursor de la serotonina, entre otros, pueden mejorar los trastornos afectivos y la depresión”, apunta el facultativo.
En cuanto a las dificultades de los mayores para seguir estos hábitos saludables, señala como principales obstáculos “las limitaciones físicas derivadas de problemas articulares, como la artrosis, y musculares, como la sarcopenia, es decir la falta de masa muscular”. También “limitaciones sociales, la falta de recursos humanos o materiales, entre otros”.
20. Hablar puede salvar vidas: nueva guía para comunicar sobre suicidio en los medios
Artículo de Infocop.
“Las palabras pueden ser armas o bálsamos. La forma en que hablamos puede salvar vidas o ponerlas en peligro”
“Las palabras pueden ser armas o bálsamos. La forma en que hablamos puede salvar vidas o ponerlas en peligro”. Esta afirmación del actor y escritor Stephen Fry no solo abre la guía Palabras que salvan, sino que resume con precisión el mensaje central de un documento imprescindible para el ejercicio responsable del periodismo: la forma en que se comunica sobre el suicidio tiene el poder de prevenir o precipitar tragedias.
Dirigido a profesionales de la comunicación, el documento propone una serie de pautas y reflexiones elaboradas desde la experiencia clínica y el compromiso con la salud mental. Coordinado por Óscar Martín-Romo Rivero y Gloria Hervás Sánchez, y publicado por la Asociación para la prevención e intervención del suicidio y supervivientes de Castilla-La Mancha, el texto constituye una herramienta valiosa para quienes trabajan con información sensible que puede impactar profundamente en las personas y comunidades.
Esta guía se propone, por tanto, como una iniciativa ética y científica para fomentar un periodismo que no solo informe, sino que también cuide, sensibilice y prevenga. Un periodismo que, lejos de recurrir al sensacionalismo, actúe como agente activo en la protección de la vida humana
Por qué una guía para periodistas
El punto de partida del documento es claro: la cobertura mediática de los suicidios influye en la percepción social, en la conducta individual y en la posibilidad de réplica o prevención. A pesar de que existen recomendaciones desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la baja adherencia a estas normas y la ausencia de mecanismos de supervisión han dado lugar a abordajes periodísticos que pueden resultar contraproducentes.
Esta guía se propone, por tanto, como una iniciativa ética y científica para fomentar un periodismo que no solo informe, sino que también cuide, sensibilice y prevenga. Un periodismo que, lejos de recurrir al sensacionalismo, actúe como agente activo en la protección de la vida humana.
Romper mitos y estigmas
Uno de los principales aportes del documento es la desmitificación de creencias erróneas sobre el suicidio. Entre las más comunes, se encuentra la idea de que “el suicidio siempre se da en personas con depresión”. Sin embargo, como subraya la guía, si bien los trastornos mentales constituyen un factor de riesgo, la conducta suicida no puede reducirse exclusivamente a diagnósticos clínicos. Existen múltiples variables psicológicas, sociales, económicas, culturales y existenciales que inciden en su aparición.
Otro mito relevante desmontado es el de que los antidepresivos solucionan por sí solos los problemas asociados al suicidio. La guía aclara que, aunque pueden ser útiles, su eficacia podría aumentar cuando se combinan con tratamiento psicológico, y que incluso pueden generar efectos adversos si se utilizan de manera aislada o sin un enfoque integral.
El lenguaje importa: términos, tono y rigor
Además, se insta a evitar narrativas fatalistas, que presentan el suicidio como un desenlace inevitable, y a incluir siempre recursos de ayuda y apoyo emocional en las noticias. Estas estrategias son clave para inducir lo que se conoce como “efecto Papageno”, una influencia positiva que puede motivar a las personas en riesgo a buscar ayuda
El documento insiste en la importancia del lenguaje respetuoso, preciso y no estigmatizante. Se desaconseja el uso de expresiones como “se suicidó” o “cometió suicidio”, por su carga negativa, y se propone en su lugar hablar de “persona que ha muerto por suicidio” o “fallecimiento por suicidio”.
Además, se insta a evitar narrativas fatalistas, que presentan el suicidio como un desenlace inevitable, y a incluir siempre recursos de ayuda y apoyo emocional en las noticias. Estas estrategias son clave para inducir lo que se conoce como “efecto Papageno”, una influencia positiva que puede motivar a las personas en riesgo a buscar ayuda.
Entre el efecto Werther y el efecto Papageno
La guía expone con claridad los dos grandes efectos derivados de la cobertura mediática del suicidio: el efecto Werther, que alude a la imitación tras una exposición sensacionalista, y el efecto Papageno, que muestra el poder de las historias de superación, resiliencia y acceso a apoyo psicológico.
Casos como el de la actriz surcoreana Sulli o el del actor Robin Williams evidencian cómo ciertos tratamientos informativos pueden provocar aumentos significativos de suicidios, mientras que coberturas responsables —como en el caso de Kevin Hines o de campañas institucionales— demuestran cómo se puede actuar como barrera protectora.
En España, el tratamiento mediático de la muerte de Verónica Forqué supuso un punto de inflexión: mientras algunos medios recurrieron al sensacionalismo, otros optaron por informar con respeto, ocultando el método y promoviendo recursos de ayuda, lo que se tradujo en un aumento de las llamadas al Teléfono de la Esperanza
En España, el tratamiento mediático de la muerte de Verónica Forqué supuso un punto de inflexión: mientras algunos medios recurrieron al sensacionalismo, otros optaron por informar con respeto, ocultando el método y promoviendo recursos de ayuda, lo que se tradujo en un aumento de las llamadas al Teléfono de la Esperanza.
Recomendaciones clave para periodistas
El capítulo dedicado al decálogo para la elaboración de contenidos recoge diez recomendaciones prácticas que todo periodista debería tener en cuenta:
1. Evitar detalles del método y lugar del suicidio.
2. Usar lenguaje preciso y respetuoso.
3. Incluir información sobre recursos de apoyo.
4. No glorificar ni culpabilizar.
5. Colaborar con profesionales de la salud mental.
6. Respetar la privacidad de familiares y allegados.
Se proponen directrices específicas para entrevistas, tanto presenciales como online, subrayando la necesidad de obtener consentimiento informado, evitar preguntas invasivas, permitir revisiones por parte del entrevistado y cuidar todos los aspectos éticos del proceso
7. Evitar el sensacionalismo y la sobreexposición.
8. No simplificar ni justificar el suicidio por una única causa.
9. Considerar el impacto en audiencias vulnerables.
10. Transmitir que el suicidio es evitable.
Asimismo, se proponen directrices específicas para entrevistas, tanto presenciales como online, subrayando la necesidad de obtener consentimiento informado, evitar preguntas invasivas, permitir revisiones por parte del entrevistado y cuidar todos los aspectos éticos del proceso.
Una llamada al compromiso ético del periodismo
Como concluye la guía, “no estáis solos. Nosotros seguimos avanzando”.
Lejos de plantear una censura, esta guía apuesta por una comunicación comprometida, valiente y humana. Recordando que el suicidio es un problema de salud pública —con más de 4.000 muertes anuales solo en España—, la publicación señala que el periodismo tiene una responsabilidad ineludible: contribuir al bienestar psicológico de la ciudadanía mediante la información veraz, cuidadosa y empática.
Como apunta la Federación Internacional de Periodistas, cada vez que se informa sobre un suicidio debe incluirse información sobre dónde se puede buscar ayuda. Porque, como concluye la guía, “no estáis solos. Nosotros seguimos avanzando”.